Revista Internacional nº 56 primer trimestre 1989
- 4232 reads
Herencia de la Izquierda Comunista:
Argelia: la burguesía asesina
- 4156 reads
A finales de septiembre y primeros de octubre, en Argelia se ha vivido un movimiento social sin precedentes en su historia desde la «independencia» de 1962. En las grandes urbes y en los centros industriales, se fueron sucediendo huelgas masivas y revueltas del hambre protagonizadas por una juventud sin trabajo. Con una bestialidad increíble, el Estado «socialista» argelino y el partido único FLN han asesinado a cientos de jóvenes manifestantes. Ese Estado y ese partido, celebrados hace 20 años por trotskistas y estalinistas como «socialistas», a las reivindicaciones de «pan y sémola» contestaron con el plomo y la metralla del ejército. Matanzas, torturas, detenciones a mansalva, estado de sitio, militarización del trabajo: ésas son las respuestas de la burguesía argelina a las reivindicaciones de los explotados.
1. Las huelgas y los motines se explican por la rápida deterioración de la economía argelina, la cual, sometida ya a la crisis permanente de los países subdesarrollados, se está hundiendo literalmente. El bajón de los precios del petróleo y gas argelinos, de lo que el país vive casi exclusivamente, el agotamiento de sus recursos para los años 2000, todo eso explica la austeridad draconiana de los años 80. Al igual que la Rumania de Ceaucescu, la Argelia de Chadli se ha comprometido a rembolsar su deuda a los bancos mundiales. Y lo ha cumplido con celeridad. La falta de compromiso del Estado en todos los sectores (salud, alimentación, alojamiento) se ha plasmado en una situación espantosa para las capas laboriosas. Colas desde las seis de la mañana para conseguir pan y sémola; carne imposible de encontrar, agua cortada durante meses; imposibilidad de encontrar vivienda; sueldos ya miserables bloqueados, desempleo general para la juventud (65 % de los 23 millones de habitantes tienen menos de 25 años): ése es el resultado de 25 años de «socialismo» argelino que engendrara la lucha de «liberación nacional». Sobre los explotados, la burguesía argelina -puramente parásita- se mantiene mediante una feroz dictadura militar. Burócratas del FLN y oficiales del ejército, que llevan la batuta del aparato económico, viven de la especulación, almacenando alimentos importados que luego venden al precio más alto en el mercado negro. Eso es la expresión misma de la debilidad de esa burguesía. Y aunque se apoya cada día más en el movimiento integrista musulmán que ella misma ha animado en los últimos meses, ese movimiento, fuera de ciertas capas de la pequeña burguesía y del lumpen no tiene ninguna influencia real en la población obrera.
2. El verdadero sentido de los acontecimientos sociales de octubre, reacción a la dramática miseria, ha sido el claro resurgir del proletariado de Argelia en el escenario social. Más que durante las revueltas de 1980, 1985 y 1986, el cariz obrero ha sido esta vez indiscutible. Desde finales de septiembre del 88, estallan huelgas en toda zona industrial de Ruiba-Reghaia, a 30 Km. de Argel, cuya vanguardia está formada por los 13 000 obreros de la Sociedad Nacional de Vehículos Industriales (ex Berliet). De ahí la huelga se va extendiendo a toda la región de Argel: Air Algérie, y sobre todo a los empleados de Correos y Telecomunicaciones. A pesar de la represión contra los obreros de Ruiba, el movimiento se extiende hasta las grandes ciudades del Este y del Oeste. En Kabilia, el empeño de militares y policías por soliviantar a los «cabileños» contra los «árabes» («no apoyéis a los árabes, pues ellos no os apoyaron a vosotros en 1985», como así lo iban cacareando los altavoces de los vehículos policíacos) no obtuvo sino más odio y desprecio. Y muy sintomático fue el hecho de que frente a las huelgas espontáneas el sindicato estatal UGTA no tuvo más remedio que poner distancias con el gobierno para así poder subir más fácilmente al «tren en marcha».
En ese contexto estallaron desde el 5 de octubre motines, revueltas, saqueos, destrucción de almacenes y edificios públicos, llevados a cabo por miles de jóvenes desempleados, críos algunos de ellos, entre los que se metieron a menudo provocadores de la policía secreta e integristas. Los medios de comunicación argelinos y occidentales se han dedicado a poner de relieve esas revueltas para así ocultar mejor la amplitud y el carácter de clase de las huelgas. Por otra parte, la burguesía argelina se aprovechó de aquéllas para organizar una matanza preventiva, utilizada después políticamente para plantear la necesidad de «reformas» «democráticas» y de eliminar a las fracciones del aparato de Estado demasiado relacionadas con los ejércitos y el FLN, poco aptas ante la amenaza proletaria.
Las revueltas de esa población muy joven, sin esperanzas ni trabajo, no son la continuidad de las huelgas obreras. De éstas se diferencian claramente por su falta de perspectivas y su fácil uso y abuso manipulador por parte del aparato de Estado. Cierto es que esa juventud parece haber expresado tímidos inicios de politización, negándose a seguir las consignas de la Oposición en el extranjero (Ben Bella y Ait Ahmed, antiguos dirigentes del FLN eliminados por Bumedian) y de los integristas islámicos, los cuales no son sino un engendro del régimen y los militares. Esos jóvenes, acá o allá, arrancaron la bandera nacional argelina, saquearon alcaldías y sedes del FLN, destruyeron en Argel la sede del Polisario, movimiento nacionalista saharaui apoyado por el imperialismo argelino, símbolo de la guerra larvada con Marruecos. Sin embargo, un movimiento así debe ser cuidadosamente distinguido del de los obreros en huelga. La juventud como tal no es una clase social. Jóvenes los hay tanto desempleados como jóvenes que nunca han trabajado y que se han hundido en la marginación del lumpen (que en Argelia llaman «guardatapias» a causa de su permanente ociosidad). Sus acciones, separadas de la acción del proletariado, no tiene la menor salida.
Esas revueltas, al emprenderla únicamente contra los símbolos del Estado, saqueando y destruyendo a ciegas, son impotentes; no son más que tormentas de verano que apenas si pueden ser una contribución al desarrollo de la conciencia y de la lucha obreras. Poco se diferencian de las revueltas periódicas en los barrios periféricos de Latinoamérica. Son la expresión de la descomposición acelerada de un sistema que engendra en las capas sin trabajo explosiones sin perspectiva histórica.
La falta de organización con la que, por lo visto, tuvo lugar la huelga, dio la posibilidad de que esas revueltas aparecieran en primer plano. Esto explica la amplitud de la represión policíaca y militar (alrededor de 500 muertos, muchos de ellos muy jóvenes). Los ejércitos no han sido contaminados, no ha habido el más mínimo inicio de disgregación. Los 70 000 jóvenes de reemplazo de un ejército de tierra que se compone de 120 000, no se movieron.
Por eso, una vez restablecida el agua en las grandes ciudades y los almacenes «milagrosamente» vueltos a abastecer, el gobierno Chadli pudo permitirse levantar el estado de sitio el 12 de octubre. La huelga general de 48 horas en Kabilia y los esporádicos enfrentamientos con policías fueron combates de retaguardia. El orden burgués ha quedado restablecido con unas cuantas promesas «democráticas» de Chadli (referendo sobre la constitución) y los llamamientos a la calma de los imanes (14 de octubre), que abogan por una «república islámica» con los militares. Se trata de hecho de una pausa en una situación que sigue siendo explosiva que se plasmará en movimientos sociales de más amplitud en los que la presencia del proletariado será más visible y determinante. Esta derrota no ha sido sino un primer asalto de enfrentamientos futuros, cada vez más decisivos, entre proletariado y burguesía. Por lo demás, ya han vuelto a estallar huelgas espontáneas a primeros de noviembre en Argel (7 de noviembre).
Pese a la aparente «vuelta a la calma», los acontecimientos sociales de Argelia tienen una importancia histórica considerable. Como tales no pueden ser asimilados ni a los de Irán en 1979, ni a los acontecimientos actuales en Yugoslavia o en Chile. En Argelia, en ningún caso, ni los obreros ni los jóvenes sin trabajo han seguido a los integristas musulmanes. Contrariamente a lo afirmado por la prensa, por los intelectuales burgueses, por el PC francés, quienes, quien más quien menos, han dado su apoyo a Chadli, los integristas son el arma ideológica de los militares, con los cuales aquéllos trabajan mano a mano. La religión, a diferencia de Irán, no tiene impacto alguno entre los jóvenes desempleados y menos todavía entre los obreros.
3. El mayor peligro hoy sería, sin embargo, que el proletariado se creyera las promesas de «democratización» y de restablecimiento de las «libertades», sobre todo tras el referendo de finales de octubre (90 % de votantes a favor de Chadli). El proletariado no tiene nada que esperar y sí todo que temer de semejantes promesas. Las paparruchas democráticas no le sirven a la clase burguesa, la cual no puede ofrecer sino miseria, plomo y metralla a los explotados, más que para preparar otras vergonzantes matanzas. Ésa es una lección general para todos los proletarios de mundo: ¡Os prometen «democracia»; y os darán más palos sino acabáis con esta feroz barbarie capitalista!
Los sucesos de octubre en Argelia tienen su importancia histórica por las siguientes razones:
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Son la continuación de las huelgas y revueltas del hambre que sacudieron a los países vecinos Marruecos y Túnez desde el inicio de los años 80. Representan una verdadera amenaza de extensión a todo el Magreb, en donde ya han encontrado amplio eco. La inmediata solidaridad de los gobiernos marroquí y tunecino con el de Chadli, a pesar de sus ansias imperialistas contradictorias, está en correlación con el miedo que les ha entrado a las clases burguesas de esos países;
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Demuestran sobre todo que frente a las huelgas obreras, las grandes potencias imperialistas (Francia, EEUU) son solidarias contra el proletariado y dan su apoyo a las matanzas para restablecer «el orden». Argelia, equipada ya por Francia, Alemania Occidental y EEUU, que han sustituido a los rusos, va a ser objeto de los cuidadosos mimos del bloque USA con la entrega de armas y equipos de guerra civil.
Así queda comprobada una vez más la Santa Alianza de todo el mundo capitalista contra el proletariado de un país, el cual no se enfrenta únicamente con «su» burguesía, sino con todas.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Debido a la importancia de la clase obrera de origen magrebí y sobre todo argelino (casi 1 millón de obreros) en Francia, esos acontecimientos han tenido un gran impacto en este país. Se plantea así la unidad del proletariado contra la burguesía en Europa occidental y en la inmediata periferia. Las condiciones son hoy propicias para la formación de minorías revolucionarias en el proletariado argelino; en un primer tiempo, entre la emigración en Francia y en Europa, y después en Argelia, donde vive el proletariado más desarrollado del Magreb, e incluso en Marruecos y Túnez.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Y, para terminar, la huelga general ha sido para el proletariado de Argelia una primera gran experiencia de enfrentamiento con el Estado. Los próximos movimientos ya no tendrán el aspecto de pasajeras tormentas de verano. Y se distinguirán con más nitidez de las revueltas de jóvenes desocupados.
Contrariamente a las capas sociales poco conscientes, permeables a la disgregación social, el proletariado no se enfrenta a símbolos, sino a un sistema, el capitalismo. El proletariado no se pone a destruir para luego hundirse en la resignación; el proletariado, lenta pero firmemente, está llamado a desarrollar su conciencia de clase, su tendencia a la organización. Sólo en esas condiciones podrá el proletariado, en Argelia como en otros países del llamado tercer mundo, orientar la revuelta de los jóvenes desocupados canalizándola hacia la destrucción de la anarquía y la barbarie capitalistas.
Chardin, 15/11/88
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
De la crisis del crédito a la crisis monetaria y a la recesión
- 5738 reads
El crédito no es una solución eterna
Un año ha pasado desde el hundimiento bursátil de octubre 1987, cuando se esfumaron 2 billones de dólares de capitales especulativos (400 dólares por ser humano). El capitalismo mundial parecería estar bien de salud: 1988 debería ser, según las estimaciones actuales, el mejor desde el principio de los ochenta. Sin embargo, los años 1973 y 1978-79, que precedieron las grandes recesiones de 1974-75 y 1980-82, fueron también los años más brillantes de su tiempo ... El recurso ciego al crédito no puede ser una solución eterna. Lo que se está anunciando en la «euforia» actual es una convulsión monetaria que desembocará en una nueva recesión mundial.
Desde el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, el lenguaje de las propagandas oficiales empieza ya a cambiar y el triunfalismo se está transformando en llamamientos a la prudencia.
«El final del mandato de Reagan se caracteriza por la persistencia de una expansión que dura desde hace ya seis años, la más larga de la historia estadounidense en tiempos de paz (...) En valor absoluto el déficit US puede parecer importante. Pero como el país produce la cuarta parte del PNB mundial, el déficit es, en porcentaje, inferior al promedio de la OCDE... La "crisis de los déficits" estadounidenses es una astucia de relaciones públicas empleada por el "establishment" republicano tradicional para purgar al partido de hombres populares (...) Lo que hace falta, es un sistema monetario que impida a los bancos centrales poner en peligro la prosperidad económica.» P.C. Roberts, (profesor del Centro de estudios estratégicos, USA, uno de los teóricos de la llamada «economía de la oferta » o « reagannomics»)[1].
En otras palabras, lo que dicen ciertos economistas es que los gigantescos déficits y el endeudamiento masivo del capital estadounidense no son problemas mayores. Las inquietudes provocadas por el desarrollo vertiginoso de estos fenómenos serían infundadas y a lo más «astucias» de la guerra de clanes entre políticos estadounidenses. Tras esa afirmación se plantea la cuestión de saber si el crédito puede servir de remedio eterno, un medio que permita a la economía capitalista, a condición de que los bancos tengan una política adecuada, seguir desarrollándose de manera ininterrumpida: «la más larga expansión de la historia norteamericana en tiempos de paz» confirmaría tal posibilidad.
En realidad los famosos seis años de «expansión» de la economía estadounidense, que impidieron el derrumbamiento total de la economía mundial[2] no fueron fruto de un nuevo descubrimiento económico. Es la misma y vieja política keynesiana de déficits estatales y de recurso ciego al crédito. Y, a pesar de lo que diga nuestro eminente profesor, el tamaño de ese endeudamiento -producto de una verdadera explosión de créditos durante los últimos años- dista mucho de ser un problema sin importancia y plantea ya actualmente problemas enormes tanto para el capital yanki como para la economía mundial y abre a corto plazo la perspectiva de una nueva recesión mundial.
Los efectos devastadores del exceso de crédito
«En 1987, los Estados Unidos importaban el doble de lo que exportaban. Gastaban 150 mil millones de dólares más, en los demás países, de lo que ganaban, y el gobierno federal gastaba 150 mil millones de dólares más, en el mercado interior, de lo que recibía en ingresos fiscales. Como Estados Unidos cuenta alrededor de 75 millones de hogares, cada uno de ellos gastó de esta manera el año pasado 2000 dólares más de lo que ganó en promedio. El resto lo tomó prestado del extranjero.»[3]
Las estadísticas son esa ciencia que permite afirmar, cuando un burgués posee cinco automóviles y que su vecino desempleado no posee ninguno, que este último posee sin embargo dos y medio. El promedio de gastos a crédito por familia estadounidense es tan sólo un promedio estadístico, pero da una buena imagen de la amplitud del fenómeno del desarrollo del crédito que ha caracterizado al capital estadounidense en los últimos años.
Esta situación acarrea ya actualmente consecuencias particularmente significativas del grado de envenenamiento de la máquina capitalista tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
En Estados Unidos
Durante el año 1988 fueron batidos tres récords, además del endeudamiento global de Estados Unidos:
- el récord de bancarrotas bancarias: en octubre de 1988 el número de bancarrotas ya había pulverizado el récord de 1987;
- el récord de pagos de las autoridades federales para indemnizar a los clientes de las cajas de ahorros en bancarrota;
- el récord de la masa de intereses pagados por el Tesoro sobre su deuda: «De un momento a otro, la contabilidad del gobierno US va a registrar un momento notorio en la historia de las cuentas federales: los intereses que paga el Tesoro sobre los 2,000 millones de dólares de la deuda nacional están a punto de sobrepasar el monto del enorme déficit del presupuesto... El gobierno US paga unos 150 mil millones de dólares de intereses por año, o sea 14 % del total del gasto gubernativo. De esos 150 mil millones de dólares, entre 10 y 15 % van a inversores extranjeros» (New York Times, 11 de octubre de 1988).
Pero el peor efecto inmediato de esta explosión del endeudamiento consiste en el alza de las tasas de interés que acarrea. El Tesoro de los Estados Unidos tiene cada vez más dificultades para conseguir que alguien le preste el dinero necesario para financiar su deuda. Para conseguirlo está obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas. El Gobierno estuvo obligado a rebajar esas tasas en octubre 1987 para frenar el derrumbe bursátil, pero desde ese entonces ha tenido que aumentarlas de nuevo (la tasa de los bonos del Tesoro de tres meses pasó de 5,12 % a finales de octubre 1987 a 7,20 en agosto de 1988).
Las consecuencias inmediatas son devastadoras a dos niveles. Primero a nivel de la deuda misma: se calcula que por un punto más de intereses, el capital estadounidense tiene que pagar 4 mil millones de dólares más de intereses. Segundo, y sobre todo, el alza de las tasas de interés constituye inevitablemente un freno para la máquina económica, es decir anuncia una recesión a más o menos a corto plazo.
En el mundo
Pero el capital de Estados Unidos no es el único endeudado en el mundo, aunque se haya convertido en el primer deudor del planeta. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos tiene como consecuencia el alza de las tasas en todo el mundo. Para los países de la «periferia», que desde hace años se enfrentan a la incapacidad de pagar sus deudas, en particular los de África y América Latina, ello implica también un aumento de los intereses que pagar y por lo tanto de sus enormes deudas.
Para los capitales acreedores de Estados Unidos, que teóricamente son los primeros beneficiarios de los déficits estadounidenses al encontrar en ese país un mercado para sus exportaciones (Japón y Alemania en particular), se hallan en posesión de montañas cada día mayores de «pagarés» yanquis, en forma de dólares, de bonos del Tesoro, de acciones, etc. Es mucha riqueza, de papel, pero ¿qué va a suceder si el capital de Estados Unidos no puede pagar o si -como lo veremos luego- el dólar se devalúa?
La tesis de los economistas que pretenden que el crecimiento sin límites del crédito no es una verdadera amenaza para el capital mundial, es una engañifa que la realidad de los efectos devastadores del exceso de crédito, desmiente ya hoy cotidianamente... sin hablar de las perspectivas que abre para el futuro.
El crédito no es una solución eterna
El capitalismo siempre utilizó el crédito para realizar su reproducción. Es un elemento fundamental en su funcionamiento, en particular a nivel de la circulación. Su generalización constituye un acelerador del proceso de acumulación del capital. Pero el crédito puede jugar ese papel únicamente en la medida en que el capital funciona en condiciones de expansión reales, es decir, que al final del retraso creado por el crédito entre el momento de la venta y el momento del pago, existe un pago real.
«Lo máximo que el crédito puede hacer en este aspecto -que se refiere a la mera circulación- es salvaguardar la continuidad del proceso productivo, siempre y cuando existan todas las demás condiciones de esa continuidad, vale decir, que exista realmente el capital por el cual se ha de intercambiar, etc.» (Marx, Grundrisse).
El problema para el capitalismo actualmente, tanto en Estados Unidos como en todas partes, es que «el capital por el cual se ha de intercambiar» (el crédito), «las demás condiciones de esa continuidad... del proceso productivo» no existen. Al contrario de lo que sucede en condiciones de verdadera expansión, el capital no recurre hoy al crédito para acelerar un proceso productivo sano, sino para retrasar los plazos de un proceso productivo empantanado en la sobreproducción y la falta de mercados solventes.
Desde finales de los años 60, desde el final del proceso de reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial, el capitalismo ha sobrevivido tan sólo gracias a todo tipo de manipulaciones económicas llevadas hasta extremos insospechables, pero no por ello ha conseguido resolver sus contradicciones de fondo. Al contrario, lo único que ha hecho, y que sigue haciendo es agravarlas.
Sigue la huida ciega
En Estados Unidos: Frente al derrumbamiento bursátil de octubre 1987, Estados Unidos no ha tenido otra solución que la de continuar endeudándose. Algunos economistas estiman que los Bancos centrales de las demás potencias occidentales han tenido que proporcionarles unos 120 mil millones de dólares.
En los países menos desarrollados: Hace poco tiempo, estuvo muy de moda decir que la solución al problema de la deuda de los países del llamado «tercer mundo» consistía simplemente en anular las deudas de los países más pobres. Como lo habíamos previsto en el nº 54 de esta revista todo se quedó en meras palabras y alguna que otra migaja.
Es verdad que anular la obligación de rembolsar los créditos eliminaría el problema. Pero equivaldría a hacer del capitalismo un sistema que ya no tiene como meta la ganancia... y eso no es capitalismo. No, la «solución» ha sido la apertura de... nuevos créditos para esos países: así por ejemplo Estados Unidos ha tenido que otorgar recientemente a México un nuevo préstamo de 3,5 mil millones de dólares, el mayor préstamo otorgado a un país deudor desde 1982.
En los países del Este: La URSS, tras un período durante el cual intentó reducir su deuda, vuelve a pedir nuevos préstamos a las potencias occidentales. Varios consorcios bancarios en Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña anuncian un préstamo de 7 mil millones de dólares para Moscú. Lo mismo sucede con China que se encuentra en una situación cada día más análoga a la de los países de Latinoamérica (inflación galopante, recurso a nuevos créditos tan sólo para pagar los intereses de préstamos anteriores).
Las perspectivas
La economía capitalista no se dirige hacia una crisis del crédito. Ya está sumida en ella. Ahora va a ser en lo monetario en donde se va a manifestar la crisis.
«El sistema monetario es esencialmente católico, el sistema de crédito sustancialmente protestante. The scotch hate gold (el escocés odia el oro). Como papel, la existencia-dinero de las mercancías es una existencia puramente social. Es la FE la que salva: la fe en el valor del dinero como espíritu inmanente de las mercancías, la fe en el régimen de producción y en su orden predestinado, la fe en los distintos agentes de la producción como simples personificaciones del capital que se valoriza por sí mismo. Pero, del mismo modo que el protestantismo no se emancipa de los fundamentos del catolicismo, el sistema de crédito sigue moviéndose sobre los fundamentos del sistema monetario.» (Marx, El Capital, Tomo III, pág. 553; Fondo de Cultura Económica, México)
Desde ese punto de vista, algo de cierto hay en lo que dice Roberts cuando niega la existencia de un problema de exceso de crédito en Estados Unidos y ve tan sólo los límites monetarios impuestos por los bancos centrales. Pero lo que no ve es que el problema no reside en que los bancos centrales no emiten suficiente dinero, sino al contrario en que ya han emitido demasiado y que es en el terreno de la moneda, en la pérdida de «la FE» en la moneda (y en primer lugar en la que es utilizada para la casi totalidad del comercio mundial: el DOLAR) en donde se manifestará en los próximos tiempos la crisis de sobreproducción (verdadera raíz de los fenómenos crediticios y monetarios).
El capital estadounidense, al igual que los demás deudores, no puede ni podrá rembolsar sus deudas. Pero es el más fuerte de los gánsters. Por ello tiene medios para hacer reducir violentamente, por la fuerza, una vez más, su deuda. Al contrario de los demás Estados del mundo, Estados Unidos es el único país que puede pagar el conjunto de sus deudas con su propia moneda (los demás la tienen que pagar con divisas y en particular con dólares). Es por ello que, como en 1973 y en 1979, la devaluación del dólar es el único camino que le queda.
Pero esa perspectiva es hoy anuncio de un nuevo marasmo monetario mundial que abre la puerta a una nueva recesión que será mucho más profunda que las de 1974-1975 y 1980-1982.
La devaluación del dólar significa «ruina» en el plano financiero para los principales capitales acreedores de Estados Unidos, y en primer lugar para Japón y Alemania, lo cual deja pocas esperanzas en cuanto al papel de «locomotoras» que se supone que estos países deberían desempeñar para compensar el agotamiento de la norteamericana.
Al mismo tiempo, la devaluación del dólar equivale al establecimiento de una barrera aduanera que cierra el acceso al mercado estadounidense, el cual desde hace seis años ha servido precisamente de «locomotora» para la economía mundial.
Como lo escribíamos en el número 54 de esta revista, la espera de las elecciones en Estados Unidos era lo único que retrasaba el desencadenamiento de ese proceso. Sea cual sea su velocidad, es evidente que ya ha iniciado su arranque.
***
Los últimos seis años dan una rara impresión desorientadora. La crisis de la economía mundial no se ha resuelto, sino que, al contrario, se ha desarrollado en profundidad: continuación del aumento del desempleo en casi todos los países, desarrollo de la miseria en proporciones desconocidas hasta ahora en las zonas más pobres del planeta, desertificación industrial en los centros más desarrollados del capitalismo, pauperización absoluta de las clases explotadas en todos los países incluidos los más industrializados; en el plano financiero: explosión de la deuda y la mayor crisis bursátil desde hace medio siglo, y todo ello chapoteando en un barrizal de frenesí especulativo sin precedentes en la historia.
Sin embargo la máquina capitalista no se ha derrumbado realmente. A pesar de los récords históricos de quiebras, bancarrotas; a pesar de los crujidos y grietas cada vez más profundos y frecuentes, la máquina de ganancias sigue funcionando, concentrando nuevas fortunas gigantescas -producto de la lucha mortal y carroñera que opone a los capitales entre sí- y pavoneándose con la más cínica arrogancia de sus discursos sobre las maravillas del «liberalismo mercantil». «Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres» dicen los periodistas, pero «la máquina funciona» y los resultados de 1988, al menos según las estadísticas, deberían ser «los mejores» de la década
Poca gente cree realmente en la posibilidad de un nuevo período de «prosperidad» económica, como en los años 50 o 60. Pero la perspectiva de un nuevo derrumbe capitalista como el de 1974-1975 o el de 1980-1982 parece a veces alejarse gracias a las múltiples y variadas manipulaciones económicas de los gobiernos. Ni verdadera recuperación, ni verdadero derrumbe: el «no future» para siempre.
Las cosas son muy diferentes. Nunca estuvo tan enfermo el sistema capitalista. Nunca estuvo su cuerpo tan envenenado por las masivas dosis de drogas y de remedios que han sido necesarios para mantener su mediocre y espantosa supervivencia durante los últimos seis años. Su próxima convulsión, que, una vez más, verá desarrollarse simultáneamente recesión e inflación, no será sino más violenta, más profunda y más extensa mundialmente.
Las fuerzas destructoras y autodestructoras del capitalismo se van a desencadenar una vez más con una violencia sin precedentes, pero ello provocará la indispensable sacudida que obligará al proletariado mundial a elevar sus luchas a niveles superiores y sacar provecho de toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los últimos años.
RV - noviembre 1988
[1] Le Monde (Paris), 25/10/88.
[2] Para un análisis de la realidad de esa «expansión» y de sus efectos sobre la economía mundial, véase el articulo «La perspectiva de la nueva recesión no se ha alejado, sino al contrario» en la Revista Internacional nº 54, 3er trimestre de 1988.
[3] Stephen Marris, Le Monde, 25/10/88.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [3]
El medio político desde 1968 III
- 5404 reads
El año 1983 viene marcado por la reanudación de la lucha de clases después de tres años de retroceso tras el reflujo de las huelgas en los países occidentales, saboteadas por las maniobras del sindicalismo de base impulsado por la izquierda y los izquierdistas y la represión brutal de 1981 en Polonia, preparada por la labor de zapa de Solidarnosc. Después de esta fecha, la combatividad recuperada del proletariado no va a cesar de reafirmarse en el conjunto del planeta: después de las huelgas masivas de los obreros de Bélgica en el otoño de 1983, Holanda, RFA, Gran Bretaña, Corea, Suecia, Francia, España, Grecia, Italia, EEUU, Polonia, etc. (y la lista no es exhaustiva) son países marcados por luchas significativas de la clase obrera.
¿Cómo va a reaccionar el medio político proletario y las organizaciones que lo constituyen?, ¿Cómo va a asumir la responsabilidad crucial de los revolucionarios planteada una vez más, con agudeza, por el desarrollo de la lucha de clases: la necesidad de la intervención de los revolucionarios en el seno de las luchas de su clase?
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la aceleración de la historia en todos los planos: económico, militar y social; sobre la vida del medio político proletario? El retorno a escena de la lucha de clases lleva en sí el desarrollo potencial del medio revolucionario. ¿Esta revitalización de la lucha obrera va a permitir al medio político proletario superar la crisis que atravesó en el período precedente?, ¿va a permitirle dejar atrás las dificultades y debilidades que lo marcaron desde el relanzamiento histórico de la lucha de clases en 1968?
Un medio político ciego ante la lucha de clases
«...los formidables enfrentamientos de clase que se preparan serán igualmente una auténtica prueba para los grupos comunistas: o bien serán capaces de tomar a cargo sus responsabilidades y podrán aportar una contribución real al desarrollo de las luchas; o bien se mantendrán en su aislamiento actual y serán barridos por la marea de la historia sin haber podido llevar a cabo la función para la cual la clase los ha hecho surgir...» (Llamamiento de la CCI a los grupos políticos proletarios, 2º trimestre de 1983).
La CCI será la única organización que reconozca plenamente en los movimientos de clase de 1983 los signos de un relanzamiento internacional de la lucha de clases. Para el conjunto de los otros grupos del medio proletario, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ellos, las luchas obreras que se desarrollan ante sus ojos a partir de 1983 no tienen nada de significativo, están todavía sometidas a los aparatos sindicales, así que no pueden ser expresión de un relanzamiento proletario. Ni más ni menos.
Aparte de la CCI, el conjunto de las organizaciones del medio político proletario que han sobrevivido a la decantación y a la crisis de finales de los 70 y comienzos de los 80, teorizan como un solo hombre que aún estamos en el período de contrarrevolución.
Las organizaciones más antiguas del medio revolucionario, cada una a su manera, teorizan que después de la derrota proletaria de los años 30 no hay gran cosa que haya cambiado, particularmente las surgidas del PCI de 1945, es decir los diferentes grupos de la diáspora bordiguista de una parte (PCI, Programma Comunista o Il Partito Comunista, por ejemplo) y Battaglia Comunista (reagrupada con la CWO de Gran Bretaña en el seno del BIPR) de otra parte. En cuanto al FOR, que en lo más profundo de la derrota obrera de los años 30 ve una triunfante revolución en España, hoy no ve en las luchas obreras más que sus debilidades.
Las microsectas parásitas, incapaces de expresar una coherencia propia, o bien desarrollan un academicismo «bordiguizante», estéril de todos modos, como por ejemplo Communisme ou Civilisation en Francia, o bien zozobran en una deriva anarco-consejista, sin que las dos tendencias sean contradictorias en absoluto, como lo muestra la trayectoria de un grupo como el GCI. Pero el punto común es siempre una negación ciega y obstinada de la realidad de la lucha de clases presente. Incluso los reductos del medio «modernista» surgido en el 68, con los años 80 participan a su modo de esta negación generalizada de la combatividad en desarrollo del proletariado; así hemos podido ver surgir de manera efímera pero significativa en Francia una revista con un título evocador : La Banquise (El Témpano de hielo).
La visión, generalizada fuera de la CCI, según la cual el curso histórico está todavía orientado hacia la contrarrevolución, traduce evidentemente una subestimación dramática de la lucha de clases después de 1968 y no puede sino manifestarse negativamente en lo que es esencial para los revolucionarios: su intervención en el seno de la lucha de clases. Esta situación era ya evidente a finales de los 60, cuando las organizaciones constituidas entonces, como el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista) estaban curiosamente ausentes, puesto que no veían la lucha de clases que se estaba produciendo ante sus ojos y negaban la importancia significativa de las luchas obreras de Mayo 68 en Francia, que fueron, con todo, las huelgas más masivas que el proletariado jamás hubiera realizado en Francia; y vuelve a confirmarse del mismo modo a finales de los 70, cuando la intervención de la CCI en la oleada de luchas que entonces tienen lugar es el blanco de las críticas del conjunto del medio proletario, lo que se va a agudizar con la reanudación de las luchas desde 1983.
La cuestión de la intervención en el centro de los debates
Tras el comienzo de la reanudación de la lucha de clases que marca los años 80, la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias en las luchas obreras, aparte de la de la CCI, va a ser prácticamente inexistente. Los grupos políticamente más débiles van a ser también los más ausentes en la intervención directa en las luchas, después de un activismo en todas direcciones a comienzos de los años 80, el GCI, mientras la lucha de la clase se desarrolla va a hundirse en un academicismo confortable, en tanto que el FOR, para justificar su inexistencia en el terreno de la lucha de la clase va a refugiarse tras la teorización de su falta de medios materiales»![1]. Es muy significativo el hecho de que, a pesar de sus baladronadas, durante ese período iniciado en 1983, estos grupos no han hecho más hojas que dedos tiene una mano, y eso sin hablar de su contenido.
En cuanto al BIPR, expresa ciertamente una solidez política diferente de la de los grupos que acabamos de citar, pero aún con todo, su intervención en el seno de las luchas no reluce mucho más. Ello es tanto más grave cuanto que esa organización es, junto con la CCI, el otro polo de reagrupamiento en el seno del medio político proletario internacional. La voluntad efectiva de intervención de este grupo durante la larga huelga de los mineros en Gran Bretaña de 1984, no va a repetirse desgraciadamente en las siguientes luchas; a pesar de la presencia de miembros del BIPR en Francia, éste no desarrollará ninguna intervención durante la huelga de ferroviarios en 1986, y si Battaglia Comunista interviene en la lucha de los trabajadores de las escuelas en Italia en 1987, ello será después de largas semanas de retraso y tras los insistentes requerimientos de la sección de la CCI en ese país.
Esta debilidad de la intervención del BIPR arraiga en sus ideas políticas erróneas que ya estuvieron en el centro de los debates que animaron las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista de 1977, 78, y 80. Esto se expresa esencialmente en dos planos:
- una incomprensión del período histórico presente que entraña la incomprensión de las características de la lucha de la clase en este período y se traduce en una subestimación profunda de ella. Así la CWO se permite escribir al grupo Alptraum de México hablando de las luchas en Europa: «Nosotros no creemos que la frecuencia y la extensión de estas formas de lucha indiquen -al menos hasta hoy- una tendencia hacia su desarrollo progresivo. Por ejemplo, después de las luchas de los mineros británicos, de los ferroviarios en Francia, estamos ante la extraña situación de que las capas sociales que se agitan ¡son las de la pequeña burguesía!», citando a continuación entre otros ejemplos de pequeña burguesía, ¡a los maestros!
- graves confusiones sobre la cuestión del partido que se traducen en una incomprensión del papel de los revolucionarios. El BIPR se permite así escribir, también a Alptraum que ha publicado esta carta en Comunismo nº 4: «...No existe un desarrollo significativo de las luchas porque no existe el Partido; y el Partido no podrá existir sin que la clase se encuentre en un proceso de desarrollo de sus luchas...». Que comprenda quien pueda esta extraña dialéctica, pero en esas condiciones se escamotea toda la cuestión del papel decisivo de la intervención de los revolucionarios, mientras se espera la aparición de ese personaje sobrenatural, el partido con P mayúscula.
Durante todo este período la CCI, que no se autoproclama Partido como el PCI (Battaglia Comunista), ha intentado por su parte desarrollar su intervención en la medida de sus fuerzas, intentando ponerse a la altura de sus responsabilidades históricas, que son las de los revolucionarios respecto a su clase. No ha habido ninguna lucha significativa, allí donde existen las secciones de la CCI, en que no se hayan difundido las posiciones revolucionarias, en que la intervención de la CCI no haya intentado impulsar más lejos la dinámica obrera, romper la tenaza sindical, animar hacia la extensión, ya sea con octavillas, o tomando la palabra en las asambleas obreras, o difundiendo nuestra prensa, etc. No se trata aquí de vanagloriarse de ello, ni de alardear con desmesura, sino simplemente plantear lo que debe ser la intervención de los revolucionarios en un momento en el que el proletariado desarrolla sus luchas y por tanto aquélla se ve facilitada.
En estas condiciones, no es pues sorprendente que los debates y las polémicas entre los diferentes grupos comunistas sobre la cuestión de la intervención propiamente dicha hayan sido más bien cortos. Frente a la vacuidad de la intervención de otros grupos, no ha podido haber verdaderos debates sobre el contenido de una intervención que no existe, ha habido que insistir en los principios de base sobre el papel de los revolucionarios, que la CCI ha defendido con vigor. En cuanto a la crítica de otros grupos respecto a la CCI, ha quedado limitada a afirmaciones según las cuales la CCI ¡sobreestimaba la lucha de clases y se hundía en el activismo!
De hecho, las cuestiones acerca del reconocimiento de la lucha de clases existente y del papel de los revolucionarios en la intervención iban a constituir la línea de demarcación en el medio comunista e iba a polarizar durante los años 80 todos los debates en su seno.
Los debates en la CCI y la formación de la FECCI
Las mismas tendencias ponzoñosas de la propaganda burguesa, que durante estos años han impuesto el silencio sobre la realidad de las luchas obreras para así contribuir a negar su existencia y que empujan al conjunto de las demás organizaciones proletarias a permanecer ciegas ante las luchas obreras, a subestimarlas profundamente, han pesado también sobre la CCI. De la lucha contra estas tendencias a la subestimación de la lucha de clases en el seno de la CCI va a surgir un debate que tiene por fundamento las cuestiones de la conciencia de clase y el papel de los revolucionarios. Este debate va a ampliarse después para plantear:
- la cuestión del peligro que constituye en el período actual el consejismo, que se cristaliza en una tendencia a negar la necesidad de la organización política y por tanto, a negar la necesidad de una intervención organizada en el seno de la clase.
- la cuestión del peso del oportunismo como expresión de la infiltración de la ideología dominante en el seno de las organizaciones del proletariado.
Estos debates van a ser la fuente de un reforzamiento político y de clarificaciones cruciales en la CCI. Van a permitir un reforzamiento de la capacidad de intervención en las luchas por una mejor comprensión del papel de los revolucionarios y una mejor reapropiación de la herencia de las fracciones revolucionarias del pasado que va a cristalizarse en una visión más adecuada del proceso de degeneración y traición de las organizaciones de la clase obrera a principios de siglo y en los años 30.
Viéndose reducidos a un puñado de diletantes más que de militantes, los camaradas en desacuerdo van a echar mano del primer pretexto para retirarse del VIº Congreso de la CCI, nada más empezar éste, a finales de 1985, para así «liberarse» de la organización, concebida como una prisión, y constituirse en «Fracción Externa» de la CCI, pretendiendo erigirse en defensores ortodoxos de la Plataforma de la CCI. Esta escisión irresponsable traduce una incomprensión profunda de la cuestión de la organización y por tanto, una subestimación grave de su necesidad. Más que todas las argucias teóricas y el chaparrón de calumnias que la FECCI haya podido verter sobre la CCI para justificar su existencia de secta, lo que determina su surgimiento es una subestimación de la lucha de la clase y del papel esencial de los revolucionarios con su intervención en dicha lucha. La FECCI, incluso si después de 1985, ha reconocido a veces formalmente la reanudación de las luchas proletarias después de 1983, se ahoga también en los mismos charcos de la pasividad académica donde chapotean, desgraciadamente, como acabamos de ver, la mayoría de las viejas organizaciones del medio proletario. Ella que se proclama defensora ortodoxa de la Plataforma de la CCI va a encontrar poco a poco en los años siguientes a su escisión una multitud de nuevas divergencias que constituyen otros tantos abandonos de la coherencia de la que pretendía ser el «último defensor». La FECCI ha abierto la caja de Pandora y, como hicieron antes que ella otras escisiones de la CCI como el PIC o el GCI, la FECCI no puede sino ir hacia abandonos mucho más graves, deserciones que pondrán en entredicho la Plataforma que pretende reivindicar, a causa de la propia dinámica de justificación de organización separada que la anima.
El peso de la descomposición social y la decantación del medio revolucionario
¿Representa esta nueva escisión un signo de crisis en la CCI, el indicador de un debilitamiento político y organizativo de la organización que hoy es el principal polo de reagrupamiento y claridad del medio revolucionario? En absoluto; la FECCI expresa fundamentalmente la resistencia a la necesaria adecuación que exige a los revolucionarios el momento en el que la clase obrera ha vuelto a tomar de forma decidida el camino de la lucha y, en el que por tanto se plantea de forma crucial la necesidad de la intervención, es decir, el no quedarse de forma «crítica» en el balcón mirando el desarrollo de las luchas, sino la necesidad de defender en su seno las posiciones revolucionarias en el momento en que éstas tienen un eco real entre los trabajadores.
Es precisamente porque la CCI ha sabido proseguir la necesaria clarificación teórica y política, y el reforzamiento organizativo indispensable para cumplir su papel de organización de combate de la clase obrera por lo que los elementos menos convencidos que prefieren las discusiones académicas que el fuego de la lucha de clases nos han abandonado. Paradójicamente, si bien ningún abandono de militantes puede ser algo agradable y si no podemos más que rechazar la escisión irresponsable que ha hecho nacer a la FECCI, que no aporta sino un poco más de confusión en un medio que no la necesitaba, durante este período hemos asistido a un reforzamiento político y organizativo de la CCI que se ha concretado en su capacidad redoblada de asegurar una presencia de las ideas revolucionarias en las luchas en curso.
Sin embargo, si bien el surgimiento de la FECCI no representa una crisis de la CCI que significaría, en la medida en que es la principal organización del medio, una crisis del conjunto del medio proletario, esto no quita para que esta escisión exprese las dificultades que de manera persistente pesan sobre los grupos revolucionarios desde el resurgimiento del proletariado en la escena de la historia desde los años 68.
Estas dificultades encuentran su origen, como hemos visto, en la inadecuación teórica y política fundamental de la mayoría de los grupos que no ven la lucha de clases que se desarrolla ante sus ojos y son, por consiguiente, incapaces de revivificarse en su contacto. Pero no es ésa la única explicación. La inmadurez organizativa, producto de décadas de ruptura orgánica con las fracciones revolucionarias surgidas de la Internacional Comunista, ha marcado al medio político surgido desde el 68 y, se expresa fundamentalmente en el sectarismo reinante que dificulta enormemente el necesario proceso de clarificación y reagrupamiento en el seno del medio comunista. Este sectarismo va a ser la rendija por la que se infiltra la ideología dominante en su aspecto más peligroso, la descomposición.
Una de las características del actual período histórico es que, en tanto que la huida ciega de la burguesía hacia la guerra está frenada por la combatividad proletaria y que, por consiguiente la puerta hacia una nueva carnicería imperialista no esta abierta, el desarrollo lento de la crisis y de la lucha de clases no ha permitido que aparezca claramente en el seno de la sociedad la perspectiva proletaria de la revolución comunista. Esta situación de bloqueo se traduce en un estado de putrefacción, de descomposición general del conjunto de la vida social y de la ideología dominante. Con la aceleración de la crisis a principios de los años 80 esta descomposición no ha hecho más que acentuarse. Afecta particularmente a las capas de la pequeña burguesía sin porvenir histórico pero, desgraciadamente, tiende a ejercer sus perniciosos efectos en la vida del medio proletario. Es la forma que tiende a tomar el proceso de selección de la historia, de decantación política en el seno del medio en el período actual.
El peso de la descomposición ambiente se suele plasmar en diferentes formas en el medio proletario, pudiéndose citar en especial:
- La multiplicación de microsectas. El medio comunista ha conocido en estos últimos años múltiples pequeñas escisiones que traducen una misma debilidad, ninguna de ellas representa una aportación a la dinámica de reagrupamiento situándose claramente respecto a los polos de debate ya existentes, sino, al contrario, todas ellas se han encerrado en su especificidad aportando nuevos factores de confusión a un medio demasiado disperso y desmembrado. Podemos citar, aparte de la FECCI de la que ya hemos hablado suficiente, A Contra Corriente, que abandonó el GCI en 1988 y que si bien expresó una reacción positiva ante la degeneración del GCI se sumió en una crítica imposible de ir más lejos en un retorno a las fuentes de dicho grupo, que llevaba en germen todos los despropósitos que ha conocido posteriormente. Vemos también cómo la reciente escisión en FOR se ha escudado tras falsas argucias organizativas sin ser capaz de publicar el menor argumento político.
Es más, hemos visto resurgir o nacer, por ejemplo en Francia, multitud de pequeñas sectas parásitas como Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., que contienen casi tantos puntos de vista como individuos que las componen y que a golpe de ligue o divorcio no hacen más que alimentar la confusión del medio político y ofrecer tristes caricaturas de lo que son las organizaciones proletarias. Todas estas manifestaciones son además otros tantos obstáculos para los elementos serios que intentan aproximarse a una coherencia revolucionaria.
- Una pérdida del marco normal de debate en el medio revolucionario. Estos últimos años han estado marcados por graves patinazos polémicos en el seno del medio proletario, en los cuales la CCI ha sido, esencialmente, el blanco principal. Que la CCI esté en el centro de los debates es perfectamente normal, al ser ella el principal polo de referencia; sin embargo esto no puede justificar en ningún caso las peligrosas estupideces que se han escrito sobre ella. Así, la mala fe y el denigramiento sistemáticos de la FECCI, cuya única cohesión es su sistemático anti-CCI, el FOR que trata a la CCI de «capitalista» porque ¡sería rica! Y peor aún, el GCI que tituló un artículo «Una vez más la CCI del lado de la policía contra los revolucionarios». Estos patinazos más que la estupidez de sus autores traducen una grave pérdida de enfoque de lo que representa y constituye la unidad del medio político proletario frente a todas las fuerzas de la contrarrevolución, y de los principios que deben presidir las relaciones en su seno para que pueda estar protegido.
- La erosión de las fuerzas militantes. Frente al peso dominante de la ideología capitalista, particularmente en sus versiones pequeño burguesas, la pérdida de enfoque de lo que es la militancia revolucionaria, la pérdida de convicción y el repliegue tras el entorno «familiar» es un problema que en todas la épocas ha pesado sobre las organizaciones revolucionarias; sin embargo en el período actual este desgaste de la ideología dominante sobre la convicción militante se encuentra acentuado por la descomposición ambiente. Cada vez más, la confrontación con las dificultades de la intervención en la lucha de clases es un potente factor y un catalizador de vacilaciones para las convicciones menos sólidas, y a menudo, el abandono de la militancia sin divergencias reales o la huida hacia posiciones academicistas estériles lejos del combate de la clase, no son más que expresión del miedo a las implicaciones prácticas del combate revolucionario: confrontación con las fuerzas de la burguesía, represión, etc.
No es, en esas condiciones, nada sorprendente que el desgaste que ejerce la ideología dominante en su forma descompuesta afecte prioritariamente a las organizaciones política y organizativamente más débiles. En estos últimos años su degeneración se ha ido acelerando.
El ejemplo más claro es el GCI, su fascinación morbosa por la violencia lo ha llevado a una deriva cada vez más fuerte hacia el izquierdismo y el anarquismo que ha plasmado, por ejemplo, en su apoyo a acciones de Sendero Luminoso de Perú, organización maoísta; y recientemente, en su apoyo totalmente irresponsable a las luchas en Birmania encuadradas tras los estandartes democráticos y en las cuales los obreros iban al matadero frente a las metralletas del ejército. El FOR que aún hoy sigue negando cual obsesión maniática la crisis, se hunde en el barrizal modernista y en un radicalismo verbal que esconde cada vez peor su vacío teórico y práctico. En cuanto a la FECCI su crítica-crítica sistemática de la coherencia de la CCI la lleva a una incoherencia cada vez mayor, y en su prensa parecen expresarse tantos puntos de vista como militantes la componen. La diáspora bordiguista no ha desaparecido tras el hundimiento del PCI (Programa Comunista) y vegeta tristemente, suministrando su óbolo al sindicalismo de base. Todos estos grupos, incapaces de situarse en la lucha de clases de hoy día, porque fundamentalmente la niegan o la subestiman profundamente, son incapaces de regenerarse con su contacto, y su futuro amenaza ser rápidamente el del olor nauseabundo de los basureros de la historia.
Las organizaciones que son la expresión de corrientes históricas reales en el seno del medio comunista porque cristalizan y representan una mayor coherencia teórica y una mayor experiencia organizativa, están mejor preparadas para resistir el peso pernicioso de la ideología dominante. No es por casualidad si actualmente la CCI y el BIPR son los principales polos de reagrupamiento en el seno del medio proletario. Sin embargo, ésta no es una garantía de inmunidad contra los virus de la ideología dominante, incluso las organizaciones más sólidas no pueden evitar los efectos perniciosos de la descomposición ambiente, el ejemplo del PCI bordiguista que a finales de los años 70 era (al menos en términos numéricos) la principal organización del medio y que se hundió definitivamente[2] a principios de los 80, es evidente. En estos últimos años, la salida de los elementos que formaron la FECCI, o más recientemente la agria salida de los elementos del Núcleo Norte de Acción Proletaria, sección en España de la CCI, así como la participación en Francia de un elemento del BIPR en una pseudo-conferencia que reunió en París a la FECCI, Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, e individuos asilados, dando así crédito a semejante bluf para inmediatamente abandonar el BIPR en vista de la desaprobación encontrada, son más elementos que muestran que la vigilancia y el combate contra los efectos de la descomposición son una prioridad.
La CCI, por su parte, ha tomado siempre claramente posición respecto a esas cuestiones, diagnosticando la crisis del medio político en 1982, subrayando el peligro de infiltración de la ideología dominante que tiene su expresión política a nivel histórico en el oportunismo y el centrismo, planteando las especificidades del período actual y poniendo particularmente de relieve el peso de la descomposición de la ideología capitalista reinante. Haciendo esto se ha preparado políticamente y se ha reforzado organizativamente. En cuanto al BIPR prefiere aplicar la política del avestruz. A principios de los años 80 negó tajantemente la crisis del medio político argumentando pomposamente que era la crisis de los demás grupos.
Cierto es que Battaglia Comunista, y el BIPR, no han conocido escisiones. Pero, ¿es esto significativo de la vitalidad de la organización? Durante muchos años el PCI (Programma Comunista) no conoció escisiones significativas... hasta su explosión en 1983. La ausencia de debates internos, la esclerosis política, a menudo no se plasman en escisiones políticas, sino en una desorientación política creciente que se concreta en una creciente hemorragia de militantes sumidos en el desencanto, sin clarificación alguna, ni entre los que se van ni entre los que se quedan. El repliegue del BIPR respecto a la intervención, su teorización de que la contrarrevolución sigue vigente, son otros tantos factores inquietantes cara a su futuro.
Ante este balance de dificultades que atraviesa el medio político proletario, ¿debemos sacar la conclusión de que el medio político proletario no ha salido de la crisis de principios de la década, crisis que quedó plasmada en la desaparición del bordiguismo como principal polo de reagrupamiento del medio proletario?
Con la reanudación de la lucha de clases, desarrollo del medio revolucionario
La situación del medio proletario es actualmente muy diferente a la que determinó su crisis en 1982-83:
- el fracaso de las Conferencias de los grupos de la Izquierda Comunista, siete años más tarde, incluso si aún hoy sigue pesando, ya ha sido asimilado.
- ya no estamos en un período de retroceso de la lucha de clases; al contrario, ésta se ha reanudado desde hace cinco años.
- la organización más importante del medio proletario ya no es una organización esclerotizada y degenerada como lo era el PCI bordiguista
Por todo ello, el medio político no está, a pesar de las muy graves debilidades que siguen marcándolo y de las que acabamos de trazar un rápido balance, en la misma situación de crisis que había marcado al principio de la década. Al contrario, a partir de 1983, el desarrollo de la lucha de clases al mismo tiempo que ha ido creando un terreno más favorable para el eco más fuerte de las posiciones revolucionarias, tiende a crear las bases que hacen surgir a nuevos elementos en el seno del medio político proletario. Incluso, si a imagen de la lucha de clases de la que son producto, ese resurgir es un proceso lento, no por eso es menos significativo en el periodo actual.
La aparición de un medio político proletario en la periferia de los principales centros del capitalismo mundial como en México con Alptraum, que publica Comunismo, y el Grupo Proletario Internacionalista que publica Revolución Mundial, en India con los grupos Comunist Internationalist y Lal Pataka y el círculo Kamunist Kranti, en Argentina con el grupo Emancipación Obrera, es muy importante para el conjunto del medio político, en unos países, marcados por el subdesarrollo capitalista, en los que durante años las posiciones revolucionarias no parecían encontrar el menor eco. Por supuesto, todos esos grupos no expresan el mismo grado de claridad y su supervivencia se da en condiciones precarias debido a su falta de experiencia política, a su alejamiento del centro político del proletariado en Europa, así como a las condiciones materiales sumamente penosas en las que deben desarrollarse. Sin embargo, la mera constatación de su existencia revela la maduración general de la conciencia de clase que se está produciendo en el proletariado mundial.
El surgimiento de estos grupos revolucionarios en la periferia del capitalismo plantea, de manera crucial, la responsabilidad de las organizaciones revolucionarias ya existentes, que cristalizan la experiencia histórica del proletariado, de la que desgraciadamente carecen los nuevos grupos que surgen sin un conocimiento real de las fracciones revolucionarias del pasado, sin ni siquiera un conocimiento de los debates que se han venido produciendo en el medio comunista en las dos últimas décadas; y carentes de una experiencia organizativa. La situación de dispersión que reina en el medio político, marcado por el sectarismo, constituye una traba dramática en el necesario proceso de clarificación al que deben incorporarse estos nuevos elementos que surgen del medio revolucionario. Vistos de lejos resulta de lo más difícil situarse en el laberinto de los múltiples grupos existentes en Europa, y apreciar en su justa medida la importancia política de los distintos grupos y debates que existen.
Las mismas dificultades de que sufre el «viejo» medio político centrado en Europa, afectan con mayor peso aún a los nuevos grupos que surgen en la periferia, por ejemplo el sectarismo de grupos como Alptraum en México o del círculo Kamunist Kranti en India es desgraciadamente destacable, pero es muy importante comprender que la confusión política que pueden manifestar esos grupos tiene un carácter diferente al de los grupos existentes en Europa; si en el primer caso tales dificultades son expresión de una inmadurez de juventud, acentuada por el peso del aislamiento, en el segundo caso se trata de la expresión de una esclerosis, cuando no de una degeneración senil.
En estas condiciones, la experiencia de los grupos «veteranos» va a ser determinante para la evolución de los nuevos grupos que surgen, que no pueden desarrollar su coherencia, reforzarse políticamente, sobrevivir como expresión revolucionaria... más que a condición de romper su aislamiento, integrándose en los debates existentes en el seno del medio político internacional, relacionándose con los polos históricos ya existentes. El influjo negativo de un grupo como el GCI que niega la existencia de un medio político proletario y que acarrea confusiones gravísimas ha lastrado con todo su peso la evolución de un grupo como Emancipación Obrera en Argentina, acentuando aún más sus debilidades intrínsecas. Incluso el academicismo de pequeña secta de Communisme ou Civilisation, a cuyo lado desarrolla su actividad Alptraum, sólo puede conducir a éste a la esterilidad. El BIPR, en conjunto, ha desarrollado una actividad mucho más correcta ante los nuevos grupos que han surgido, a pesar de que permanece marcado por el oportunismo en sus ideas organizativas, que han marcado el nacimiento del propio BIPR; por ejemplo, la prematura integración de Lal Pataka, como expresión del BIPR en India. Además, la grave subestimación de la lucha de clases que expresan todos estos grupos veteranos tiende a dificultar duramente la evolución de los nuevos grupos que surgen, privándoles de la comprensión fundamental de lo que ha determinado su nacimiento: la lucha obrera.
En cuanto a la CCI, al haber hecho desde sus orígenes, después del 68, la constatación de la pasividad y la confusión política reinante en las organizaciones entonces existentes y más especialmente en el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista), ha tomado una decidida responsabilidad ante los nuevos grupos que surgen en el medio político de la clase. Del mismo modo que la intervención en la lucha de clases, la intervención frente a los grupos que hace surgir esa lucha, es para nuestra organización, una prioridad. En la prensa de la CCI, han sido publicadas, lejos de todo espíritu sectario, textos de Emancipación Obrera, Alptraum, GPI, Communist Internationalist, y se ha hecho mención de todos los grupos en nuestra prensa, dándolos así, a menudo, a conocer, ante el conjunto del medio revolucionario, contribuyendo de ese modo a romper su aislamiento. No ha quedado ningún grupo con el que no se haya intercambiado una correspondencia importante, ninguno que, no haya recibido nuestra visita, con el fin de permitir la profundización de las discusiones, contribuyendo así a un mejor conocimiento mutuo y a la necesaria clarificación; en manera alguna hemos hecho esto con el fin de reclutar o de precipitar la integración prematura en la CCI, sino para permitir la consolidación política real de estos grupos, su supervivencia, etapa indispensable para que un reagrupamiento -que nosotros siempre hemos considerado indispensable sea posible con la mayor claridad.
Aunque la aparición de nuevos grupos en los países alejados de los centros tradicionales del proletariado, es ya un fenómeno particularmente importante, y muy significativo del desarrollo actual de la lucha de clases y de sus efectos en la vida del medio político, nuestra insistencia no significa, en modo alguno, que no exista igualmente un desarrollo en los lugares donde el medio político está ya presente. Al contrario, si bien, ese desarrollo no tiene la misma forma dado que el medio político está ya presente con sus organizaciones, el surgimiento de nuevos elementos tiende a plasmarse no en la aparición de nuevos grupos, sino en la aproximación de esos nuevos elementos a los grupos ya existentes. Los nuevos elementos que surgen, a diferencia de la situación del 68 marcada por el peso del medio estudiantil (que determinaba preocupaciones teóricas generales) lo hacen en contacto directo con la lucha obrera. Son, de hecho, productos de ella. De nuevo en este plano, la cuestión de la intervención aparece como crucial, para permitir que esos elementos se sumen al medio revolucionario y refuercen las capacidades militantes de éste.
El desarrollo actual de los comités de lucha o de los círculos de discusión es la expresión del desarrollo de la conciencia que se va operando en la clase. Para los grupos proletarios, subestimar hoy la cuestión de la intervención, implica la ruptura con lo que determina su vida, y eso es especialmente evidente en lo que concierne al desarrollo de las fuerzas militantes, la incorporación de sangre nueva. Las organizaciones que no lo ven, se condenan primero al estancamiento, a la esclerosis y a la regresión después, y finalmente, a la desmoralización y a la crisis que ello puede suponer.
Con la reanudación de la lucha de clases, está naciendo una nueva generación de revolucionarios. No sólo el futuro, sino ya también el presente es portador de una nueva dinámica en el desarrollo del medio proletario. Pero tal dinámica no significa únicamente que el relativo aislamiento de los revolucionarios respecto a su clase esté rompiéndose y que todo vaya a resultar más fácil. Implica igualmente, una decantación acelerada en el seno del medio proletario. Nada está ganado de antemano, el futuro de las organizaciones obreras, su capacidad de forjar mañana el Partido Comunista Mundial -indispensable para la revolución comunista- depende de su capacidad en el presente para asumir las responsabilidades para las que la clase los ha hecho surgir. Tales son los retos de los debates y la actividad actual del medio comunista. Las organizaciones que se muestren incapaces de asumir desde hoy sus responsabilidades, de ser parte comprometida en el combate de la clase, no son de ninguna utilidad para el proletariado, y por esta razón el proceso histórico las sentenciará.
JJ
[1] Ver a este respecto, el edificante artículo titulado: «¡Eh: los de la CCI! - en Alarme nº 37-38 (Revista de FOR en francés).
[2] Ver la segunda parte de este artículo en la Revista Internacional nº 54.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Francia: Las coordinadoras, vanguardia del sabotaje de las luchas
- 3508 reads
Los movimientos sociales que están agitando a Francia desde hace varios meses, en casi todas las ramas del sector público son una diáfana ilustración de lo que la CCI viene afirmando desde hace años: frente a los ataques cada día más agresivos y masivos de un capitalismo hundido en una crisis infranqueable (véase en esta revista el artículo sobre la situación económica) la clase obrera del mundo no está resignada, sino todo lo contrario. El profundo descontento que ha ido acumulando se está transformando ahora en enorme combatividad, la cual obliga a la burguesía a desplegar maniobras de mayor amplitud y sutileza para no quedar desbordada. Y es así como en Francia, la clase dominante ha puesto en práctica un plan muy elaborado que no sólo ha puesto a trabajar a las diversas formas de sindicalismo (sindicalismo «tradicional» y sindicalismo de «base»), sino también y sobre todo, a órganos que se pretenden todavía más «de base» (puesto que pretenden apoyarse en las asambleas generales de trabajadores en lucha): las «coordinations», cuyo uso en el sabotaje de las luchas va, sin duda, para largo.
Nunca desde hace cantidad de años, la «rentrée» social en Francia había sido tan explosiva como la de este otoño de 1988. Ya desde la primavera estaba claro que se estaban preparando importantes enfrentamientos de clase. Las luchas que habían tenido lugar entre marzo y mayo de este año en las factorías de «Chausson» (constructor de camiones) y de la SNECMA (motores de aviones) eran la prueba de que se había terminado el período de pasividad obrera que siguió a la derrota de la huelga en los ferrocarriles de diciembre del 86 y enero del 87. El que esos movimientos estallaran y se hubieran desarrollado aun cuando había elecciones presidenciales y legislativas (no menos de 4 elecciones en dos meses) fue algo muy significativo en un país en el que tradicionalmente los períodos electorales son sinónimos de calma social. Y esta vez, el Partido socialista vuelto al poder, no podía esperarse ningún «estado de gracia» como el que pudo disfrutar en 1981. Por un lado, los obreros ya habían aprendido entre 1981 y 1986 que la austeridad «de izquierdas» no tiene mejor sabor que la «de derechas». Por otro lado, nada más instalado, el nuevo gobierno quiso dejar las cosas claras: queda excluida la menor puesta en entredicho de la política económica aplicada por las derechas durante los dos años precedentes. Y aprovechó el verano para agravar dicha política.
Por eso es por lo que la combatividad obrera, dormida un poco por el circo electoral de la primavera, no podía sino estallar en luchas masivas ya durante el otoño, y, en especial, en el sector público, en donde los salarios han bajado en un 10 % en unos cuantos años. La situación era tanto más amenazadora para la burguesía porque desde los años del gobierno PS-PC (81-84), los sindicatos se han granjeado un desprestigio considerable, incapaces en muchos sectores de controlar, ellos solos, los estallidos de la rabia obrera. Por todo ello, la burguesía se ha montado un mecanismo con el cual desbaratar los combates de clase, en el cual, naturalmente, los sindicatos ocuparían su lugar, pero cuyo papel principal sería desempeñado, durante toda la fase inicial, por órganos «novísimos», «no sindicales», «auténticamente democráticos»: las «coordinadoras».
Una nueva arma de la burguesía contra la clase obrera: las « coordinadoras »
Ese término de «coordinadora» ya ha sido empleado en varias ocasiones en estos últimos años y en diferentes países de Europa. Por ejemplo, a mediados de los 80, la «Coordinadora de Estibadores» en España,[1] la cual, con su lenguaje radical y su apertura (permitiendo en particular que los revolucionarios intervinieran en sus asambleas) podía dar el pego, pero que no era en realidad sino una estructura permanente del sindicalismo de base. También hemos podido ver en Italia la formación, durante el verano del 87, de un «Coordinamento di Macchinisti» (Coordinadora de maquinistas de tren), que pronto apareció como algo de la misma naturaleza que aquélla. Pero el país de predilección de las coordinadoras es, sin lugar a dudas y en estos tiempos, Francia («coordinations»), en donde, después de la huelga ferroviaria de diciembre del 86, todas las luchas obreras importantes han visto aparecer órganos con ese nombre:
- «Coordination» de los «agents de conduite» (Coordinadora de maquinistas; la llamada de París-Norte) y la «Intercatégorielle» (intercategorías; llamada de París-Sureste), durante la huelga en los ferrocarriles de diciembre 86[2];
- «coordinadora» de maestros durante la huelga de esta profesión en febrero del 87;
- «coordinadora Inter-SNECMA», durante la huelga en esta empresa aeronáutica en la primavera de este año[3].
Entre esas diferentes «coordinations», algunas son meros sindicatos, o sea estructuras permanentes que pretenden representar a los trabajadores en la defensa de sus intereses económicos. En cambio, otros de entre esos órganos no están en principio llamados a perpetuarse. Surgen o aparecen a la luz del día cuando hay movilizaciones de la clase obrera en un sector y con éstas desaparecen. Así ocurrió, por ejemplo, con las coordinadoras que surgieron cuando la huelga del ferrocarril en Francia a finales del 86. Es precisamente su carácter «pasajero» lo que las hace de lo más pernicioso, al dar la impresión de que son órganos formados por la clase obrera en y para la lucha.
En la realidad de los hechos, la experiencia nos demuestra que esos órganos, o ya estaban preparados con meses de antelación por determinadas fuerzas de la burguesía o estas fuerzas los dejaban caer «en picada» sobre un movimiento de luchas para así quebrarlo. Ya durante la huelga ferroviaria en Francia, pudimos comprobar cómo la «coordinadora de maquinistas», al cerrar por completo sus asambleas a quienes no eran maquinistas, había hecho una gran labor en el proceso de aislamiento del movimiento y en su derrota. Y eso que esa «coordinadora» se había formado basándose en los delegados elegidos por las asambleas generales de los depósitos. Sin embargo, inmediatamente cayó bajo el control de los militantes de la Liga Comunista (sección de la IVª Internacional trotskista), los cuales, evidentemente, se dedicaron a su papel natural de sabotaje de la lucha. En cambio, en las demás «coordinadoras» que se montaron después, y ya para empezar en la «coordinadora intercategorías de ferroviarios» (la cual pretendía luchar contra el aislamiento corporativista) y más todavía en la de los maestros aparecida unas semanas después, se pudo comprobar que esos órganos se formaban preventivamente antes de que las asambleas generales hubiesen empezado a mandatar delegados. Y en el nacimiento de esa formación siempre esta presente una fuerza burguesa de izquierdas o izquierdista, prueba de que la burguesía ha comprendido el jugo que le puede sacar a esos organismos.
La ilustración más clara de esa política de la burguesía nos la proporciona la constitución y los manejos de la «Coordination Infirmière» («Coordinadora» Enfermera), a la que la burguesía ha confiado el papel principal en la primera fase de su maniobra: el desencadenamiento de la huelga en los hospitales en octubre del 88. De hecho, esa «coordinadora» se había formado en Marzo del 88, en los locales del sindicato CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo, pro-partido socialista) y por militantes de dicho sindicato. De modo que fue directamente el Partido socialista, que se estaba preparando para su vuelta al gobierno, el padrino del bautizo de esa pretendida organización de lucha obrera. El inicio mismo de la huelga lleva la marca de los manejos del partido socialista y por lo tanto del gobierno. Para la burguesía (no ya sus fuerzas auxiliares como los izquierdistas, sino sus fuerzas dominantes, las que están en la cumbre del Estado) se trataba de lanzar un movimiento de lucha en un sector políticamente muy atrasado para así poder «mojar la pólvora» del descontento que se ha venido acumulando desde hace años en toda la clase obrera. Es evidente que las enfermeras y enfermeros que, involuntariamente iban a servir de infantería a esa maniobra de la burguesía, tenían y tienen razones de sobra de expresar su descontento: condiciones de trabajo insoportables y que no paran de empeorar junto a sueldos de los más míseros; pero la serie de acontecimientos ocurridos durante casi un mes ponen de relieve la realidad de ese plan de la burguesía destinado a abrir un cortafuegos contra el descontento obrero.
Los manejos de las «coordinations» durante la huelga de los hospitales en Francia
Al escoger a las enfermeras para llevar a cabo su maniobra, la burguesía sabía lo que hacía. Es un sector de lo más corporativista que pueda uno imaginarse, en el cual el nivel de diplomas y la cualificación exigidos han permitido que en él se hayan metido prejuicios profundos y cierto desprecio por el resto del personal hospitalario (auxiliares, personal de mantenimiento etc.), considerado éste como personal «subalterno». En Francia, además, la experiencia de lucha de ese sector es bajísima. Todos esos factores daban a la burguesía garantías suficientes de que iba a poder controlar globalmente el movimiento sin temor a desbordamientos significativos; más precisamente, las enfermeras no iban a poder ser en manera alguna la punta de lanza de una extensión de las luchas.
Esas garantías venían reforzadas por el carácter y la forma de las reivindicaciones planteadas por la «coordinadora enfermera». Y entre ellas, la reivindicación de un « estatuto » y de la « revalorización de la profesión», lo cual cubría en realidad la voluntad de insistir en lo «específico» y la «especial capacitación» de las enfermeras respecto al resto de trabajadores hospitalarios. Además, esa reivindicación contenía la repelente exigencia de no aceptar en las escuelas de enfermeras más que a alumnos con título de bachiller. Y, en la misma vena elitista, la reivindicación de un aumento de 2000 francos por mes (entre un 20 % y un 30 %) se relacionaba con el nivel de estudios de las enfermeras (bachillerato más 3 cursos escolares), lo cual quería decir que los demás trabajadores hospitalarios menos cualificados y todavía menos pagados, no tenían razón alguna para exigir lo mismo; y eso tanto más por cuanto la «Coordinadora» decía y dejaba decir, sin asumirlo oficialmente par supuesto. que las demás categorías no debían reivindicar aumentos de sueldo, pues éstos serían deducidos de los aumentos de las enfermeras.
Otro indicio de la maniobra es que ya en Junio el núcleo inicial de la « coordinadora » planifico el principio del movimiento para el 29 de septiembre con un día de huelga y una gran manifestación en la capital. Eso le daba tiempo para estructurarse bien y ampliar sus bases antes del bautismo de fuego. Este fortalecimiento de su capacidad de control sobre los trabajadores prosiguió con una asamblea de varios miles de personas en la que los miembros de la dirección se presentaron por primera vez en público. Esa asamblea fue una primera legitimización a posteriori de la «coordinadora», asamblea a la que manipuló por todos los medios para impedir que la huelga arrancara inmediatamente, antes de que ella lo tuviera todo atado y bien controlado. También le permitió afirmar a fondo su «especificidad enfermera», sobre todo «animando» a las demás categorías que habían participado en la manifestación (lo cual demostró claramente la exasperación que reina en la clase obrera), y que estaban presentes en la sala, a que crearan sus «propias coordinadoras». Es así como se estaba instalando el mecanismo que iba a permitir el desmenuzamiento sistemático de la lucha en los hospitales, así como el ais1amiento dentro de este sector. Las «coordinadoras» que se iban a formar tras el 29 de septiembre siguiendo los pasos a la «coordinadora enfermera» (no menos de 9 ya sólo en el sector de la salud) se iban a ocupar de rematar la labor de división de ésta entre los hospitalarios, mientras que a una llamada «coordinadora del personal de la salud» (creada y controlada por el grupo trotskista Lutte Ouvrière), que se pretendía «abierta» a todas las categorías, le incumbía el papel de encuadrar a los trabajadores que rechazaban el corporativismo de las demás «coordinadoras», paralizando el menor intento por parte de aquéllos de extender el movimiento hacia fuera de los hospitales.
El que haya sido una «coordinadora» y no un sindicato, la que lanzó el movimiento (aunque había sido formada por sindicalistas), no es, por supuesto, ninguna casualidad. Era, en realidad, el único modo para llevar a cabo una movilización de entidad, habida cuenta del considerable desprestigio que se han granjeado los sindicatos en Francia, sobre todo desde la época del gobierno de la «izquierda unida» de 1981 a 1984. Y así, las «coordinadoras» tienen esa función de proporcionar esa «movilización masiva» que todos los obreros sienten como algo necesario para que la burguesía y su gobierno retrocedan. Tal movilización masiva, hace ya tiempo que los sindicatos ya no la consiguen tras sus «llamamientos a la lucha». En realidad, en muchos sectores, basta a menudo que una «acción» sea convocada por éste o aquel sindicato para que cantidad de obreros la consideren como maniobra destinada a servir a los intereses de camarilla de ese sindicato, y decidan darle la espalda. Esta desconfianza y el débil eco que las convocatorias sindicales tienen, son por lo demás utilizados por la propaganda burguesa para que los obreros crean en la « pasividad » que predomina en su clase y así crezca entre ellos un sentimiento de impotencia y desmoralización. De ahí que únicamente un organismo sin etiqueta sindical pudiera ser capaz de conseguir, dentro de la corporación escogida por la burguesía como principal campo de maniobras, la «unidad», condición para una participación masiva tras sus llamamientos. Y esa «unidad» que la «coordinadora enfermera» pretendía ser única en garantizar contra las acostumbradas «trifulcas» entre los diferentes sindicatos no era sino el reflejo de la asqueante división que ella promovió y reforzó entre los trabajadores de los hospitales. El «antisindicalismo» de que hacía gala se adobaba con el Miserable argumento de que los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores porque están organizados no por profesión sino por sector de actividad. Uno de los grandes temas que la «coordinadora» argumentaba para justificar el aislamiento corporativista era que las reivindicaciones unitarias «diluían» y «debilitaban» las reivindicaciones «propias» de las enfermeras. Semejante argumento no es nuevo. Ya nos lo sacó a relucir la «coordinadora de maquinistas» cuando la huelga de ferrocarriles de diciembre del 86. También lo usaban en el discurso corporativista del «Coordinamento di Macchinisti» en los ferrocarriles italianos en 1987. En realidad, en nombre del «cuestionamiento» o de la «superación» de los sindicatos nos quieren hacer volver a una base organizativa que fue la de la clase obrera en el siglo pasado cuando empezó formando sindicatos de oficio de tipo gremial, pero que hoy no puede ser menos burguesa que los sindicatos mismos. Pues hoy, la única base en la que puede organizarse la clase obrera es la geográfica, más allá de las distinciones entre empresas y ramos de actividad (distinciones que los sindicatos están cultivando siempre en su labor de división y sabotaje de las luchas), pues un organismo que se forma específicamente con una base profesional no puede sino situarse en el terreno de la burguesía.
Así se ve la trampa en la que las «coordinadoras» quieren encerrar a los obreros: o «siguen» a los sindicatos (y en los países en los que existe el «pluralismo sindical» se convierten en rehenes de esas diferentes bandas que cultivan sus divisiones) o dan la espalda a los sindicatos, pero para dividirse de otra manera. En fin de cuentas, las «coordinadoras» no son sino el complemento de los sindicatos, el otro lado de la tenaza con la que pretenden ahogar a la clase obrera.
EI reparto de trabajo entre «coordinadoras» y sindicatos
Lo complementario entre la labor de los sindicatos y la de las «coordinadoras» ha aparecido de manera clara en los dos movimientos más importantes que han tenido lugar en Francia en estos dos últimos años: en los ferrocarriles y en los hospitales. En el primer caso, el papel de las «coordinadoras» se limitó a «controlar el terreno», dejando a los sindicatos la labor de negociar con el gobierno. En esa ocasión, incluso aquellas desempeñaron un papel muy útil de gancho para los sindicatos, afirmando muy alto que ellas no ponían en entredicho en absoluto la responsabilidad de «representar» a los trabajadores ante las autoridades (sólo reclamaron, sin éxito por cierto, que se les dejara un banquillo en la mesa de negociaciones). En el segundo caso, en el que los sindicatos fueron mas cuestionados, la «coordinadora» fue gratificada finalmente con un sillón de verdad en dicha mesa. Tras la primera negativa del ministro de la Salud a otorgarle una entrevista (después de la primera manifestación del 29 de septiembre), fue, en cambio, el propio primer ministro quien, el 14 de octubre, tras una manifestación de casi 100 000 personas en París, le otorgó ese favor. Era lo menos que podía hacer el gobierno para recompensar a gente que le estaba haciendo tan buen servicio. Pero también en esta ocasión funcionó el reparto de tareas: finalmente, ese 14 de octubre, los sindicatos, menos el más «radical» de ellos, la CGT, controlado por el PCF, firmaron un acuerdo con el gobierno mientras que la «coordinadora» seguía llamando a luchar. Cuidadosa en aparecer hasta el final como la «verdadera defensora» de los trabajadores, no ha aceptado nunca oficialmente las propuestas del gobierno. EI 23 de octubre enterró a su manera el movimiento, llamando a la «continuación de la lucha con otras formas» y organizando de vez en cuando alguna que otra manifestación en donde la cada vez menor concurrencia no hacía sino desmovilizar más a los trabajadores. Esta desmovilización fue también el resultado del hecho que el gobierno, que no había dado nada a las demás categorías hospitalarias y aunque se negó en redondo al más mínimo aumento de la plantilla de enfermeras (lo cual era una de las reivindicaciones más importantes), había otorgado a éstas aumentos de sueldo nada desdeñables (alrededor del 10 %) gracias a unas partidas de mil millones cuatrocientos mil francos que ya estaban previstas de antemano en los Presupuestos del Estado. Esa «semivictoria» de las enfermeras únicamente (prevista y planificada desde hacía tiempo por la burguesía: baste señalar la presencia del ex ministro de la Salud en las manifestaciones de la «coordinadora» y el mismísimo Miterrand declarar que las reivindicaciones de las enfermeras eran «legítimas») tenía la doble ventaja de agravar todavía más la división entre las diferentes categorías de trabajadores hospitalarios y dar crédito a la idea de que peleando en el terreno del gremio y más tras las pancartas de una «coordinadora», podía conseguirse algo.
Pero la maniobra de la burguesía para desorientar al conjunto de la clase obrera no cesó con la reanudación del trabajo en los hospitales. La última fase de la operación desbordó ampliamente el sector de la salud y fue de la plena incumbencia de los sindicatos, puestos otra vez en su sitio gracias a las «coordinadoras». Mientras que durante el ascenso y el auge del movimiento en la salud, los sindicatos y los grupos «izquierdistas» lo hicieron todo por impedir que se iniciaran huelgas en otros sectores, en especial en Correos en donde la voluntad de luchar era muy fuerte, a partir del 14 de octubre empezaron a convocar a movi1izaciones y huelgas por acá y por allá. El 18 de octubre, la CGT convoca una« jornada de acción intercategorías », el 20 de octubre los demás sindicatos, a los que se une la CGT en el ultimo momento, convocarán a una jornada de acción en el sector público. Luego, los sindicatos, y en primera línea 1a CGT, se han puesto a convocar sistemáticamente a huelga en las diferentes ramas del sector publico, unos detrás de los otros: correos, electricidad, ferrocarriles, transportes urbanos de ciudades de provincias y luego de París, trasportes aéreos, seguridad social... Se trata ahora para la burguesía de explotar a fondo la desorientación creada en la clase obrera por el movimiento de los hospitales en su reflujo, para así mojar la pólvora en un máximo de sectores. Estamos ahora en presencia de una «radicalización» de los sindicatos -con la CGT a su cabeza-, los cuales se dedican al juego del «quién da más» con relación a las «coordinadoras», llamando a la«extensión», que ellos organizan donde tienen influencia suficiente, montan huelgas «numantinas» y minoritarias, llevando a cabo «acciones de comando», como entre los conductores de camiones postales, que bloquearon los centros de distribución, lo cual no tuvo otro efecto que el de aislarlos todavía más. Incluso ocurre que los sindicatos no vacilan en vestirse de «coordinadora» cuando les conviene, como así ha hecho la CGT en Correos en donde se montó la suya.
Es así como el reparto de tareas entre «coordinadoras» y sindicatos cubre todo el campo social: a aquellas les incumbía lanzar y controlar en la base el movimiento «faro», el más masivo, el de la salud; a éstos, tras haber negociado de manera «positiva» con el gobierno en ese ramo, les toca ahora la responsabilidad de rematar la labor en las demás categorías del sector publico. Y cabe reconocer, en fin de cuentas, que la maniobra en su conjunto ha alcanzado sus objetivos, puesto que, hoy, la combatividad obrera o está dispersa en múltiples focos de lucha aislados que acabarán agotándola, o agarrotada en los obreros que se niegan a dejarse arrastrar en las aventuras de la CGT.
¿Qué lecciones para la clase obrera?
Mientras las huelgas, dos meses después de iniciarse el movimiento en los hospitales, prosiguen todavía en Francia en diferentes sectores, lo cual pone bien de relieve las enormes reservas de combatividad que se han ido acumulando en las filas obreras, los revolucionarios pueden ya ir sacando de ellas una serle de enseñanzas para toda su clase.
En primer lugar, es de suma importancia poner de relieve la capacidad de la burguesía para actuar de modo preventivo y, más en particular, para provocar el desencadenamiento de movimientos sociales de manera prematura cuando no hay todavía en la mayoría del proletariado una madurez suficiente que permita desembocar en una auténtica movilización. Esta táctica ya la ha empleado en el pasado la clase dominante, en especial en situaciones en las que los retos eran mucho más cruciales que los de estos momentos. EI ejemplo más revelador nos lo ofrece lo ocurrido en Berlín en enero de 1919 cuando, tras una provocación deliberada del gobierno socialdemócrata, los obreros de dicha capital se sublevaron mientras que los de provincias no estaban todavía listos para lanzarse a la insurrección. La matanza de proletarios así como los asesinatos de los dos principales dirigentes del Partido comunista de Alemania, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, consecuencia de aquello, fueron un golpe fatal para la Revolución en Alemania, en donde, más tarde, la clase obrera fue derrotada paquete a paquete.
Hoy y en los años venideros, esa táctica que consiste en tomar la delantera para luego derrotar a los obreros puñado a puñado será empleada sistemáticamente por la burguesía ahora que la generalización de los ataques económicos del capital exige una respuesta cada vez más global y unida por parte de la clase obrera. La imperiosa necesidad de unificar las luchas, sentida por la clase obrera de manera creciente se tendrá que enfrentar a una multitud de maniobras que exigirán un reparto de tareas entre todas las fuerzas de la burguesía, y en especial la de izquierdas, los sindicatos y las organizaciones de su extrema izquierda, para así dividir a la clase obrera y desperdigar su combate. Lo que los acontecimientos recientes de Francia nos confirman es que entre las armas mas peligrosas que la burguesía usa en esa política hay que contar con las «coordinadoras» cuyo uso será cada día mas frecuente a medida que vaya creciendo el desprestigio de los sindicatos y la voluntad obrera de tomar el control de sus propias luchas.
Frente a las maniobras de la burguesía por controlar las luchas obreras mediante las «coordinadoras» de marras, la clase obrera debe entender que su verdadera fuerza no está en esos pretendidos órganos de «centralización», sino, en primer lugar, en sus asambleas generales en la base. La centralización del combate es un factor importante de su fuerza, pero una centralización precipitada, cuando en la base no hay todavía un nivel suficiente de control de la lucha por el conjunto de los trabajadores, cuando no se manifiestan tendencias significativas hacia la extensión, no puede sino desembocar en el control del movimiento por fuerzas de la burguesía (y en particular las organizaciones izquierdistas) y en el aislamiento, o sea, en dos factores de derrota. La experiencia histórica demuestra que cuanto más alto se va en la pirámide de órganos creados por la clase obrera para centralizar su combate, tanto más lejos queda el nivel en el que el conjunto de los obreros puede estar implicado directamente en ese combate, tanto más fácil lo tienen las fuerzas de izquierda de la burguesía para establecer su control y desarrollar sus maniobras. Esta realidad ha podido verificarse incluso en períodos revolucionarios. En Rusia, durante la mayor parte del año 1917, el Comité ejecutivo de los soviets estuvo bajo control de los mencheviques y socialistas-revolucionarios, lo que indujo a los bolcheviques durante todo un período a insistir para que los soviets locales no se sintieran comprometidos por la política llevada por aquel órgano de centralización. En Alemania, igualmente, en noviembre de 1918, el Congreso de los Consejos Obreros no tuvo mejor idea que dejar todo el poder en manos de los socialdemócratas, o sea en manos de un partido pasado a la burguesía, pronunciando así su propia defunción como tales consejos.
La burguesía ha comprendido perfectamente esa realidad. Así que va a propiciar sistemáticamente la aparición de órganos de «centralización» que podrá controlar fácilmente si faltan la experiencia y la madurez suficientes en la clase obrera. Y para mayores garantías, se los va a fabricar de antemano cuando le sea posible, mediante sus fuerzas izquierdistas muy especialmente, para después darse una «legitimidad» por medio de asambleas generales, lo cual impedirá que estas puedan crear por sí mismas auténticos órganos de centralización, o sea, comités de huelga elegidos y revocables a nivel de empresas, comités centrales de huelga a nivel de ciudad, de región, etc.
Las recientes luchas en Francia, pero también en otros países de Europa, han sido la prueba de que, por mucho que digan los consejistas-obreristas que aún circulan por ahí, a los que se les cae la baba ante las «coordinadoras», la clase obrera no ha alcanzado todavía la madurez suficiente que le permita crear órganos de centralización de sus luchas a escala de todo un país tal como lo pretenden hacer las «coordinadoras». La clase obrera no encontrará atajos milagrosos; estará obligada a desmontar durante largo tiempo todavía todas las trampas y obstáculos que la burguesía va colocando en su camino. Y, en particular, tendrá que seguir aprendiendo cómo extender sus luchas, cómo ejercer un verdadero control sobre ellas mediante asambleas generales en los lugares de trabajo. El camino del proletariado es largo todavía, pero otro camino no hay.
FM - 22/11/88
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
La Revolución alemana II - 1918-1919
- 5652 reads
En la Revista Internacional nº 55 hemos abordado algunos de los rasgos generales más sobresalientes de la derrota del movimiento revolucionario en Alemania, de Noviembre de 1918 a Enero de 1919, y las condiciones en que se desarrolló ese movimiento. Volvemos en este artículo sobre la política contrarrevolucionaria sistemática que tuvo en ese período el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), pasado al campo de la burguesía.
A principios de Noviembre de 1918 la clase obrera en Alemania, con su lucha masiva, con la sublevación de los soldados, logró poner fin a la primera guerra mundial. Para calmar la situación, para evitar mayor agudización de las contradicciones de clase, la clase dominante no sólo había tenido que poner fin a la guerra bajo la presión de la clase obrera y hacer abdicar al Káiser; tenía también que evitar que la llama de la revolución proletaria, encendida con éxito el año anterior con la revolución de Octubre en Rusia, se extendiera a Alemania. Todos los revolucionarios sabían que de la clase obrera en Alemania dependía la extensión internacional de las luchas revolucionarias: «Para la clase obrera alemana estamos preparando... una alianza fraterna, pan y ayuda militar. Pondremos en juego nuestras vidas para ayudar a los obreros alemanes a llevar adelante la revolución que ha comenzado en Alemania» (Lenin, 1/10/1918, carta a Sverdlov).
Todos los revolucionarios estaban de acuerdo en que el movimiento tenía que ir más lejos: «La revolución ha comenzado. No debemos contentarnos con lo que se ha obtenido, no hay que creerse triunfante ante un enemigo derrotado; debemos someternos a una fuerte autocrítica, reunir nuestra energía con fiereza, para continuar lo que hemos empezado. Porque lo que hemos alcanzado es poco, y el enemigo no ha sido derrotado» (Rosa Luxemburgo, El comienzo, 18.11.1918).
Si le .había sido relativamente fácil a la clase obrera rusa derrocar a su burguesía, la clase obrera en Alemania se enfrentaba a una clase dominante mucho mas fuerte y más inteligente, que no sólo estaba mejor armada por su fuerza económica y política, sino que además había aprendido de los acontecimientos en Rusia y que gozaba del apoyo de las clases dominantes de los demás países. Pero su baza decisiva era que podía contar con el apoyo del partido Socialdemócrata: «En todas las revoluciones precedentes los combatientes se enfrentaban de manera abierta: clase contra clase, programa contra programa, espada contra espada... En la revolución de hoy las tropas defensivas del viejo orden no se alinean tras sus banderas y escudos de clase dominante sino tras la bandera del "Partido Socialdemócrata". El orden burgués conduce hoy su última lucha mundial e histórica tras una bandera que le es ajena, tras la bandera de la revolución misma. Es un partido socialista, es la creación más original del movimiento obrero y de la lucha de clase lo que se ha transformado en el instrumento más importante de la contrarrevolución burguesa. Cuerpo, tendencia, política, psicología, método, todo es íntegramente capitalista. Del socialismo sólo quedan las banderas, el aparato y la fraseología» (Una victoria pírrica, Rosa Luxemburgo, 21.12.1918). Como lo había hecho ya durante la primera guerra mundial, el SPD iba a ser el defensor del capital más leal para aplastar las luchas obreras.
Fin de la guerra, gobierno SPD-USPD y represión
El 4 de Noviembre de 1918, la orden del mando militar de la flota de zarpar para otra batalla naval contra Inglaterra -orden que hasta ciertos oficiales consideraban suicida provocó el motín de los marinos de Kiel, en el mar Báltico. Ante la represión del motín, una oleada de solidaridad con los marinos se extendió como pólvora en los primeros días de Noviembre, en Kiel y luego en las principales ciudades de Alemania. Sacando las lecciones de la experiencia rusa, el mando militar del general Groener, verdadero detentor del poder en Alemania, decidió poner fin inmediatamente a la guerra. El armisticio, reclamado a los Aliados desde el 7 de Noviembre, fue firmado el 11 de Noviembre de 1918. Con el alto al fuego la burguesía eliminaba uno de los factores más importantes de radicalización de los consejos de obreros y de soldados. Con la guerra los obreros habían perdido las ventajas ganadas anteriormente, pero la mayoría creía que, con el fin de la guerra, sería posible volver al viejo método gradualista y pacífico de «ir siempre hacia adelante». Muchos obreros entraron en lucha teniendo los objetivos principales de «paz» y «república democrática». Con la obtención de la «paz» y de la «república», en Noviembre del 18, el combate de clase perdió el acicate que lo había hecho generalizarse, como las luchas posteriores lo demostrarían.
El mando militar, principal palanca del poder de la burguesía, había tenido suficiente perspicacia para comprender que necesitaba un caballo de Troya para detener el movimiento. Wilhelm Groener, jefe supremo del mando militar, declaró posteriormente, acerca del pacto del 10 de Noviembre con Friedrich Ebert, dirigente del SPD y jefe del gobierno:
«Hemos formado una alianza para combatir la revolución en la lucha contra el bolchevismo. El objetivo de la alianza que constituimos la tarde del 10 de Noviembre era el combate sin piedad contra la revolución, el restablecimiento de un poder gubernamental del orden, el apoyo a dicho gobierno con la fuerza de las armas y la convocatoria de una asamblea nacional cuanto antes (...). A mi parecer, no existía ningún partido en Alemania en ese momento con suficiente influencia en el pueblo, particularmente en las masas, para reconstruir una fuerza gubernamental con el mando militar. Los partidos de derecha habían desaparecido completamente y, claro, se excluía toda posibilidad de trabajar con los radicales extremistas. Al mando militar no le quedaba más remedio que formar una alianza con los socialdemócratas mayoritarios».
Los gritos de guerra más hipócritas del SPD contra las luchas revolucionarias fueron «unidad de los obreros», «contra una lucha fratricida», «unidad del SPD y del USPD» (Partido Socialdemócrata Independiente, creado en Abril de 1917). Ante la dinámica de una polarización cada vez más fuerte entre las dos fuerzas opuestas que empujaba hacia una situación revolucionaria, el SPD hizo lo que pudo por enterrar las contradicciones entre las clases. Por un lado disimuló y deformó constantemente su papel de servidor del capital durante la guerra; por el otro, se apoyó en la confianza que le tenían los obreros, herencia de la labor proletaria que había hecho antes de la guerra durante más de treinta años. Hizo una alianza con el USPD (compuesto de una derecha que apenas si se distinguía de los Socialdemócratas mayoritarios, de un centro indeciso y de un ala izquierda, los Espartaquistas) cuyo centrismo favoreció la maniobra del SPD. El ala derecha del USPD formó parte, en Noviembre, del Consejo de Comisarios del Pueblo, que estaba dirigido por el SPD y que era el gobierno burgués del momento.
Pocos días después de la creación de los consejos, dicho gobierno inició los primeros preparativos para una represión militar sistemática: organización de cuerpos francos (tropas mercenarias), que reunían soldados de los cuerpos de defensa republicana y oficiales fieles al gobierno, para frenar el desmoronamiento del ejército y tener así una nueva jauría sangrienta a su disposición.
No era fácil para los obreros percatarse del papel del SPD. Ex-partido obrero que se hizo protagonista de la guerra y defensor del Estado democrático capitalista, el SPD manejaba por un lado un lenguaje obrero, «en defensa de la revolución», y por el otro, con el apoyo del ala derecha del USPD, organizaba una verdadera inquisición contra la «revolución bolchevique» y los que la apoyaban.
En nombre de los Espartaquistas, Liebknecht, escribía en la Rote Fahne (Bandera Roja) del 19 de Noviembre de 1918: «Los que claman más fuertemente la unidad (...) encuentran audiencia sobre todo entre los soldados. No es de extrañar. Los soldados no son todos proletarios ni mucho menos. Y la ley marcial, la censura, el bombardeo de la propaganda oficial han dado resultado. La masa de los soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y contra los representantes declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está aún indecisa, vacilante, inmadura. Gran parte de los soldados, como los obreros, consideran que la revolución está ya hecha, que sólo nos queda restablecer la paz y desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de tanto sufrimiento Pero no es una unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un lobo y un cordero condena al cordero a ser devorado por el lobo. La unidad entre el proletariado y las clases dominantes sacrifica al proletariado. La unidad con los traidores significa la derrota. (...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro caso, el primer mandamiento (...)».
Para atacar a los ESPARTAQUISTAS, punta de lanza del movimiento revolucionario, se lanzó una campaña contra ellos: calumnias sistemáticas presentándolos como elementos corruptos, saqueadores, terroristas; se les prohibió el uso de la palabra. El 6 de Diciembre tropas gubernamentales ocuparon la sede del periódico espartaquista Rote Fahne (Bandera Roja); el 9 y el 13 de Diciembre la sede de Espartaco en Berlín fue ocupada por soldados. Se hizo correr la voz de que Liebknecht era un terrorista, representante del caos y de la anarquía. El SPD exhortó al asesinato de R. Luxemburgo y K. Liebknecht desde principios de Diciembre del 18. Sacando las lecciones de las luchas en Rusia, la burguesía alemana estaba decidida a utilizar todos los medios posibles contra las organizaciones revolucionarias en Alemania. Sin vacilar hizo uso de la represión contra ellas desde el primer día y nunca escondió sus intenciones de matar a sus principales líderes.
Concesiones reivindicativas y chantaje al abastecimiento
El 15 de Noviembre los sindicatos y los capitalistas hicieron un pacto para limitar la radicalización de los obreros acordando algunas concesiones económicas. Así se concedió la jornada de trabajo de 8 horas sin reducción de salario (en 1923 había sido reemplazada por la jornada de 10 a 12 horas diarias). Pero sobre todo la instauración de consejos de fábrica (Betriebesräte) tenía como objetivo el canalizar la iniciativa propia de los obreros en las fábricas para someterla al control del Estado. Esos consejos de fábrica fueron creados para servir de cortafuego contra los consejos obreros. Los sindicatos jugaron un papel central en la construcción de ese obstáculo.
Finalmente, el SPD amenazó con la intervención de los Estados Unidos, país que bloquearía el suministro de alimentos en caso de que los consejos obreros continuaran «desestabilizando» la situación.
La estrategia del SPD: desarmar a los consejos obreros
Fue sobre todo contra los consejos obreros contra lo que lo burguesía orientó sus ataques. Trató de evitar que el poder de los consejos obreros llegara a carcomer y paralizar el aparato de Estado:
- En ciertas ciudades el SPD tomó la iniciativa de transformar los consejos de obreros y soldados en parlamentos «del pueblo», una manera de «diluir» a los obreros en el pueblo de manera que no pudieran asumir ningún papel dirigente con respecto a todo el resto de la clase trabajadora (lo que sucedió en Colonia por ejemplo, bajo el liderazgo de K. Adenauer, el que habría de ser canciller en la posguerra de 1945).
- A los consejos obreros se les quitó toda posibilidad concreta de poner realmente en práctica las decisiones que tomaban. El 23 de Noviembre el Consejo Ejecutivo de Berlín (los consejos de Berlín habían elegido un Consejo Ejecutivo, el Vollzugsrat) no opuso ninguna resistencia cuando fue despojado de sus prerrogativas, al renunciar a ejercer el poder para dejarlo en manos del gobierno burgués. Ya el 13 de Noviembre, bajo la presión del gobierno burgués y de los soldados fieles al gobierno, el Consejo Ejecutivo había renunciado a crear una Guardia Roja. Así el Consejo Ejecutivo se encontró frente al gobierno burgués sin ninguna clase de armas a su disposición, mientras que al mismo tiempo el gobierno burgués estaba de lo más ocupado reclutando tropas en masa.
- Una vez lograda por el SPD la participación del USPD en el gobierno, provocando un frenesí de «unidad» entre las «diferentes partes de la Socialdemocracia», aquel partido siguió con la misma intoxicación respecto a los consejos obreros: en el Consejo Ejecutivo de Berlín así como en los consejos de otras ciudades, el SPD insistió en que hubiera igual cantidad de delegados del SPD y del USPD en los consejos. Con esa táctica obtuvo más mandatos que lo que el balance de fuerzas real en las fábricas le hubiera otorgado. El poder de los consejos obreros como órganos esenciales de dirección política y órganos de ejercicio del poder se vio así aun más deformado y vaciado de todo contenido.
Esa ofensiva de la clase dominante se llevó a cabo en simultaneidad con la táctica de las provocaciones militares. Así, el 6 de Diciembre tropas fieles al gobierno ocuparon la Rote Fahne, arrestaron al Consejo Ejecutivo de Berlín y provocaron una matanza entre los obreros que se manifestaban (más de 14 murieron bajo las balas). Aunque durante esa fase la vigilancia y la combatividad de la clase no habían sido vencidas aún (al día siguiente de las provocaciones salieron a la calle grandes masas de obreros, 150.000) y aunque la burguesía tuviera todavía que enfrentarse a una fiera resistencia por parte de los obreros, el movimiento sufría de gran dispersión. La chispa de la revuelta se había extendido de una ciudad a otra; pero en la base, en las fábricas, faltaba dinámica.
En una situación así, la base debe impulsar el movimiento con una fuerza creciente: se deben formar comités de fábrica en los cuales los obreros más combativos se agrupan, se deben reunir asambleas generales, se deben tomar decisiones y su realización debe ser controlada, los delegados deben rendir cuentas a las asambleas generales que les dieron mandato y, si es necesario, ser revocados. Se deben tomar iniciativas. La clase debe movilizarse y juntar todas sus fuerzas en la base, entre todas las fábricas; los obreros deben ejercer un control real en el movimiento. Pero en Alemania el nivel de coordinación que abarca ciudades y regiones no había sido alcanzado; al contrario, el aspecto dominante era todavía el aislamiento de las ciudades, cuando la unificación de los obreros y de sus consejos por encima de los límites de las ciudades es un paso esencial del proceso de enfrentamiento contra los capitalistas. Cuando surgen los consejos y se enfrentan al poder de la burguesía se abre un periodo de dualidad de poder y esto requiere que los obreros centralicen sus fuerzas a escala nacional y hasta internacional. Esa centralización sólo puede ser el resultado de un proceso controlado por los obreros mismos.
En ese contexto en el que lo que predominaba era todavía la dispersión del movimiento y el aislamiento de las ciudades, el consejo de obreros y de soldados de Berlín, animado por el SPD, convocó a un congreso nacional de consejos de obreros y de soldados del 16 al 22 de Diciembre. Ese congreso debía constituir una fuerza centralizadora y gozar de una autoridad central. En realidad, las condiciones para tal centralización no estaban maduras, porque la presión y la capacidad de la clase para dar un impulso a sus propias filas y controlar el movimiento no eran suficientemente fuertes. La dispersión seguía dominando. Esa centralización artificial, PREMATURA, iniciativa del SPD más o menos «impuesta» a los obreros, en vez de ser un producto de su lucha, fue un gran obstáculo para la clase obrera.
No es de extrañar si la composición de los consejos no correspondía a la situación política en las fábricas, si no seguía los principios de responsabilidad ante las asambleas generales y de revocabilidad de los delegados: el reparto de los delegados correspondía más bien a los porcentajes de votos por partidos, según los escrutinios de 1910. El SPD supo utilizar la idea, corriente en esa época, de que los consejos debían trabajar según los principios de los parlamentos burgueses. Así pues, con una serie de trucos parlamentarios y de maniobras de funcionamiento, el SPD logró conservar el control del congreso. Después de la apertura del congreso los delegados formaron inmediatamente fracciones: de 490 delegados, 298 eran miembros del SPD, 101 del USPD, entre los cuales 10 Espartaquistas, 100 «varios».
En realidad ese congreso fue una asamblea autoproclamada, que hablaba en nombre de los obreros, pero que desde el principio iba a traicionar los intereses de éstos:
- una delegación de obreros rusos, que debía asistir al congreso, invitada por el Consejo Ejecutivo de Berlín, fue expulsada en la frontera alemana bajo orden del gobierno SPD. «La Asamblea General reunida el 16 de Diciembre no trata de deliberaciones internacionales, sino solamente de asuntos alemanes, en la deliberación de los cuales los extranjeros naturalmente no pueden participar. La delegación rusa no representa sino a la dictadura bolchevique». Esa fue la justificación del Vorwärts, órgano central del SPD (nº 340, 11 de Diciembre de 1918). Así combatió el SPD la perspectiva de unificación de las luchas de Alemania y de Rusia, así como la extensión internacional de la revolución en general.
Con la ayuda de maniobras tácticas de la presidencia, el congreso rechazó la participación de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. No fueron ni siquiera admitidos como miembros observadores sin voto, so pretexto de que no eran obreros de las fábricas de Berlín. Para hacer presión en el congreso, la Liga Espartaquista organizó una manifestación masiva el 16 de Diciembre, en la cual participaron 250 000 obreros, pues las múltiples delegaciones de obreros y soldados que querían presentar sus mociones al congreso fueron en su mayoría rechazadas o apartadas.
El congreso firmó su sentencia de muerte cuando decidió que una asamblea constituyente nacional se debía convocar cuanto antes, que dicha Constituyente debía asumir todo el poder en la sociedad y que por lo tanto el Congreso debía transferirle su poder. El cebo de la democracia burguesa utilizado por la burguesía hizo caer a la mayoría de los obreros en la trampa. El arma del parlamento burgués fue el veneno utilizado contra la iniciativa de los obreros.
Finalmente el congreso corrió la cortina de humo de las «primeras medidas de socialización» que se habían de tomar, cuando la clase obrera ni siquiera había tomado el poder.
La cuestión central, la de desarmar la contrarrevolución, derrocar al gobierno burgués, pasó a segundo plano. «Tomar medidas político-sociales en fábricas particulares es una ilusión mientras la burguesía tenga el poder político» (IKD, Der Kommunist).
El congreso fue un éxito total para la burguesía. Para los Espartaquistas significaba el fracaso: «El punto de partida y la única adquisición tangible de la revolución del 9 de Noviembre fue la formación de consejos de obreros y soldados. El primer congreso de esos consejos ha decidido destruir esa única adquisición, quitarle al proletariado sus posiciones de poder, destruir el trabajo del 9 de Noviembre, hacer retroceder la revolución... Puesto que el congreso de los consejos ha condenado a los propios órganos que lo habían mandatado, los consejos de obreros y de soldados, a ser una sombra de sí mismos, ha violado sus competencias, ha traicionado el mandato que los consejos de obreros y soldados le habían dado, ha minado el terreno de su propia existencia y autoridad... Los consejos de obreros y soldados deberán declarar el trabajo contrarrevolucionario de sus delegados desleales nulo y sin valor» (R. Luxemburgo, Los esclavos de Ebert, 20.12.18).
En ciertas ciudades como Leipzig, los consejos locales de obreros y soldados protestaron contra las decisiones del congreso. Pero la centralización preventiva de los consejos los hizo caer rápidamente en manos de la burguesía. La única manera de combatir esa maniobra era incrementar la presión «desde abajo», es decir, desde la base de las fábricas, de la calle...
Animada y reforzada por los resultados de ese congreso, la burguesía se puso a provocar enfrentamientos militares. El 24 de Diciembre la División de Marinos del Pueblo, tropa de vanguardia, fue atacada por tropas gubernamentales. Varios marineros fueron asesinados. Una vez más, una oleada de indignación estalló en las filas obreras. El 25 de Diciembre gran número de obreros protestaron echándose a la calle. Ante las acciones contrarrevolucionarias del SPD, el USPD se retiró del gobierno el 29 de Diciembre. El 30 de Diciembre y el 1º de Enero, la Liga Espartaquista y el IKD formaron el Partido Comunista (KPD) en pleno ardor de la lucha. En el congreso de fundación se hizo un primer balance del movimiento. (Abordaremos el contenido de los debates de ese congreso en otra ocasión). El KPD, por boca de Rosa Luxemburgo, notaba: «El paso de la revolución de soldados, predominante el 9 de Noviembre, a la revolución específicamente obrera, la transformación de lo superficial, puramente político, en un lento proceso de ajuste de cuentas general económico entre trabajo y capital, exige de la clase obrera un nivel muy diferente de madurez política, de educación, de tenacidad, que el que bastó en la primera fase» («El Primer Congreso», Die Rote Fahne, 3 de Enero de 1919).
La burguesía provoca una insurrección prematura
Después de haber reunido una cantidad suficiente de tropas fieles al gobierno, sobre todo en Berlín; después de haber levantado otro obstáculo contra los consejos obreros con el resultado del «Congreso» de Berlín y, antes de que la fase de luchas económicas pudiera alcanzar su auge, la burguesía quería marcar puntos decisivos contra los obreros en el terreno militar.
El 4 de Enero el superintendente de la policía de Berlín, que era miembro del ala izquierda del USPD fue relevado por las tropas gubernamentales. A principios de Noviembre el cuartel general de la policía había sido ocupado por soldados y obreros revolucionarios, y en Enero todavía no había caído en manos del gobierno burgués. Una vez más volvió a estallar una oleada de protestas contra el gobierno. En Berlín, el 5 de Enero, salieron a la calle manifestaciones masivas. El Vorwärts, diario del SPD, fue ocupado, así como otros órganos de prensa burgueses. El 6 de Enero hubo aun más manifestaciones masivas.
Aunque la dirección del KPD hacía constante propaganda sobre la necesidad de derrocar al gobierno burgués encabezado por el SPD, pensaba, sin embargo, que la hora de hacerlo no había llegado todavía; en realidad advertía sobre el peligro de una insurrección prematura. Sin embargo, bajo la presión abrumadora de las masas en las calles que hizo pensar a muchos revolucionarios que las masas trabajadoras estaban listas para la insurrección, un «comité revolucionario» fue fundado el 5 de Enero de 1919; su tarea era conducir la lucha hacia el derrocamiento del gobierno y tomar en manos temporalmente los asuntos gubernamentales después de haber expulsado al gobierno burgués. Liebknecht formó parte de ese «comité». Sin embargo, la mayoría del KPD consideraba que el momento para la insurrección no había llegado y recalcaba la inmadurez de las masas para dar ese paso. Cierto es que las gigantescas manifestaciones de masas en Berlín habían expresado un rechazo rotundo al gobierno SPD, pero, aunque el descontento iba en aumento en muchas ciudades, la determinación y la combatividad de otras ciudades dejaba mucho que desear. Berlín se encontró totalmente aislada, con el agravante de que, una vez desarmados el Congreso nacional de los consejos en Diciembre y el Consejo Ejecutivo de Berlín, los consejos obreros de la capital dejaron de ser un órgano de centralización, de toma de decisiones y de iniciativas obreras. Ese «Comité revolucionario» no emanaba de la fuerza de consejo obrero alguno, ni tenía mandato de nadie. No es de extrañar que no tuviera ninguna visión global del estado de ánimo de los obreros y de los soldados. En ningún momento tomó la dirección del movimiento en Berlín ni en otras ciudades. En realidad resultó totalmente impotente y falto de orientación. Fue una insurrección sin los Consejos Obreros.
Los llamamientos del Comité no tuvieron ningún efecto; ni siquiera fueron tomados en serio por los obreros. Estos habían caído en la trampa de las provocaciones militares. El SPD no vaciló en lanzar su contraofensiva. Sus tropas inundaron las calles y entablaron combates callejeros con los obreros armados. Durante los días siguientes los obreros de Berlín sufrieron una terrible matanza. El 15 de Enero Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados por las tropas leales del SPD. Con el baño de sangre de los obreros de Berlín y el asesinato de los principales dirigentes del KPD, se decapitó el movimiento y el arma feroz de la represión se abatió sobre los obreros. El 17 de Enero fue prohibida la publicación de la Rote Fahne. El SPD intensificó su campaña demagógica contra los Espartaquistas y justificó su orden de asesinar a Rosa y a Karl: «Luxemburgo y Liebknecht... han caído víctimas de sus propias tácticas terroristas... Liebknecht y Luxemburgo habían dejado de ser socialdemócratas desde hace mucho tiempo, porque para los socialdemócratas las leyes de la democracia son sagradas y ellos las rompieron. Por haber quebrado esas leyes teníamos que combatirlos y todavía debemos hacerlo... Así pues el aplastamiento de la sublevación espartaquista significa para todo nuestro pueblo, y particularmente para la clase obrera, un acto de salvación, algo que estábamos obligados a hacer por el bienestar de nuestro pueblo y por la historia».
Lo que los Bolcheviques habían logrado durante las jornadas de Julio de 1917 en Rusia: impedir una insurrección prematura, a pesar de la resistencia de los anarquistas, para poder dedicar toda su fuerza a un levantamiento victorioso en Octubre, el KPD no logró hacerlo en Enero del 19. Uno de sus dirigentes más importantes, Karl Liebknecht sobreestimó la situación y se dejó influenciar por la oleada de descontento y de cólera. La mayoría del KPD vio la flaqueza y la inmadurez del movimiento, pero no pudo evitar la matanza.
Como lo declaró un miembro del gobierno el 3 de Febrero de 1919: «Desde el principio la victoria de la gente de Espartaco era imposible, porque, gracias a nuestra preparación, les forzamos a una insurrección inmediata».
Con la matanza del proletariado en Berlín, se había dañado el corazón del proletariado y después del baño de sangre causado por los cuerpos francos en Berlín, pudieron éstos dirigirse hacia otros centros de resistencia proletaria en otras regiones de Alemania porque al mismo tiempo, en algunas ciudades aisladas unas de otras, se habían proclamado repúblicas desde principios de Noviembre de 1918 (el 8 en Baviera, el 10 en Brunswick y en Dresde, el 10 en Bremen), como si la dominación del capital pudiera ser derrotada con una serie de insurrecciones aisladas y dispersas. Así, las mismas tropas contrarrevolucionarias marcharon sobre Bremen en Febrero. Después de haber provocado otro baño de sangre, procedieron de la misma manera en el Ruhr, en Alemania central en Marzo, y en Abril 100 000 contrarrevolucionarios marcharon sobre Baviera para aplastar la «República de Baviera». Pero aun con esas matanzas la combatividad de la clase no fue inmediatamente apagada. Muchos desempleados se manifestaron en las calles a todo lo largo del año 1919 y hubo aún gran cantidad de huelgas en diferentes sectores, luchas contra las cuales la burguesía no vaciló en enviar a la tropa. Durante el pronunciamiento del general Kapp, en Abril de 1920, y durante las revueltas en Alemania central (1921) y en Hamburgo (1922), los obreros siguieron manifestando su combatividad, hasta en 1923. Pero la derrota de la sublevación de Enero de 1919 en Berlín, las matanzas que hubo en muchas ciudades de Alemania durante el invierno de 1919, interrumpieron la fase ascendente; el movimiento, despojado de dirección y de corazón, había sido decapitado.
La burguesía había logrado detener la extensión de la revolución proletaria en Alemania impidiendo que la parte central del proletariado se uniera a la revolución. Después de otra serie de matanzas en los movimientos de Austria, de Hungría, de Italia, los obreros en Rusia se quedaron aislados y expuestos a los ataques de la contrarrevolución. La derrota de los obreros en Alemania abrió el camino a una derrota internacional de toda la clase obrera y preparó el terreno a un largo período de contrarrevolución.
Algunas lecciones de la Revolución Alemana
Fue la guerra quien precipitó a la clase obrera hacia esa insurrección internacional; pero al mismo tiempo de ello resultó que:
- el final de la guerra eliminó la primera causa de la movilización de la mayor parte de los obreros;
- la guerra dividió profundamente al proletariado, particularmente al final, entre los países «vencidos» en donde los obreros se lanzaron al asalto de la burguesía nacional, y los países «vencedores» en donde el veneno nacionalista de la «victoria» abrumó al proletariado.
Por todas esas razones debe quedar claro para nosotros hoy cuán desfavorables fueron las condiciones de la guerra para el primer asalto a la dominación capitalista. Sólo los ingenuos pueden creer que hoy el estallido de una tercera guerra mundial sería un terreno más fértil para un nuevo asalto revolucionario.
A pesar de las especificidades de la situación, las luchas en Alemania nos han legado muchas enseñanzas. La clase obrera hoy no está dividida por la guerra, el desarrollo lento de la crisis ha impedido incendios espectaculares de luchas. En las innumerables confrontaciones de hoy, la clase adquiere más experiencia y desarrolla su conciencia (aunque ese proceso no sea lineal, sino más bien sinuoso).
Sin embargo, ese proceso de toma de conciencia sobre la naturaleza de la crisis, las perspectivas del capitalismo, la necesidad de su destrucción, se opone exactamente a las mismas fuerzas que ya estaban en acción en 1914, 17, 18, 19: la izquierda del capital, los sindicatos, los partidos de izquierda y sus perros guardianes, los representantes de la extrema izquierda del capital. Son ellos quienes, junto a un capitalismo de Estado mucho más desarrollado y de su aparato de represión, impiden que la clase obrera plantee más rápidamente la cuestión de la toma del poder.
Los partidos de izquierda y los izquierdistas, como los Socialdemócratas que en aquella época asumieron el papel de verdugo de la clase obrera, se presentan hoy como amigos y defensores de los obreros, y los izquierdistas como los sindicalistas «de oposición» tendrían también en el futuro la responsabilidad de aplastar a la clase obrera en una situación revolucionaria.
Aquellos que, como los trotskistas, hablan hoy de la necesidad de llevar esos partidos de izquierda al poder, para desenmascararlos mejor, aquellos que proclaman que esas organizaciones, aunque hayan traicionado en el pasado, no están integradas en el Estado y que se pueden volver a conquistar o hacer presión sobre ellas para «cambiar su orientación», entretienen las peores ilusiones sobre esos gángster. El papel de los «izquierdistas» no es solamente sabotear las luchas obreras. La burguesía no dejará eternamente a la izquierda en la oposición; en el momento apropiado pondría a los izquierdistas en el gobierno para aplastar a los obreros.
Mientras que en aquella época muchas de las debilidades de la clase obrera se podían explicar por el paso reciente del capitalismo a su fase de decadencia, lo que no había dejado tiempo para clarificar muchas cosas, hoy en día no se puede admitir duda alguna, después de setenta años de experiencia, sobre:
- la naturaleza de los sindicatos,
- el veneno del parlamentarismo,
- la democracia burguesa y el simulacro de liberación nacional.
Los revolucionarios más claros demostraron ya en aquella época el papel peligroso de esas formas de lucha típicas de los años de prosperidad histórica del capitalismo. Toda confusión o ilusión sobre la posibilidad de trabajar en los sindicatos, sobre la utilización de las elecciones parlamentarias, toda tergiversación sobre el poder de los consejos obreros y el carácter mundial de la revolución proletaria, tendrán consecuencias fatales.
El que los Espartaquistas, junto con los Radicales de Izquierda de Bremen, Hamburgo y Sajonia, hayan hecho un trabajo de oposición heroico durante la guerra, no quita que la fundación tardía del partido comunista fue una debilidad fatal para la clase. Hemos tratado de mostrar el contexto histórico general que la explica. Ahora bien, la historia no está sometida a ningún fatalismo. Los revolucionarios tienen un papel consciente que desempeñar. Debemos sacar todas las lecciones de los acontecimientos de Alemania y de esa oleada revolucionaria en general. Hoy toca a los revolucionarios no lamentarse sin cesar sobre la necesidad del partido, sino constituir los fundamentos reales de la construcción del partido. No se trata de autoproclamarse «dirigentes», como lo hacen actualmente una docena de organizaciones, sino de continuar el combate por la clarificación de las posiciones programáticas, asumirse como vanguardia en las luchas cotidianas de la clase -lo que requiere hoy como ayer, la denuncia vigorosa del trabajo que hace la izquierda del capital y mostrar las perspectivas amplias y con cretas de la lucha de la clase. La verdadera precondición para llevar a cabo esa tarea es asimilar todas las lecciones de la oleada revolucionaria, particularmente los acontecimientos de Alemania y de Rusia. Volveremos a tratar las lecciones de los acontecimientos de Alemania sobre la cuestión del partido en un próximo número de esta Revista.
Dino
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Comprender la decadencia del capitalismo (VI) - El modo de vida del capitalismo en decadencia
- 4759 reads
En los dos artículos anteriores hemos demostrado: que todos los modos de producción siguen un ritmo cíclico: ascenso y decadencia (Revista Internacional nº 55) y que hoy estamos viviendo en plena decadencia del capitalismo (Revista Internacional, nº 56). La finalidad de esta nueva contribución es: entender lo mejor posible los factores que han permitido al capitalismo sobrevivir a lo largo de su ciclo de decadencia y mostrar especialmente las razones que explican las tasas de crecimiento desde 1945 (las más altas de la historia del capitalismo). Demostraremos sobre todo por qué este estado de euforia momentánea es el resultado de los estimulantes inyectados por el capitalismo de estado. Por qué es la ciega huida hacia adelante de un sistema con el agua al cuello y demostraremos que los medios empleados: créditos masivos, intervencionismo estatal, producción militar siempre en aumento, gastos improductivos, etc.; se han agotado y se ha abierto así la puerta a una crisis sin precedentes.
La contradicción fundamental del capitalismo
« En el proceso de producción, lo decisivo es la cuestión siguiente: ¿cuáles son las relaciones entre quienes trabajan y los medios de producción que utilizan?» (Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política). En el capitalismo, la relación fundamental entre los medios de producción y los trabajadores es el salario. Esa es la relación social básica. La que hace dinámico al capitalismo y la que es el origen de sus contradicciones insuperables[1]. Es una relación DINÁMICA porque el sistema capitalista necesita para vivir: ampliarse constantemente, acumular, extenderse y explotar al máximo a los asalariados; espoleado como está por la tendencia a la caída gradual de la cuota general de beneficio (cuota y tendencia cuyo reparto equitativo es consecuencia directa de la ley del valor y de la competencia). Es una relación CONTRADICTORIA porque el mecanismo mismo de la producción de plusvalía crea más valor que el que es distribuido (siendo la plusvalía la diferencia entre el valor del producto del trabajo y el coste de la mercancía fuerza de trabajo, el salario). Al irse generalizando el sistema del trabajo asalariado, el capitalismo restringe sus propios mercados, obligando al sistema a encontrar sin cesar nuevos compradores fuera de la esfera capital-trabajo:
«...cuanto más se desarrolla la producción capitalista tanto más está obligada a producir a una escala que no tiene nada que ver con la demanda inmediata, sino que depende de una extensión constante del mercado mundial (...) Ricardo no se da cuenta de que la mercancía debe ser obligatoriamente transformada en dinero. La demanda de los obreros no puede ser suficiente, puesto que la ganancia se debe precisamente al hecho de que la demanda de los obreros es inferior al valor de lo que producen y aquélla es tanto mayor cuanto relativamente menor es esa demanda. Tampoco la demanda de los capitalistas entre sí podría en ningún caso bastar (...). En fin, afirmar que en fin de cuentas a los capitalistas les bastaría con intercambiarse y consumir mutuamente las mercancías es olvidarse del carácter de la producción capitalista, olvidarse de que lo que se trata es de valorizar el capital (...). La superproducción viene precisamente del hecho que la masa del pueblo no puede nunca consumir más de la cantidad media de bienes de primera necesidad, que su consumo no aumenta al ritmo del aumento de la productividad del trabajo (...). La simple relación entre trabajador asalariado y capitalista implica: 1) que la mayoría de los productores (los obreros) no son consumidores, ni compradores de una gran parte de su producto; 2) que la mayoría de los obreros no puede consumir un equivalente de su producto y a la vez producir más que ese equivalente, la plusvalía, el sobreproducto. Están obligados a ser constantemente sobreproductores, a producir más allá de sus propias necesidades para poder ser consumidores o compradores (...). La superproducción tiene especialmente como condición la ley general de producción de capital: producir a la medida de las fuerzas productivas; o sea, según la posibilidad que existe de explotar la mayor masa de trabajo con una determinada masa de capital, sin tener en cuenta los límites del mercado o las necesidades solventes (...)». (Marx, El Capital).
Marx demostró, mucho antes de que se manifieste la insuficiencia de la plusvalía engendrada por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, dos cosas: por un lado, la inevitable huida hacia delante de la producción capitalista para aumentar la masa de la plusvalía y compensar así la baja de la cuota de ganancia (dinámica) y, por otro lado, el obstáculo que se levanta ante el capital: el estallido de la crisis a causa del estrechamiento de los mercados en los cuales dar salida a esa producción (contradicción): «Ahora bien, a medida que su producción se ha ido ampliando, la necesidad de mercados se ha ido ampliando para él. Los medios de producción más poderosos y más costosos que ha creado le permiten vender su mercancía más barata, pero le obligan a la vez a vender más mercancías, a conquistar un mercado muchísimo mayor para su mercancías (...). Las crisis se hacen cada día más frecuentes, se vuelven cada vez más violentas, aunque ya sólo sea porque a medida que va creciendo la masa de productos, y por consiguiente va creciendo la necesidad de mercados ampliados, se va estrechando el mercado mundial cada día más, van quedando cada día menos mercados por explotar, pues cada crisis anterior ha puesto a disposición del comercio mundial un mercado hasta entonces no conquistado o explotado superficialmente por el comercio» (Marx, Trabajo asalariado y capital ).
Ese análisis fue sistematizado y desarrollado ampliamente por Rosa Luxemburg, quien dedujo la idea de que, ya que la totalidad de la plusvalía del capital social global no podía realizarse, por su propia naturaleza, dentro de la esfera puramente capitalista, el crecimiento del capitalismo dependía de sus continuas conquistas de mercados precapitalistas; el agotamiento relativo (relativo respecto a las necesidades de la acumulación) de esos mercados precipitaría el sistema a su fase de decadencia:
«De este modo, el capital va preparando su propio bancarrota por dos caminos: por un lado, al irse ampliando a expensas de las formas de producción no capitalistas, hace que se adelante el momento en el cual la humanidad entera no estará formada más que de capitalistas y proletarios, haciéndose imposible, por tanto, toda expansión ulterior y consecuentemente toda acumulación. De otra parte, a medida que esta tendencia se impone, el capitalismo va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía económica y política internacional hasta tal punto, que, mucho antes de que se llegue a las última consecuencias del desarrollo económico, de que se imponga en el mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción capitalista, provocará contra su dominación la rebelión del proletariado internacional (...) El imperialismo actual ... es la última etapa del proceso histórico (del capitalismo): el período de competencia mundial acentuada y generalizada de los Estados capitalistas en torno a los últimos restos de territorios no capitalistas del globo» (Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital).
Además de su análisis sobre el lazo indisoluble entre relaciones de producción capitalistas e imperialismo, en el que demuestra que el sistema no puede vivir sin extenderse, sino que es, en esencia, imperialista; lo que Rosa Luxemburg nos ha aportado de fundamental son las herramientas de análisis para entender por qué, cómo y cuándo el sistema entra en su fase de decadencia. A esta cuestión, Rosa contestará desde los preámbulos de la guerra 14-18 con la afirmación de que el conflicto interimperialista mundial abría la época en la que el capitalismo se convertía en una barrera para el desarrollo de las fuerzas productivas: «La necesidad del socialismo está totalmente justificada desde el momento en que la dominación de la clase burguesa deja de ser portadora de progreso histórico y se convierte en freno y peligro para la evolución posterior de la sociedad. Tratándose del orden capitalista, eso es precisamente lo que la guerra actual ha puesto al descubierto» (Rosa Luxemburgo, pasaje citado por G. Badia en Rosa Luxemburgo, journaliste-polémiste-révolutionaire). Ese análisis, sea cual sea su explicación «económica», era compartido por el conjunto del movimiento revolucionario.
Si se comprende bien esa contradicción, insoluble para el capital, se posee la brújula que nos servirá de guía para entender la vida del sistema durante su decadencia. La historia económica del capitalismo desde 1914 es la historia del despliegue de paliativos contra ese embudo que son hoy los mercados. Sólo esta comprensión nos permite relativizar ciertos resultados puntuales del capitalismo (las tasas de crecimiento de después de 1945). A nuestros detractores (véanse las Revistas Internacionales nº 54 y nº 55) les deslumbra la dimensión del crecimiento. Es más, les deja ciegos para ver la naturaleza de ese crecimiento. Dejan así de lado el método marxista, el cual se esfuerza al contrario por despejar lo esencial de esa situación. Eso es lo que vamos a intentar demostrar[2].
Cuando la realización de la plusvalía importa más que su producción
En la fase ascendente, la demanda superaba globalmente la oferta; el precio de las mercancías estaba determinado por los costes de producción más altos, que eran los de los sectores y los países menos desarrollados. Eso les permitía a estos últimos obtener ganancias permitiendo una verdadera acumulación y a los países más desarrollados ingresar superbeneficios. En la decadencia, ocurre lo contrario; globalmente la oferta sobrepasa la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos. Por eso, los sectores y los países con los costes más altos están obligados a vender sus mercancías con ganancias reducidas, y eso cuando no venden perdiendo; o si no, forzados a andar sorteando la ley del valor para sobrevivir (cf. más abajo). Esto deja sus tasas de acumulación en niveles bajísimos. Incluso los economistas burgueses, con su propia terminología (precio de venta y de coste) han comprobado esa inversión: «Nos ha llamado la atención la inversión contemporánea de la relación entre precio de coste y precio de venta (...) a largo plazo el precio de coste conserva su función (...) Pero mientras que ayer el principio era que el precio de venta podía SIEMPRE establecerse por encima del precio de coste, hoy aparece las más de las veces como algo que debe estar sometido a los precios del mercado. En esas condiciones, cuando lo esencial no es ya la producción, sino la venta, cuando la competencia se hace cada día más dura, los empresarios parten del precio de venta para luego ir subiendo progresivamente hacia el precio de coste (...) Para vender, el empresario tiene más bien tendencia hoy a considerar en primer lugar el mercado, a examinar por lo tanto el precio de venta (...) Hasta el punto de que desde ahora en adelante asistimos a menudo a la paradoja de que son cada vez menos los precios de coste los que determinan los precios de venta, sino cada día más lo contrario. El problema es: o renunciar o producir por debajo del precio del mercado» (traducido de Pourquoi les prix baissent de Fourastier J. y Bazil B. Editorial Hachette).
Este fenómeno queda espectacularmente plasmado en la parte desmesurada que ocupan en el producto terminal los gastos de distribución y de marketing. Estos son tomados a cargo por el capital comercial, el cual participa en el reparto general de la plusvalía. Esos gastos están pues incluidos en los costes de producción. En la fase ascendente del capitalismo, mientras el capital comercial mantuviese el aumento de la masa de plusvalía y de la cuota anual de ganancia mediante la reducción del periodo de circulación de mercancías y la disminución del ciclo de rotación del capital circulante, contribuía en la baja general de los precios, típica de aquel período (véase Gráfico 4). Ese papel queda modificado en la fase de decadencia. A medida que las fuerzas productivas chocan con los límites demasiado estrechos del mercado, el papel del capital comercial es menos el de aumentar la masa de plusvalía y más el de asegurar su realización. Esto se manifiesta en la realidad concreta del capitalismo, por un lado, en el crecimiento del número de personas empleadas en la esfera de la distribución y, de manera general, en la disminución relativa de los productores de plusvalía con relación al resto de los trabajadores; y, por otro lado, en el aumento de los márgenes comerciales en la plusvalía final. Se calcula que los gastos de distribución alcanzan hoy una media entre 50 % y 70 % del precio de las mercancías en los grandes países capitalistas. Las inversiones en los sectores parásitos del capital comercial (marketing -estudio de mercados–, sponsoring –patrocinadores comerciales-, lobbying –grupos de presión – etc.), sectores que van mucho más lejos que la simple función normal de la distribución de mercancías, le van ganando cada vez más terreno a la inversión en producción de plusvalía. Eso significa lisa y llanamente destrucción de capital productivo. Eso demuestra el carácter cada día más parasitario del sistema.
El Crédito
«Por consiguiente, el crédito acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de un mercado mundial, bases de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen de producción capitalista implantar hasta un cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de producción vigente» (Marx, El Capital, Tomo III. Libro 3º Sección 5ª, F.C.E. México).
En fase ascendente, el crédito fue un poderoso medio para acelerar el desarrollo del capitalismo mediante la abreviación del ciclo de rotación del capital. El adelanto sobre la realización del valor de una mercancía, que no es otra cosa que el crédito, puede llevarse a cabo gracias a la posibilidad de penetrar en nuevos mercados extracapitalistas. En decadencia, eso es cada vez más difícil y el crédito se convierte entonces en paliativo de la incapacidad cada día mayor del capital para realizar la totalidad de la plusvalía producida. La acumulación que el crédito ha hecho momentáneamente posible no hace sino desarrollar un tumor maligno que desemboca inevitablemente en guerra interimperialista generalizada.
El crédito no ha representado nunca una demanda solvente en sí y menos todavía en decadencia, como quisiera hacérnoslo decir el grupo Communisme ou Civilisation: «Entre las razones que permiten al capital acumular está ahora el crédito, es como decir que la clase capitalista es capaz de realizar la plusvalía gracias a una demanda solvente procedente de la clase capitalista. Aunque en el folleto de la CCI sobre la Decadencia del Capitalismo, ese argumento no aparece, sí forma parte desde ahora de la colección de cualquier iniciado de la secta. Se admite aquí lo que hasta ahora ha sido negado fieramente, o sea la posibilidad de realización de la plusvalía destinada a la acumulación». (CoC nº 22, p. 9)[3]. El crédito es un adelanto sobre la realización de la plusvalía, permitiendo así cerrar el ciclo completo de la reproducción de capital. Este ciclo comprende según Marx –lo que es olvidado a menudo– no sólo la producción sino también la realización del valor de la mercancía producida. Lo que cambia, entre la fase ascendente y la de decadencia del capitalismo, son las condiciones en que opera el crédito. La saturación mundial de mercados hace que la recuperación del capital invertido en el proceso de producción sea cada día más difícil y más lenta. Por eso es por lo que el capital está viviendo encima de un montón de deudas que va tomando proporciones impresionantes. El crédito permite de ese modo dar la impresión de que se está llevando a cabo una acumulación ampliada, retrasando así los plazos en que habrá que pagar sin más remedio. Y como hoy el capital es incapaz de asegurar los pagos, está arrastrado inevitablemente a la guerra comercial y a la guerra interimperialista a secas. Las crisis de superproducción en la decadencia no han tenido ni tienen más «solución» que la guerra (Cf. Revista Internacional nº 54). Las cifras del cuadro 1 y del gráfico 1 aquí publicadas ilustran lo dicho.
Concretamente esas cifras nos muestran que Estados Unidos vive gracias a 2 años y medio de créditos y Alemania a 1 año. Para reembolsarlos simplemente, si es que ocurre eso algún día, los trabajadores de esos dos países deberían trabajar gratis dos años y medio y un año respectivamente. Esas cifras ilustran también que los créditos crecen más rápidamente que el Producto Nacional Bruto (PNB), o sea que el desarrollo económico se va haciendo cada día más a golpe de crédito.
Esos dos ejemplos no son, ni mucho menos, una excepción; ilustran perfectamente el endeudamiento mundial del capitalismo. Hacer una estimación de esa deuda sería de lo más difícil, debido sobre todo a la ausencia de estadísticas fiables; puede suponerse, sin embargo, que la deuda está entre 1 y 2 veces por encima de los PNB del mundo entero. Entre 1974 y 1984, la tasa de crecimiento de la deuda fue del 11 % más o menos, mientras que el de los PNB del mundo anda por los 3,5 %!
Cuadro 1. Evolución del endeudamiento del capitalismo
|
|
Deuda pública y privada |
(en % del PNB) |
Deuda de los hogares (en % de la renta disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
1946 |
- |
- |
19.6% |
1950 |
22% |
- |
- |
1955 |
39% |
166% |
46.1% |
1960 |
47% |
172% |
- |
1965 |
67% |
181% |
- |
1969 |
- |
200% |
61.8% |
1970 |
75% |
- |
- |
1973 |
- |
197% |
71.8% |
1974 |
- |
199% |
93% |
1975 |
84% |
- |
- |
1979 |
100% |
- |
- |
1980 |
250% |
- |
- |
Fuentes: Economic Report of the President (01/1970)
Survey of Current Business (07/1975)
Monthly Review (vol. 22, no.4, 09/1970, p.6)
Statistical Abstract of the United States (1973).
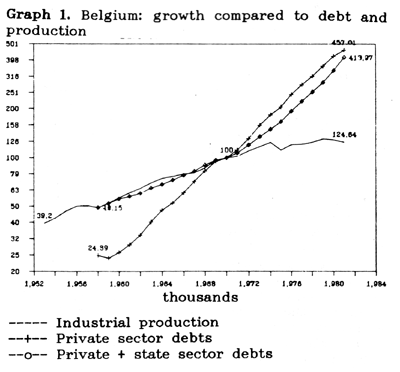
Fuente: Bulletin de l'IRES, 1982, nº 80 (la escala de la izquierda es un índice de evolución de los dos indicadores, que, a efectos de comparación, se han retrotraído a un índice de 100 en 1970).
El gráfico ilustra la evolución del crecimiento y de la deuda en la mayoría de los países. El crecimiento del crédito es muy superior al de la producción industrial manufacturera. Si ya antes el crecimiento se hacía cada vez más gracias al crédito (1958-74: producción = 6,01 %, crédito = 13,26) hoy, el simple mantenimiento en el estancamiento se lleva a cabo a crédito (1971-81: producción = 0,15 %, crédito =14,08 %).
Desde el principio de la crisis actual, cada uno de los relanzamientos económicos ha estado apoyado por una masa de créditos cada vez más importante. El relanzamiento del 1975-79 fue estimulado con créditos otorgados al llamado Tercer mundo y a los países llamados «socialistas»; el de 1983 se basó totalmente en el aumento de los créditos otorgados a los poderes públicos estadounidenses -dedicados casi exclusivamente a gastos militares- y a los grandes trusts (cárteles) de Norteamérica, créditos que han servido a la fusión de empresas y, por lo tanto, no productivos. Communisme ou Civilisation no entiende nada de ese proceso y subestima totalmente el crédito y su amplitud como modo de supervivencia del capitalismo en su fase de decadencia.
Los mercados extracapitalistas
Ya hemos visto anteriormente (Revista Internacional nº 54) que la decadencia del capitalismo se caracterizaba no por la desaparición de los mercados extracapitalistas, sino por su insuficiencia respecto a las necesidades de acumulación ampliada que ha alcanzado el capitalismo. O dicho de otra manera, los mercados extracapitalistas ya no son suficientes como para realizar la totalidad de la plusvalía producida por el capitalismo y destinada a la reinversión. Sin embargo, una parte todavía importante de esa plusvalía, aunque decreciente, es realizada en mercados extracapitalistas. El capitalismo en su fase de decadencia, incitado por una base de acumulación cada vez más restringida, ha ido intentando explotar lo mejor posible el derivativo que para él es la permanencia de esos mercados; y eso de tres maneras.
Mediante la integración acelerada y planificada, sobre todo después de 1945, de los sectores de economía mercantil que se han mantenido en los países desarrollados.
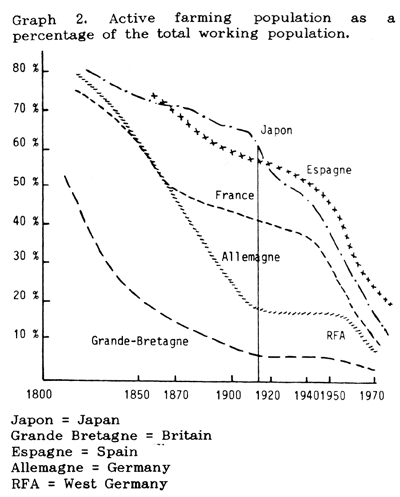
El gráfico 2 muestra que, mientras que la integración de la economía de mercado agraria en las relaciones sociales de producción capitalistas ya se había logrado en algunos países en 1914, en otros (Francia, Japón, España, etc.) tuvo lugar durante la decadencia y se aceleró después de 1945.
Hasta la IIª Guerra Mundial, el aumento de la productividad del trabajo en la agricultura era más bajo que en la industria, resultado de un desarrollo más lento de la división del trabajo, a causa, entre otras razones, del peso todavía importante de las rentas por bienes raíces que desvía una parte de los capitales necesarios para la mecanización. Después de la IIª Guerra Mundial, el crecimiento de la productividad del trabajo es más rápido en la agricultura que en la industria. Eso se debe a una política que reúne todos los medios para arruinar las propiedades agrícolas familiares de subsistencia propias de la pequeña producción mercantil, transformándolas en empresas puramente capitalistas. Ese ha sido el proceso de la industrialización de la agricultura.
Espoleado por la búsqueda imperativa de nuevos mercados, el período de decadencia del capitalismo se caracteriza por una mejor explotación de los mercados extracapitalistas subsistentes. El desarrollo de medios técnicos, de las comunicaciones, la baja de los costes de transporte, facilita, por un lado, la penetración –tanto intensiva como extensiva– en esos mercados y la destrucción de su economía mercantil de la esfera extra-capitalista. Por otro lado, el despliegue de una política de «descolonización» alivia a las metrópolis de un pesado fardo, que les permite rentabilizar mejor sus capitales y aumentar las ventas a sus antiguas colonias (pagadas gracias a la sobreexplotación de las poblaciones autóctonas), ventas de las que una parte nada desdeñable es el armamento, primera y absoluta necesidad para edificar un poder estatal local.
En la fase ascendente del capitalismo, el contexto en que éste se desarrollaba permitía una igualación de las condiciones de la producción (condiciones técnicas y sociales, nivel de productividad media del trabajo, etc.). La decadencia, en cambio, aumenta las desigualdades del desarrollo entre países avanzados y países subdesarrollados (Cf. Revista Internacional nº 54 y nº 23).
Mientras que en la ascendencia, la parte de ganancias sacadas de las colonias (ventas, préstamos, inversiones) es superior a la parte de ganancias debidas al intercambio desigual[4], en la decadencia es todo lo contrario. La evolución durante un largo período de los términos con que se realizan los intercambios es un buen indicador de esa tendencia. La deterioración de esos términos para los países del llamado Tercer mundo ha sido una amenaza permanente desde los años 20 de este siglo.
El gráfico 3 ilustra la evolución de la relación de intercambio entre 1810 y 1970 para los países del "Tercer Mundo", es decir, la relación entre el precio de los productos brutos exportados y el precio de los productos industriales importados. La escala expresa una relación de precios (x 100), lo que significa que cuando este índice es superior a 100, es favorable a los países del "Tercer Mundo", y viceversa cuando es inferior a 100. Fue durante la segunda década de este siglo cuando la curva superó el índice pivote de 100 y comenzó a descender, interrumpida únicamente por la guerra de 1939-45 y la guerra de Corea (fuerte demanda de productos básicos en un contexto de escasez).
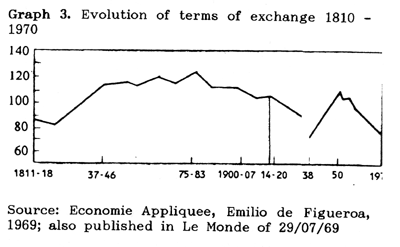
El capitalismo de estado
Ya hemos visto con anterioridad (Revista Internacional nº 54) que el desarrollo del capitalismo de estado está estrechamente relacionado con la decadencia del capitalismo[5]. El capitalismo de estado es una política global que se impone al sistema en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Contribuye en la atenuación de las contradicciones insuperables del capitalismo: en lo social mediante un mejor control de una clase obrera que está lo suficientemente desarrollada como para ser un verdadero peligro para la burguesía; en lo político para domeñar las tensiones crecientes entre fracciones de la burguesía; y en lo económico para moderar las contradicciones explosivas que se van acumulando. En este último ámbito, que es el que aquí nos interesa ahora, el estado interviene a través de una serie de mecanismos:
Las manipulaciones de la ley del valor
Ya hemos visto que en el período de decadencia una parte cada vez más importante de la producción escapa a la estricta determinación de la ley del valor (Revista Internacional nº 54). La finalidad de ese proceso es mantener en vida actividades que de otro modo no hubieran sobrevivido al implacable veredicto de la ley del valor. Así consigue el capitalismo evitar durante cierto tiempo las consecuencias del obligado sometimiento al mercado.
La inflación permanente es uno de los medios que sirve a esa finalidad. La inflación permanente es además un fenómeno típico y peculiar de la decadencia del modo de producción capitalista[6].
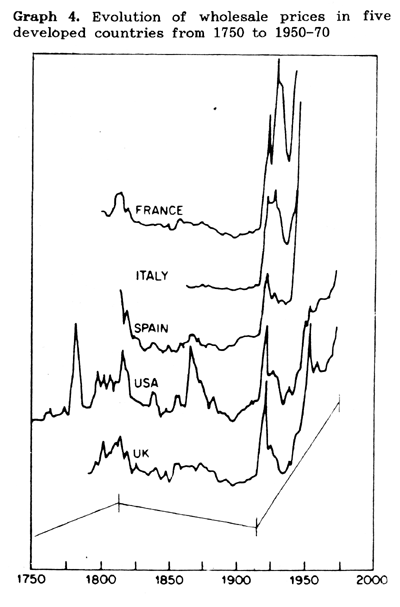
Mientras que en ascendencia la tendencia general de los precios era estable o, en la mayoría de los casos, a la baja, el periodo de decadencia marcó la inversión de esta tendencia. En 1914 se inicia la fase de inflación permanente.
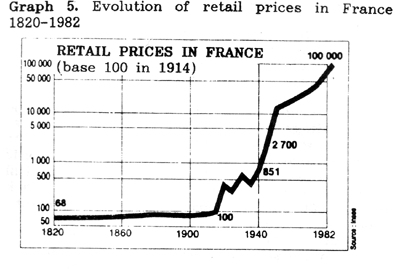
Estables durante un siglo, los precios en Francia se dispararon tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda: se multiplicaron por 1000 entre 1914 y 1982.
Fuentes: INSEE para Francia.
Si una baja y una adaptación periódica de los precios a los valores de cambio (precio de producción) son artificialmente evitadas mediante la hinchazón del crédito y de la inflación, toda una serie de empresas que ya han pasado por debajo de la media de la productividad del trabajo de su sector, pueden evitar así la desvalorización de su capital y la quiebra. Pero este fenómeno a la larga no hace sino aumentar el desequilibrio entre la capacidad de producción y la demanda solvente. La crisis queda postergada pero se hace así más extensa. Históricamente, en los países desarrollados la inflación apareció al principio a causa de los gastos estatales en el armamento y la guerra. Después, el desarrollo del crédito y de los gastos improductivos de todo tipo se añadió a lo dicho, convirtiéndose en la causa principal.
Las políticas anti-cíclicas
La burguesía, armada con la experiencia de la crisis del 29 durante la cual el aislamiento de cada uno para sí la agravó considerablemente, se ha quitado de encima las últimas ilusiones librecambistas de antes de 1914. Los años 30, y más todavía desde 1945 con el keynesianismo, son los de la instauración de políticas capitalistas de estado concertadas. Sería ilusorio pretender mencionarlas todas; pero todas han tenido y tienen una misma y única finalidad: dominar a trancas y barrancas las fluctuaciones económicas y mantener artificialmente la demanda.
La intervención creciente del estado en la economía
Este punto ya ha sido ampliamente tratado en números anteriores de nuestra Revista Internacional. Aquí sólo abordaremos un aspecto todavía poco tratado: la intervención del Estado en lo social y sus implicaciones económicas.
En la fase ascendente, las alzas salariales, la reducción del tiempo de trabajo, las conquistas obreras en lo referente a las condiciones de trabajo eran «concesiones arrancadas al capital a fuerza de luchar y luchar (...) la ley inglesa de las 10 horas de trabajo por día es, de hecho, el resultado de una guerra civil larga y pertinaz entre la clase capitalista y la clase obrera» (Marx, El Capital). En decadencia, las concesiones hechas por la burguesía a la clase obrera, tras los movimientos sociales revolucionarios de los años 1917-23, son, por primera vez, medidas para aplacar (jornada de ocho horas, sufragio universal, seguros sociales, etc.) y encuadrar (convenciones (convenios) colectivas, derechos sindicales, comisiones obreras, etc.) un movimiento social que ya no se da la finalidad de obtener reformas duraderas dentro del sistema si no la conquista del poder. Esas medidas, las últimas en ser fruto indirecto de las luchas, llevan ya la marca del hecho que en el período de decadencia del capitalismo, es el Estado, con la ayuda de lo sindicatos, quien organiza, encuadra y planifica las medidas sociales para así prevenir y contener el peligro proletario. Esto se plasma en la hinchazón de los gastos estatales consagrados a lo social (salario indirecto tomado de la masa salarial global) (cuadro 2).
Cuadro 2. Gasto social del Estado
En porcentaje del PNB
|
|
|
Ale |
Fra |
GB |
US |
|
ASCENDENCIA |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DECADENCIA |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Fuentes: Ch. André & R. Delorme, op. cit. en Revista Internacional nº 54.
En Francia, en plena calma social, el Estado toma una serie de medidas sociales: 1928-30, seguro social; 1930, enseñanza gratuita; 1932, subsidios familiares. En Alemania, seguro social ampliado a los empleados y obreros agrícolas, subsidios a los parados (1927). Fue durante la segunda guerra mundial, o sea en plena barbarie y derrota de la clase obrera, cuando se concibieron, se discutieron y se planificaron en los países desarrollados la instauración de los sistemas actuales de seguridad social[7]: en Francia en 1946, en Alemania en 1954-57 (ley de la cogestión en 1951), etc.
El objetivo principal de todas esas medidas es el de un mejor control social y político de la clase obrera, aumentando su dependencia del Estado y de los sindicatos (salario indirecto). Y la consecuencia secundaria de esas medidas en lo económico es, con la atenuación de los altibajos de la demanda en el sector Secundario de la producción (bienes de consumo), en donde primero aparece la superproducción.
La instauración de rentas sustitutorias, de programas de alzas salariales[8] y el desarrollo del crédito al consumo forman parte del mismo mecanismo.
Armamentos, guerras, reconstrucción
En periodo de decadencia del capitalismo, las guerras y la producción militar han dejado de tener la más mínima función de desarrollo global del capital. No son ni campos de acumulación del capital, ni momentos de centralización política de la burguesía (como, por ejemplo, la guerra franco-prusiana de 1871 para Alemania; véase Revista Internacional nº 51, 52 y 53).
Las guerras son la expresión más patente de la crisis y de la decadencia del capitalismo. A Contre-courant (ACC) niega esa evidencia. Para ese «grupo», las guerras tendrían una función económica gracias al proceso de desvalorización del capital consecuencia de las destrucciones y, también, acompañarían a un capitalismo en desarrollo siempre creciente; y las guerras serían la expresión del grado también creciente que alcanzan las crisis en ese desarrollo. No habría ninguna diferencia cualitativa entre las guerras de la ascendencia y las de la decadencia del capitalismo: «A este nivel, nos vemos obligados a relativizar incluso la afirmación de guerra mundial (...) Todas las guerras capitalistas tienen esencialmente un contenido internacional (...) Lo que realmente cambia no es el contenido mundial invariable (mal que les pese a los decadentistas), sino la extensión y la profundidad cada vez más realmente mundial y catastrófica» (AC-c nº 1).
ACC saca a relucir dos ejemplos en apoyo de su tesis: el periodo de las guerras napoleónicas (1795-1815) y el carácter todavía local (!) de la primera guerra mundial con relación a la segunda. Esos ejemplos son totalmente ineficaces. Las guerras napoleónicas se sitúan en la frontera entre dos modos de producción, son las últimas guerras de tipo Antiguo Régimen (decadencia feudal), no pueden tomarse como típicas guerras capitalistas. Si bien Napoleón, con sus medidas económicas, va a favorecer el desarrollo del capitalismo, en cambio, en el plano político, va a iniciar una campaña militar en la más pura tradición del Antiguo Régimen. Y la burguesía no se engañará, pues tras haberlo apoyado al principio, se separará de él después, opinando que sus campañas eran demasiado costosas y soportando cada día peor el bloqueo continental que ahogaba su desarrollo. En cuanto al segundo ejemplo, hay que echarle cara al asunto y tener una buena capa de ignorancia histórica para afirmarlo. De lo que se trata no es tanto de comparar la primera y la segunda guerras mundiales, sino compararlas ambas a las del siglo pasado, cosa que ACC evita o es incapaz de hacer.
Tras las demenciales guerras del Antiguo Régimen, el capitalismo adaptó y limitó las guerras a sus necesidades de conquistador del mundo, tal como lo hemos descrito ampliamente en la Revista Internacional nº 54, para hundirse de nuevo en la más completa irracionalidad en la decadencia del sistema capitalista. Con la profundización de las contradicciones del capital, es normal que la segunda guerra mundial haya sido más amplia, profunda y destructora que la primera, pero en sus grandes líneas son del mismo tipo, oponiéndose ambas a las guerras del siglo pasado.
En cuanto a la explicación de la función económica de la guerra por la desvalorización del capital (alza de la cuota de ganancia – PV/CC+CV – por destrucción del capital constante) no tiene ni pies ni cabeza. Primero porque se puede comprobar que los trabajadores (CV –Capital Variable) también son destruidos durante la guerra y, segundo, porque el crecimiento de la composición orgánica del capital continúa durante la guerra. Si hay crecimiento momentáneo de la cuota de ganancia en la inmediata posguerra, se debe, por un lado, al aumento de la tasa de plusvalía debido a la derrota y a la sobreexplotación de la clase obrera y, por otro, al crecimiento de la plusvalía relativa engendrada por el desarrollo de la productividad del trabajo.
Al término de la guerra, el capitalismo se sigue encontrando ante el mismo problema: la necesidad de dar salida[9] a la totalidad de su producción. Lo que cambia es, por un lado, la disminución momentánea de la masa de plusvalía invertible que debe ser realizada (las destrucciones de la guerra han hecho desaparecer la sobreproducción de antes de la guerra) y, por otro lado, el desatasco de los mercados por eliminación de competidores (los EEUU echaron mano de lo esencial de los mercados coloniales de las antiguas metrópolis europeas).
En cuanto a la producción de armamento, su razón primera viene también impuesta por la necesidad de supervivencia en un entorno interimperialista, sea cual sea el precio a pagar. Su papel económico viene después. Aunque no es sino una esterilización de capital, que se resume en un balance nulo a nivel del capital global, después de un ciclo de producción, la producción de armamento permite postergar sus contradicciones en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, pues la producción de armas sigue manteniendo la ficción de que la acumulación prosigue y en el espacio, porque al instigar permanentemente guerras localizadas y al vender una gran parte de esa producción en el «Tercer mundo», el capital realiza una transferencia de valor desde esos países hacia los más desarrollados[10].
El agotamiento de los paliativos
Utilizados parcialmente DESPUÉS de la crisis de 1929 sin por eso conseguir resolverla (New Deal, Frentes Populares, plan De Man, los remedios puestos por el capitalismo para retrasar el plazo del estallido de su contradicción fundamental (la guerra imperialista), remedios que hemos descrito antes, ya han sido usados desde el principio y todo a lo largo del período que va desde la guerra a finales de los años 1960. Hoy están todos llegando a su agotamiento. A lo que hemos asistido durante estos veinte últimos años es al final de la eficacia de esos paliativos.
La continuación del crecimiento de los gastos militares es una necesidad (a causa de las necesidades imperialistas cada día más importantes), pero sólo puede ser un paliativo temporal. Debido a la enormidad de los costes de esa producción, esos gastos son un lastre directo para el capital productivo. Por eso estamos hoy asistiendo a un aminoración de su crecimiento (excepto en los USA, 2,3 % de aumento para 1976-80 y 4,6 para 1980-86) y a una disminución de la parte del «Tercer mundo» en las compras, aunque también es cierto que cada vez más gastos militares se ocultan detrás de otras actividades, en particular tras la «investigación». Sea como sea, los gastos militares mundiales siguen aumentando cada año (3,2 %, 1980-85) a un ritmo superior al del PNB mundial (2,4 %).
El uso masivo de créditos ha alcanzado unas cotas tales que está provocando graves sacudidas monetarias (recuérdese el famoso octubre bursátil de 1987). Al capitalismo no le queda otra opción que la de ir navegando entre el peligro de que se reanude la hiperinflación (créditos inconsiderados) y el de la recesión (tasas de interés altas para frenar el crédito). Con la generalización del modo de producción capitalista, la producción se separa cada día más del mercado, la realización del valor de las mercancías y de la plusvalía se hace cada día más complicada. El fabricante ignora cada día más si sus mercancías encontrarán una salida mercantil real, si encontrarán algún día un «último consumidor». Al permitir una expansión de la producción sin relación con las capacidades de absorción del mercado, el crédito retrasa los plazos de las crisis pero pone peor los equilibrios y hace, por consiguiente, más violenta la crisis cuando ésta estalla.
El capitalismo es cada vez menos capaz de aguantar políticas inflacionistas para con ellas apoyar artificialmente la actividad económica. Una política así supone tasas de interés altas (pues una vez deducida la inflación poco queda de los intereses por las cantidades colocadas). Sin embargo, las tasas de interés bancario altas exigen una cuota de ganancia alta en la economía real (en general las tasas de interés deben ser inferiores a la cuota media de ganancia). Ahora bien, eso es cada día menos posible, las malas ventas, la crisis de sobreproducción hacen caer la rentabilidad del capital invertido y ya no permiten despejar una cuota de ganancia suficiente como para pagar los intereses bancarios. Esa diferencia, funcionando como una tenaza, se concretó en octubre de 1987 en el famoso pánico bursátil.
Los mercados extracapitalistas están todos sobreexplotados, exprimidos hasta la última gota, y distan mucho de poder servir de derivativo.
Hoy lo que está al orden del día para el capitalismo es la racionalización de los gastos menores, pero el crecimiento de los sectores improductivos es más causa de agravación que de alivio, debido a su hipertrofia.
Ciertamente, esos paliativos, empleados abundantemente desde 1948, no estaban ya basados en cimientos sanos, pero es que su agotamiento actual está creando un atolladero económico de una gravedad sin precedentes. La única política posible hoy es el ataque frontal contra la clase obrera, ataque que todos los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, del Este como del Oeste, aplican con diligencia. Sin embargo, esta austeridad con la que se está haciendo pagar cara la crisis a la clase obrera, en nombre de la capacidad de competencia de cada capital nacional no es ni siquiera portadora de la menor solución a la crisis global del sistema; al contrario, no hace sino reducir todavía más la demanda solvente.
Conclusiones
Si nos hemos interesado por los factores que explican la supervivencia del capitalismo en decadencia no es por prurito académico como el de nuestros censores, sino con un objetivo militante. Lo que nos importa es comprender mejor las condiciones del desarrollo de la lucha de clases, poniéndola en el único marco válido y coherente: la decadencia; integrando todas las modalidades introducidas por el capitalismo de Estado, comprendiendo los retos urgentes que contiene la situación actual mediante la comprensión del agotamiento de todos los paliativos que se están aplicando a la crisis catastrófica del sistema capitalista (véase Revista Internacional nº 23, 26, 27, 31).
Marx no esperó a tener terminado El Capital para comprometerse y tomar posición en la lucha de clases. Rosa Luxemburg y Lenin no esperaron a estar de acuerdo sobre el análisis económico del imperialismo antes de tomar posición sobre la necesidad de fundar una nueva Internacional, de luchar contra la guerra por la revolución, etc. Además, detrás de sus diferencias (Lenin basaba su análisis en la tendencia decreciente de la cuota de ganancia; Rosa Luxemburg lo basaba en la saturación de mercados) hay un profundo acuerdo sobre todas las cuestiones cruciales para la lucha de la clase y, sobre todo, el reconocimiento de la quiebra histórica del modo de producción capitalista que pone al orden del día la revolución socialista:
De todo lo dicho anteriormente sobre el imperialismo, se deduce que debe ser caracterizado como un capitalismo de transición o, más exactamente como un capitalismo agonizante. (...) el parasitismo y la putrefacción caracterizan la fase histórica suprema del capitalismo, es decir, el imperialismo (...) El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Eso se ha venido confirmando, desde 1917, a escala mundial» (Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo). Si esos dos grandes marxistas fueron tan atacados respecto a su análisis económico, fue menos a causa de éste que a causa de sus tomas de posición políticas. Del mismo modo, detrás del ataque de que es objeto la CCI sobre cuestiones económicas se oculta en realidad un rechazo del compromiso militante, se oculta una idea consejista del papel de los revolucionarios, un no reconocimiento del curso histórico actual, curso hacia los enfrentamientos de clase y una falta de convicción en cuanto a la quiebra histórica del modo de producción capitalista.
C. Mcl
[1] Por eso Marx fue siempre muy claro sobre el hecho que la superación del capitalismo y el advenimiento del socialismo suponen la abolición del salariado: «De su estandarte tienen que quitar esa consigna conservadora: “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!” e inscribir la consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!” (...) para la emancipación final de la clase obrera, o sea para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado» (Marx, Salario, precio y ganancia. Londres 1898).
[2] No pretendemos aquí proponer una explicación detallada de los mecanismos económicos y de la historia del capitalismo desde 1914, sino, sencillamente, plantear los factores principales que han permitido su supervivencia, centrándonos en los medios que ha desplegado para ir retrasando los plazos de su contradicción fundamental.
[3] Debemos señalar aquí que, excepto unas cuantas preguntas «justificadas» pero académicas, ese folleto-crítica no es más que un montón de deformaciones cuyo criterio de base es el mismo que el de quien queriendo matar a su perro afirma que tiene la rabia.
[4] La ley del valor regula el intercambio en base a la equivalencia de cantidades de trabajo. Pero, habida cuenta del marco nacional de las relaciones sociales capitalistas de producción (productividad e intensidad del trabajo, composición orgánica del capital, salarios, tasa de plusvalía, etc.) a lo largo de la decadencia, la perecuación de la tasa de ganancia transformada en precio de producción opera fundamentalmente dentro del marco nacional. Existen pues precios de producción diferentes de una misma mercancía en diferentes países. Esto implica que a través del comercio mundial, el producto de una jornada de trabajo de una nación más desarrollada será cambiado por el producto de más de una jornada de trabajo de una nación menos productiva o con salarios netamente inferiores... Los países exportadores de productos terminados pueden vender sus mercancías por encima de su precio de producción, aun quedando por debajo del precio de producción del país importador. Realizan así una superganancia por transferencia de valores. Ejemplo: un quintal de trigo USA equivale en 1974 a 4 horas de salario de un peón en EEUU y, en cambio, a 16 horas en Francia a causa de la mayor productividad de la agricultura en Norteamérica. Las empresas agroindustriales estadounidenses podían vender su trigo por encima de su precio de producción (4 h.) aún manteniéndose competitivas respecto al trigo francés (16 h.), lo cual explica el impresionante proteccionismo del mercado agrícola de la CEE frente a los productos US y las incesantes diatribas al respecto.
[5] Para la FECCI eso ya no es verdad. Es el paso de la dominación formal a la dominación real lo que explica el desarrollo del capitalismo de Estado. Ahora bien, si ése fuera el caso, deberíamos estadísticamente observar una progresión constante por parte del Estado en la economía, ya que ese cambio de dominación se desarrolla durante todo un período y, además, esa progresión debería haberse iniciado durante el período ascendente. Y resulta evidente que ése no es el caso. Las estadísticas que hemos publicado nos muestran la nitidez de la ruptura de 1914. En fase ascendente la parte del Estado en la economía es DÉBIL y CONSTANTE (oscila en torno al 12 %), mientras que durante la decadencia va creciendo hasta alcanzar hoy una media en torno al 50 % del PNB. Esto confirma nuestra tesis del lazo indisoluble que hay entre el despliegue del capitalismo de Estado y la decadencia, negando categóricamente la tesis de la FECCI.
[6] Al final de esta serie de artículos, hay que ser tan ciego como nuestros censores para no ver la ruptura que significó la Primera Guerra Mundial en el modo de vida del capitalismo. Todas las series estadísticas a largo plazo publicadas aquí demuestran esa ruptura: producción industrial mundial, comercio mundial, precios, intervención estatal, términos del intercambio y armamento. Sólo el análisis de la decadencia y su explicación de la saturación de mercados permiten comprender dicha ruptura.
[7] A petición del gobierno inglés, el diputado liberal Sir William Beveridge redactó un informe, publicado en 1942, que iba a servir de base para edificar el sistema de seguridad social en Gran Bretaña, pero que también sería el inspirador de todos los sistemas de seguro social de los países desarrollados. El principio consiste en asegurar a TODOS, a cambio de una cuota deducida del salario, una renta de sustitución en caso de -riesgo social- (enfermedad, accidente, defunción, vejez, desempleo, parto, etc.)
[8] Fue también durante la Segunda Guerra Mundial cuando la burguesía de Holanda planifica con los sindicatos el alza progresiva de los salarios según un coeficiente que depende del alza de productividad, pero manteniéndose inferior.
[9] Dicho de otra manera: vender en el mercado
[10] A CoC le gusta, porque eso sí lo entiende, la operación de que 2 y 2 son 4; pero en cuanto se le dice que también se puede sacar 4 restando 2 de 6, para ellos es una contradicción con lo anterior. Por eso, CoC insiste en «la CCI y sus consideraciones contradictorias sobre el armamento. Si bien el armamento proporciona salidas mercantiles a la producción hasta el punto de que, por ejemplo, la reanudación económica de después de la crisis del 29 se debería casi exclusivamente a la economía armamentística, por otro lado, nos enteramos de que el armamento no es una solución a las crisis y por lo tanto, los gastos en armamento son para el capital un despilfarro impresionante para el desarrollo de las fuerzas productivas, una producción que hay que inscribir en los débitos del balance definitivo» (nº 22, p.23).