Revista Internacional nº 65, 2º trimestre 1991
- 3422 reads
Crisis y militarismo
- 5164 reads
La burguesía presenta la guerra en el Golfo de manera contradictoria: unas veces es causa de la crisis y otras es el medio para superarla al instaurarse un «nuevo orden internacional» de «prosperidad» y de «estabilidad». Estas bonitas palabras son groseras mentiras con las que intentan ocultar la realidad de una crisis que se ha ido desarrollando desde hace más de veinte años y que hoy se está acelerando dramáticamente. El resultado de la guerra será el de una agravación de esa crisis cuyos efectos van a tener que soportar los proletarios del mundo entero.
La guerra permanente en el capitalismo decadente
La guerra es indisociable de la vida del capital1. Desde la Segunda Guerra mundial, no ha habido ni un año sin que en una parte u otra del mundo no se oyera el traqueteo de las armas. En general cuando la burguesía hablaba de período de paz, eso únicamente significaba que las grandes potencias imperialistas no estaban masivamente implicadas en una confrontación directa. E incluso eso debe ser relativizado: desde la Segunda Guerra se ha podido ver, sin discontinuidad, a Francia en Indochina, la guerra de Corea, lo del canal de Suez, la guerra en Argelia, las de Vietnam, las árabe-israelí, el ejército rojo en Afganistán, la guerra Irán-Irak, las tropas USA en Líbano, en Panamá, y hoy Kuwait, conflictos todos ellos en los que «las grandes potencias» han estado metidas directamente. Actualmente pueden contarse decenas de conflictos sólo en África. Las múltiples guerras habidas desde 1945 han hecho tantos muertos como la Segunda Guerra mundial.
La naturaleza intrínsecamente guerrera del capital ha ido marcando cada vez más profundamente su economía. Tras la Segunda Guerra mundial, los países vencedores prohíben todo rearme a las potencias vencidas, Alemania y Japón, pero ellos, en cambio, no aminoran en absoluto su esfuerzo guerrero. Al contrario, con la nueva rivalidad entre el Este y el Oeste, toda la economía mundial va a ser sometida a las necesidades de la carrera de armamentos. De hecho, el modo de organización «económica» aparecido en 1914-18, que se impone durante los años 30, el capitalismo de Estado, el cual pone los medios económicos al servicio del militarismo, no ha parado de desarrollarse y perfeccionarse desde hace 50 años.
La situación de las dos grandes superpotencias imperialistas, USA y URSS, durante los años 80 es muy significativa al respecto. La primera potencia económica del planeta, los EEUU, dedica, durante este período, 6 % de su Producto nacional bruto (PNB) anual al presupuesto de armamentos. Esta cantidad es equivalente a 7 u 8 veces el PNB anual de África entera, tres veces y media el de toda Latinoamérica. Las industrias punta dependen todas de los pedidos del Pentágono. Boeing, MacDonell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., habrían quebrado si no hubieran podido disfrutar del maná que en fin de cuentas las subvenciona. El ex grande, la URSS, no habría podido mantener su esfuerzo de armamento para estar a la altura de su gran rival si no hubiera dedicado una parte cada vez más importante de su economía. Hace algunos años, al inicio de su presidencia, Gorbachov pretendía que sólo el 7 % del PNB era dedicado a lo militar, pero en 1989, sus consejeros declaraban que de hecho, la realidad era ¡del 30 %! Sería de lo más erróneo creer que, durante todos esos años, la nomenklatura estalinista tenía el monopolio de la mentira en lo que a gastos de armamento se refiere. Por definición, los programas militares están sometidos a secreto y constantemente minimizados. Lo que es cierto para la URSS lo es también, aunque sea en menor grado, para los demás países. Y puede constatarse que los pedidos de los ejércitos subvencionan las industrias punteras y orientan la investigación y que además los presupuestos de investigación y equipamiento «civiles» son utilizados de hecho para fines militares. Por ejemplo, si Francia cuenta hoy con uno de los parques de centrales atómicas «civiles» más importantes del mundo, se debe, ante todo, a que correspondía a las necesidades de sus ejércitos en plutonio para su «fuerza de disuasión» nuclear. Los franceses han financiado así el ejército cuando pagaban su factura de electricidad. Las fábricas de tractores no sólo en la URSS sirven para producir carros de combate, como tampoco es sólo en Irak o Libia donde las fábricas de abonos también producen gases de combate. En Estados Unidos, el 90 % de los laboratorios y centros de investigación están controlados y financiados más o menos directa y discretamente por el Pentágono. No sólo está subestimada en todo el mundo la parte de la producción dedicada a las armas de todo tipo; además, ninguna cifra puede traducir la distorsión cualitativa que el desarrollo de la economía de guerra impone a la economía en su conjunto: implantación de centros de producción en función de exigencias estratégico-militares más que económicas, orientación de la investigación civil en función de las necesidades de los ejércitos en detrimento de otras necesidades. No faltan los ejemplos, desde las autopistas construidas durante los años 30 en Alemania y en Italia, ante todo para que circularan los tanques lo más rápido posible de un rincón al otro del país, hasta el primer ordenador, el ENIAC, construido en EEUU para las necesidades del Pentágono, a cuyo centro de experimentación nuclear de los Álamos se le entrega desde entonces y sistemáticamente el primer ejemplar del ordenador más potente del momento.
La producción de armamento es una destrucción de riqueza
Hoy, las armas cristalizan el no va más del perfeccionamiento tecnológico. La fabricación de sistemas de destrucción sofisticados se ha convertido en emblema de una economía moderna y capaz. Sin embargo, esas «maravillas» tecnológicas que están hoy demostrando su eficacia asesina en Oriente Medio, no son, desde el punto de vista de la producción, de la economía, sino un inmenso despilfarro. Las armas, contrariamente a la mayoría de las demás mercancías, tienen esa particularidad de que una vez producidas son sacadas fuera del ciclo productivo del capital. En efecto, las armas no pueden servir ni a ampliar o sustituir el capital constante (contrariamente a las máquinas, por ejemplo), ni a renovar la fuerza de trabajo de los obreros que hacen productivo ese capital constante. Las armas no sólo sirven para destruir, sino que son ya en sí mismas una destrucción de capital, una esterilización de riqueza. Cuando Estados Unidos anuncia, por ejemplo, que el presupuesto de defensa es el 6 % del PNB, eso significa que se destruye el 6 % de riqueza producida anualmente. Esos 6 % deben pues sacarse de la riqueza global, o sea que la producción militar debe restarse del crecimiento anual y no añadirse como los economistas hacen.
La realidad de la punción esterilizadora de la economía de guerra en el aparato productivo ha quedado perfectamente ilustrada en la evolución económica de las grandes potencias en los últimos años. El ejemplo de la URSS es diáfano: al contrario de dinamizar la economía, el haberla sacrificado en aras de las necesidades del Ejército rojo ha dado como resultado la ruina cada vez más dramática del aparato productivo. A la vez que para sus necesidades imperialistas la URSS ha desarrollado una industria aeroespacial punta, la producción agrícola, ejemplo entre otros muchos, se ha ido estancando: el país que había sido granero de Europa está hoy obligado a importar cereales para evitar las hambres. La economía rusa se ha hundido esencialmente a causa del monstruoso fardo de su economía de guerra.
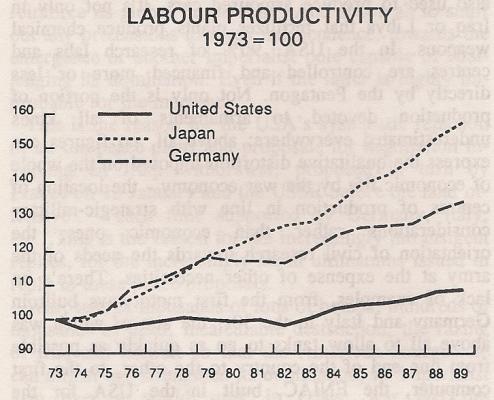
Y lo que es cierto para la URSS lo es también para los USA, aunque sea evidentemente menos espectacular. Basta con mencionar la pérdida de capacidad competitiva de Estados Unidos respecto a sus principales competidores económicos, Alemania y Japón. Estos, a quienes se les prohibió toda política de rearme tras la Segunda Guerra mundial, han tenido que soportar una relativamente menor punción en su economía para el mantenimiento de sus ejércitos. Ésa es la razón principal, aunque no sea la única, para explicar los récords de productividad alcanzados por esos países.
En esas condiciones, cabría preguntarse por qué mantener un ejército si, en fin de cuentas, el resultado es el debilitamiento de todo el aparato productivo.
La crisis arrastra al capital a una huida ciega en la guerra
Desde el estricto punto de vista económico, ese mantenimiento es, efectivamente, una aberración. Pero la producción no lo es todo. Es evidente que cada capital nacional tiene que asegurarse el aprovisionamiento estable de sus materias primas y de salidas mercantiles rentables para sus productos industriales, para así poder realizar la plusvalía que contienen, pero esos intereses económicos se insertan en una geoestrategia global del imperialismo que es determinante e impone sus propios objetivos.
Desde principios de siglo todos los mercados del planeta están controlados por una u otra gran potencia, de modo que los países con desventajas, para salvar su economía, para encontrar nuevos mercados que explotar o saquear simplemente, para así mantener el proceso de acumulación, están obligados a abrirse paso a cañonazos. Eso es lo que intentaron hacer Alemania en 1914 y 1939, Japón en 1941 y la URSS desde 1945. Cuanto más se agudiza la competencia en un mercado mundial esencialmente saturado, más se refuerza la tendencia a la huida ciega en la política de armamento, en el fortalecimiento de la potencia militar, o sea, en el desarrollo del imperialismo. Ante el atolladero económico, las soluciones del militarismo tienden a imponer su propia lógica, la cual no es simplemente económica. Aunque la guerra pueda ser para el país vencedor un medio para reforzar sus posiciones, para echar mano a nuevas riquezas, no ocurre eso en general. Baste para demostrarlo el debilitamiento de Gran Bretaña y de Francia tras la 2ª Guerra mundial, a pesar de haber sido países «vencedores». De cualquier modo, desde el punto de vista del capital global, o sea de los valores acumulados mundialmente, el balance es totalmente negativo, se han destruido, riquezas irremediablemente. Eso demuestra ampliamente la irracionalidad misma de la guerra desde el punto de vista económico.
La situación actual, definida por el hundimiento acelerado de la economía en la recesión abierta en las principales potencias industriales, con el hundimiento de porciones enteras del capital mundial (el último, hasta la fecha, ha sido el antiguo bloque del Este), por una guerra en Oriente Medio que ha movilizado a la mayor concentración de fuerzas de destrucción desde la segunda guerra mundial, es típica de la espiral apocalíptica en la que se está encerrando el capital.
Crisis, caos, guerra
La «guerra del Golfo» es, en última instancia, el producto de la crisis económica que desde finales de los años 60 sacude al capitalismo mundial 2. El hundimiento económico de la URSS tuvo como primera consecuencia que estallara su bloque y tuvo, de contragolpe, un efecto desestabilizador en el conjunto de la situación mundial. La tendencia a «cada uno por su cuenta», agudizada por la crisis, empezó a llenar el vacío dejado por la desaparición de la disciplina impuesta por los bloques. Los países del bloque eurooriental no perdieron un segundo para quitarse de encima la tutela de Rusia. Los vasallos de los Estados Unidos, por su parte, al no necesitar ya la protección del capo norteamericano frente al peligro ruso, han multiplicado sus veleidades de independencia, mientras que muchas potencias regionales de la periferia del capitalismo se encontraron ante la tentación de aprovecharse de la situación para mejorar posiciones.
Eso hizo Irak: encarado a una deuda impresionante, calculada en 70 mil millones de dólares (casi dos veces su PNB anual), incapaz de reembolsar, quiso aprovecharse de su superpotencia militar para echar mano de la alcancía multimillonaria que es Kuwait.
Este ejemplo ha sido muy significativo del caos que se está desplegando en el mundo entero, caos del que es otro ejemplo impresionante el estallido en mil trozos de la URSS.
La determinación de EEUU de vérselas con Irak, de dar con él un ejemplo, es, ante todo, expresión de la necesidad de poner freno al caos planetario.
El análisis de quienes sólo ven en la guerra del Golfo una lucha por el petróleo se derrumba ante la realidad de la economía. Aunque Irak se halla en el centro del área principal de producción petrolífera del mundo, también es cierto que las fuentes de abastecimiento se han diversificado y aumentado, no desempeñando ya el petróleo de esa región el mismo papel fundamental de los años 70. Baste hacer constar que, tras la breve fiebre especulativa, el precio del crudo volvió a bajar en picada, a pesar del cese de la producción de Irak y Kuwait; esto da una idea de hasta qué punto el peligro de nuestros días es la sobreproducción y no la penuria de oro negro.
Aunque ha habido otros factores que explican la intervención norteamericana (desmantelar la potencia militar de Irak, reforzar la «pax americana» en Oriente Medio y el control de EEUU sobre el maná petrolero), éstos son secundarios con relación al objetivo principal del capital estadounidense, o sea, poner freno al creciente caos.
La primera potencia mundial, al coincidir el interés de su capital nacional con la defensa del «orden mundial», que es ante todo su orden, es muy sensible al desorden en aumento en las relaciones internacionales. Ella es además la única con los medios militares suficientes para asumir el papel de «gendarme» del globo.
Con gran inquietud están viendo los principales competidores económicos de EEUU el despliegue de la superioridad norteamericana, ellos que ya soñaban, tras el fin del bloque del Este, con emanciparse de la tutela USA. La ilusión de un nuevo bloque en Europa en torno a la potencia alemana ha quedado en agua de borrajas, como lo demuestra la cacofonía de la política extranjera europea ante las exigencias estadounidenses Las potencias económicas de Europa y Japón saben perfectamente que los Estados Unidos van a sacar provecho de su actual posición de fuerza para exigirles más sacrificios en lo económico en un momento en el que, con la aceleración de la crisis económica, se está agudizando la guerra comercial.
La recesión abierta golpea de lleno
El primer efecto de la guerra en el Golfo ha sido el dejar en segundo plano de las preocupaciones la crisis económica, ocultándola. Escuchando y leyendo los medios de comunicación de la burguesía, el contraste entre el período que precede el estallido de la guerra y el que le ha seguido es sorprendente. El alarmismo respecto a un nuevo hundimiento bursátil, de una subida catastrófica de los precios del petróleo, que prevalecía antes de la guerra, ha aparecido ahora sin fundamento, y, de repente, el optimismo de fachada vuelve a estar de moda. La propaganda redobla para restar importancia a la crisis y sus efectos dramáticos. Con la guerra, la recesión apenas oficializada por el gobierno norteamericano, «encontró» una «explicación» pintiparada: Sadam es el gran responsable, es la causa de las dificultades actuales y, por lo tanto, por pura lógica, con el final de la guerra, habrán de desaparecer esas dificultades. Eso es lo que pretende dar a entender Bush cuando declara que la recesión americana habrá de acabarse el año que viene, y que, en fin de cuentas, lo que agrava la situación son los factores ¡«psicológicos»! Alan Greenspan, presidente del FED (Banco Federal de EEUU), ha declarado que sin la crisis del Golfo, la economía norteamericana «habría evitado la recesión», añadiendo que «lo esencial del choque inicial de la crisis ya está absorbido y que las tendencias a la baja de la actividad deberían ya irse atenuando» (en La Tribune de l'Expansion, periódico económico francés).
La realidad dista mucho de esas declaraciones optimistas. La economía estadounidense se está hundiendo cada vez más rápidamente en la recesión y no ha esperado la guerra para ello.
La crisis en EEUU y en los países industrializados
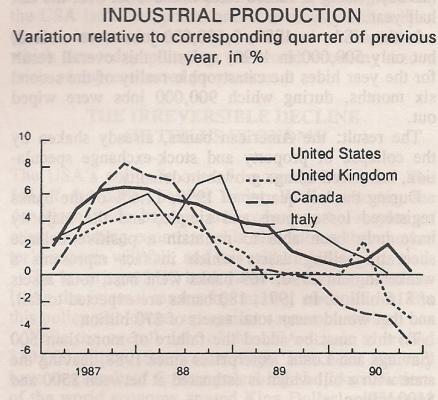
En noviembre de 1990, los pedidos de bienes duraderos en EEUU bajaron 10,1 % y la subida de diciembre (+ 4,4 %) se debió esencialmente a la progresión de 57 % de los pedidos militares. Para el año 90 entero fue una baja de 1,6 %, el peor resultado de la economía de EEUU desde 1982, año de plena recesión.
Algunos sectores, y de los más importantes, están totalmente deteriorados. El automóvil y las compañías aéreas, por ejemplo. A mediados de diciembre del 90, la caída en ventas de automóviles empezaba a oler a catástrofe (-19 %). Las pérdidas de General Motors alcanzaron 2 mil millones de $ en 1990, las de Ford, con ser el más competitivo de los constructores norteamericanos, quedaron establecidas para los dos últimos trimestres del 90 en 736 millones de $. A las compañías aéreas se les han roto las alas, TWA se ha declarado en quiebra, Eastern Airlines está en liquidación, Pan Am y Continental les van a la zaga. En total, las compañías aéreas estadounidenses han acumulado 2 mil millones de $ de pérdidas en 1990. Este es un récord histórico.
Como consecuencia de ello, se multiplican los despidos. En el segundo semestre, el desempleo en EEUU ha aumentado a una velocidad récord.
Mientras que en 1989, en EEUU, se crearon 2 500 000 empleos, en 1990 sólo fueron 500 000 y ese resultado global de un año oculta la realidad catastrófica del segundo semestre durante el cual se suprimieron 900 000 empleos.
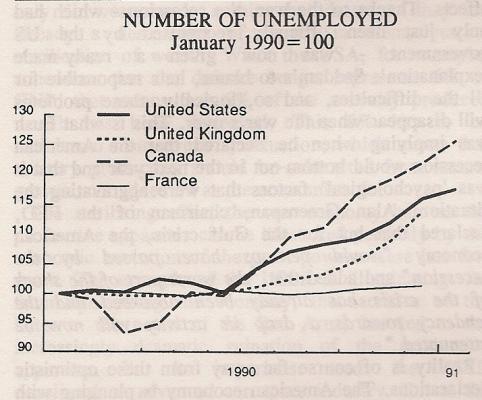
Resultado: los bancos de EEUU ya muy sacudidos por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y bursátil ven como se les acumulan los impagados. Durante el último trimestre del 90, 11,6 % de los bancos registraron pérdidas totales y la mayoría sólo pudo mantener saldos positivos gracias a la venta de activos que permitió equilibrar balances, lo cual significó, de hecho, un debilitamiento. En 1990, quebraron 169 bancos, con un total de 16 mil millones de activos. Para este año se prevé la quiebra de 180 bancos con 70 mil millones de activos en total. Añádase a ello la quiebra, desde 1988, de más de 500 cajas de ahorro que han dejado al Estado una cuenta cuyo monto se evalúa entre 500 mil millones y un billón de dólares.
Cuando la primera economía mundial sufre semejante crisis, la economía del mundo entero soportará el contragolpe. En la OCDE, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda ya han entrado en recesión abierta. La producción industrial de Francia e Italia va para atrás. El crecimiento disminuye por todas partes.
En Europa, las ventas de coches han bajado 3,7 % en un año; -5 % en Italia, -8 % en Francia, -18 % en Gran Bretaña. Las ventas de camiones han bajado un 5 %. Los beneficios de FIAT se han hundido un 55 %. Todo un símbolo es que Rolls Royce haya decidido dejar de producir su prestigioso automóvil; en cuanto a Saab, debe enterrar el «modelo» sueco de producción cerrando su ultramoderna fábrica de Malmö, inaugurada en 1989.
Al igual que sus competidoras norteamericanas, las compañías aéreas europeas se hunden en la crisis. Por vez primera desde 1981, el resultado de explotación global será negativo para 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair, suprimen las líneas menos rentables. Air France pide que se demore la entrega de nuevos Airbús ya pedidos. British Airways anuncia 4 900 supresiones de empleo y la escandinava SAS tiene previsto despedir a 3500 asalariados.
En el centro mismo del mundo industrializado, se agudiza la competencia cobrando la dimensión de una guerra comercial sin cuartel Ejemplo, la guerra de las tarifas en los trasportes aéreos: British Airways anuncia el 11 de febrero una baja de 33 % en el vuelo Londres-Nueva York e, inmediatamente, TWA y PanAm le siguen los pasos. Estas compañías, que ya andan bastante enfermas financieramente, deben recortar sus ganancias para proteger su mercado y sacar alguno que otro cliente. Esta política acabará acelerando la degradación del balance global del sector. Y lo que es cierto para los transportes aéreos lo es también en otros sectores. En muchos sectores, cantidad de empresas están viendo cómo sus balances pasan bajo cero y, en un reflejo de supervivencia, todos los golpes bajos son buenos para mantenerse en el mercado.
Cada cual por su cuenta en una competencia económica agudizada
La competencia económica no queda limitada a una guerra de tarifas. Cada Estado, preocupado por defender la economía nacional, usa todos los recursos que su potencia le permite. Las rivalidades tienen tendencia a salir del terreno estrictamente económico para desplazarse a un terreno que poco tiene que ver con las reglas de la «libre competencia». Desde hace décadas, la potencia tutelar de lo que era el bloque occidental, Estados Unidos, ha impuesto a sus vasallos un control del funcionamiento de la economía mundial que les beneficiaba y ello a costa de un gigantesco engaño con la ley del valor. Los defensores intransigentes de la «ley del mercado», del «capitalismo liberal» son sin duda quienes más han torcido esas leyes en defensa de los intereses de su capital nacional. Los últimos acontecimientos en el ruedo internacional son una prueba evidente de eso. Al final de 1990, las negociaciones del GATT que duraban ya desde hacía años se han enconado violentamente. Molestos por las resistencias europeas en el asunto de las subvenciones agrícolas e industriales, los Estados Unidos han aplazado las reuniones sine die.
La demostración de fuerza norteamericana contra Irak ha dejado las cosas claras, ha demostrado que Europa no tiene medios para sus ambiciones y esto no tanto en lo económico, sino sobre todo en lo militar. Baste hacer notar el cambio de tono de los media respecto a Alemania y Japón. Estos eran antes el paradigma de solidez y fuerza económicas, eran los nuevos gigantes, los nuevos retadores del poderío norteamericano en decadencia; ahora se les pone en el banquillo de los acusados por su egoísmo económico. Alemania y Japón, gigantes económicos, siguen siendo enanos en lo político y militar. Frente a la superpotencia imperialista americana están hoy obligados a reconocer su debilidad. A pesar de todas las veleidades de resistencia en el frente económico que todavía expresan, lo único que hoy se les permite es ceder terreno.
Desde el inicio de la guerra del Golfo, los signos de vasallaje se han multiplicado por parte de quienes, hace sólo algunas semanas, se las daban de resistir. La comisión europea propone hoy reducir las subvenciones agrícolas y suprimir las ayudas al nuevo programa Airbús. Estos dos temas habían sido precisamente la manzana de la discordia durante meses entre la CEE y EEUU en el GATT. Sin nuevas discusiones, ante la evidencia de los hechos militares, la CEE ha tenido que ceder, ha tenido que tragarse sus pretensiones ante las exigencias de EEUU, país para al cual esas concesiones serán sin duda insuficientes. En cuanto a Japón y Alemania, han tenido que doblegarse ante las exigencias constantes de Washington para que financiaran parte de la operación «Tormenta del Desierto», aceptando entregar respectivamente 13 mil millones y 7 700 millones de $, «óbolo» más que significativo.
Como son los más fuertes, los USA están imponiendo su ley en el mercado mundial, Esto ha quedado muy bien ilustrado con el dólar, El valor del dólar sólo de lejos corresponde a la realidad económica. Es ante todo la expresión de dominación USA en el mercado mundial, es el instrumento esencial de esta dominación. La baja organizada del dólar tenía como primer objetivo el restaurar artificialmente la competitividad de los productos norteamericanos a expensas de sus competidores europeos y japonés. Su resultado ha sido la disminución del déficit comercial USA y por consiguiente la reducción de los excedentes de los demás países.
La baja de la tasa de descuento da como resultado también el hacer más barato el crédito y por lo tanto frenar la caída de la producción beneficiando el consumo y la inversión.
La situación todavía aparentemente próspera de Alemania y Japón es de lo más provisional. Durante años, esos países han sido las excepciones que permitían que se mantuviera el mito de que una sana gestión capitalista era la condición necesaria para superar la crisis. Esos dos países no sólo están en la mirilla de las exigencias de Estados Unidos para salvar su propia economía, sino que además y sobre todo, ya ha empezado a tocarles el turno de ser zarandeados por los efectos de la crisis.
La caída del dólar se empieza a notar con fuerza en sus exportaciones las cuales disminuyen mucho más rápidamente que se restablece la balanza comercial USA. Sólo para el mes de noviembre de 1990 el excedente comercial alemán se redujo un 60 %. A causa del dólar, que ha alcanzado sus niveles históricos más bajos frente al yen y el marco, las pérdidas al cambio de las empresas exportadoras empiezan a alcanzar niveles de catástrofe. Es así como, en Alemania, la Deutsche Airbus ha perdido por esta razón la mitad de su capital.
La cifra de crecimiento récord de la producción alemana, 4,6 % para 1990, debe relativizarse por dos razones. Primera, no tiene en cuenta la caída de la mitad de la producción en la antigua RDA. Segunda, no es el resultado de un crecimiento de las exportaciones, las cuales han disminuido en realidad, sino de la deuda del Estado para subvencionar la reconstrucción de Alemania del Este. Índice de la mala salud de la economía alemana, el desempleo ha vuelto a arrancar en el Oeste, mientras que en el Este, aunque la tasa de desempleo oficial es de 800 000 personas, en realidad 1 800 000 están en paro parcial, mientras que más de un millón de despidos ha sido anunciado para los meses venideros.
Japón ve también cómo bajan sus exportaciones rápidamente. Pero sobre todo, la crisis económica se manifiesta en una crisis financiera de una amplitud nunca antes vista. A Japón, que ha sido el centro de la especulación internacional, ésta va a costarle caro, mucho más que a otros países. La baja de la bolsa de Tokio ha sido la más fuerte en 1990, con -39 %, y los bancos japoneses están hoy amenazados, por un lado, por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y, del otro, por el no reembolso de los créditos astronómicos que repartieron por el mundo entero. Así, la Far Eastern Review calcula que entre 1985 y 1990, la mitad del crédito privado internacional fue otorgado por los bancos japoneses. Al haber sido otorgados esos créditos esencialmente en dólares, moneda que se devalúa cada día, además de que con la recesión que se está desarrollando gran parte de ellos no serán nunca reembolsados, los que lo sean sólo valdrán una parte de lo que valían cuando el dólar estaba más fuerte. De hecho, la deuda USA, la principal contraída en dólares, está hoy desvalorizada 50 % respecto al yen. La catástrofe financiera es en esas condiciones previsible e inevitable, y va ser un enorme lastre en la economía japonesa.
Las economías japonesa y alemana han comido su pan candeal. El porvenir, para ellas como para todas las demás partes del capital mundial, se anuncia muy gris.
Aunque sean y con mucho la primera potencia mundial, Estados Unidos no es tampoco todopoderoso y está sometido evidentemente a las contradicciones insuperables del capitalismo que hoy están hundiendo a la economía mundial en una crisis de una amplitud desconocida.
El hundimiento irreversible de la economía de Estados Unidos
La política norteamericana es hoy una política de huida ciega. La baja del dólar lleva consigo sus propios límites. Al equilibrar la balanza comercial de EEUU, disminuye los excedentes de los demás países exportadores, con lo cual éstos limitarán también sus importaciones y, por lo tanto, las exportaciones estadounidenses. La baja de la tasa de descuento americana tiene el objetivo, al hacer más fácil el crédito, de relanzar el mercado interno. Pero también esa política topa con la realidad económica. Con una deuda global de unos 10 billones (10 millones de millones) de dólares, la escapatoria actual en el endeudamiento no tendrá otro resultado que el de concentrar más y más las contradicciones de la economía mundial en torno al dólar, anunciándose así la crisis monetaria que se está acercando irremediablemente. Para demostrar esto basta mencionar la actitud actual de los bancos norteamericanos, los cuales, a pesar de las presiones constantes del Estado federal, tienen las mayores reticencias para abrir los grifos del crédito pues ya están encarados con la ruda realidad de las deudas no pagadas que se han ido amontonando. Resulta evidente que no reina precisamente la confianza en la solvencia de su economía entre las filas de la burguesía norteamericana.
Con la recesión, el futuro déficit presupuestario de EEUU se calcula que será de 350 mil millones de $, nueva plusmarca histórica, y eso sin contar el coste de la guerra, que se calcula que será, solo ya para Estados Unidos, de varias decenas de miles de millones de $. El primer resultado de la guerra va a ser la agravación de los efectos de la crisis mundial al degradarse los déficits presupuestarios de los países beligerantes. Las gigantescas destrucciones en Irak y en Kuwait han sido presentadas cínicamente por los media como fuente de nuevas salidas mercantiles gracias a la perspectiva de una reconstrucción. Aunque ésta ocurriera, esos nuevos mercados de espejismo serán muy insuficientes para absorber la demasía productiva que ahoga la economía mundial. Reconstruir las capacidades productivas petrolíferas de Irak y Kuwait equivale a agravar más si cabe la crisis de sobreproducción de crudo.
El respiro que Estados Unidos quiere darse con su demostración de fuerza será de corta duración si hay tal respiro. Sea como sea, no le permitirá salir de una recesión que de hecho causa estragos ya desde principios de los 80 de manera larvada y que no ha esperado a que se la reconozca oficialmente para que sus efectos se noten. Al contrario, la recesión va a agravarse. Lo único que cabe preguntarse no es si hay crisis o no, sino la velocidad con que va a desarrollarse y cuál será su profundidad. Para todas las fracciones del capital mundial, el problema no es pretender superarla, sino limitar sus estragos en su propio capital procurando cargar sus peores consecuencias en los demás
Y eso es lo que ya ha estado ocurriendo. Desde el inicio de la crisis a finales de los años 60, los países más poderosos han hecho todo para que las consecuencias más brutales de la crisis de sobreproducción generalizada, cuyo origen está en el corazón mismo de los grandes centros de producción del mundo capitalista, caigan sobre los países más débiles. La dramática situación de África, azotada por guerras, epidemias y hambres ; la situación de Latinoamérica que va por el mismo camino, área en la que en 1990, la riqueza por habitante ha disminuido oficialmente 6 % y en la que se está desarrollando hoy una epidemia de cólera a gran escala; la situación de los países del difunto COMECON (el que fuera «mercado común» del bloque ruso) en donde la producción del año pasado cayó globalmente 30 %, todo eso es testimonio del hundimiento desenfrenado de la economía mundial, que hoy está amenazando a los grandes centros de los países desarrollados.
¡Cuán lejos quedan los bonitos discursos de Bush tras el hundimiento del bloque imperialista ruso, no hace tantos meses! El nuevo mundo de paz y de prosperidad prometido ha sido otra nueva mentira. La guerra comercial que se está agudizando está echando al traste las «bellas» ideas sobre el «libre cambio», sobre el final de las fronteras europeas, sobre el crecimiento y la seguridad. Los proletarios del mundo entero van a tener que soportar de lleno la verdad del capitalismo: guerra, miseria, desempleo, hambres, epidemia.
La irracionalidad de la guerra, la cual no tendrá otra consecuencia que agravar la crisis económica, expresa de manera brutal la dimensión del atolladero capitalista.
JJ
24/02/91
«El modo de producción capitalista tiene la particularidad de que el consumo humano, que era el objetivo de todas las economías anteriores, ya no es sino un medio al servicio del fin propiamente dicho: la acumulación capitalista. El crecimiento del capital aparece como comienzo y fin, fin en sí y sentido de toda la producción. Lo absurdo de las relaciones capitalistas de producción aparece cuando la producción capitalista se vuelve mundial. A escala mundial, lo aberrante de la economía capitalista cobra su expresión culminante en el cuadro de una humanidad entera gimiendo bajo el terrible yugo de una potencia social ciega que ella misma ha creado inconscientemente: el capital. La meta fundamental de toda forma social de producción, o sea el mantenimiento de la sociedad mediante el trabajo, la satisfacción de las necesidades, aparece aquí totalmente vuelto al revés, patas arriba, puesto que la producción por la ganancia y no por el hombre se convierte en ley en toda la tierra y que el subconsumo, la permanente inseguridad en el consumo e, incluso a veces, el no consumo de la enorme mayoría de la humanidad acaban siendo la regla».
Rosa Luxemburg, « Las tendencias de la economía capitalista » en Introducción a la economía política.
1 Léase: “Guerra y Militarismo en la decadencia”, Revista Internacional 52 y 53.
2 Léase: “La guerra en la descomposición del capitalismo”, Revista Internacional 63, y Militarismo y descomposición” en Revista Internacional 64.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [3]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [4]
- Guerra [5]
GUERRA DEL GOLFO: Masacres y caos capitalistas
- 5168 reads
Sólo la clase obrera internacional
podrá instaurar un verdadero orden mundial
En el momento de la edición de esta revista, se ha terminado oficialmente la guerra del Golfo. Ha sido rápida, mucho más rápida que lo que daban a entender los estados mayores e incluso, quizás, que lo que ellos mismos pensaban. El artículo editorial que sigue fue escrito al iniciarse la ofensiva terrestre de la coalición norteamericana contra Irak. Queda por ello un tanto desfasado. Sin embargo, la denuncia que contiene de la carnicería que ha sido esta guerra sigue siendo de actualidad. Esta introducción explica por qué las posturas políticas y los análisis defendidos en el editorial han quedado confirmados en los primeros días de la «posguerra».
Introducción
Final de la guerra del Golfo: Estados Unidos, « gendarme del mundo »
El final de la guerra ha venido a confirmar los verdaderos objetivos de la burguesía norteamericana: la demostración de su enorme superioridad militar no sólo, claro está, respecto a los países periféricos como Irak, a los cuales el atolladero económico en que se encuentran los va a empujar cada día más hacia aventuras militares, sino también y sobre todo, respecto a las demás potencias del mundo y en especial las que formaban el bloque occidental, o sea Japón y los grandes países europeos.
La desaparición del bloque del Este, al hacer inútil para esas potencias la protección del «paraguas» norteamericano, traía consigo la desaparición del bloque occidental mismo y la tendencia a la formación de un nuevo bloque imperialista. El eclipse total en el que permanecieron durante esta guerra los dos únicos candidatos serios al liderazgo de un eventual nuevo bloque, o sea Alemania y Japón, la evidencia de su impotencia militar ha sido una advertencia para el futuro: sea cual sea el dinamismo económico de esos dos países (que en realidad se debería definir por su mayor capacidad de resistencia respecto a sus rivales), Estados Unidos no está en absoluto dispuesto a dejar que le anden pisando el huerto. Igualmente, todas las pequeñas veleidades de Francia «de afirmar su diferencia» (véase el Editorial de la Revista Internacional nº 64) hasta la víspera del 17 de enero, se hicieron humo en cuanto los USA lograron imponer SU «solución» a la crisis: el aplastamiento militar de Irak. Hoy, la burguesía francesa ha tenido que limitarse a mover el ridículo rabo como perro contento cuando Schwarzkopf felicita a las tropas francesas por su «absolutely super job» y que Bush recibe a Mitterrand con zalamerías. En cuanto a la Comunidad europea, a la que algunos presentaban como futuro gran rival de EEUU, ha estado totalmente ausente durante el conflicto. En resumidas cuentas, si era todavía necesario identificar los verdaderos objetivos de Estados Unidos al hacer inevitable esta guerra y al llevarla a cabo, los resultados ahí están para dejarlos bien claros.
Una « victoria pírrica »
Asimismo, con el final de los combates ha aparecido muy rápidamente lo que anunciábamos desde que se inició el conflicto (Revista Internacional nº 63): a la guerra no le sucederá la paz, sino el caos y todavía más guerra. Caos y guerra en Irak mismo como lo están ilustrando trágicamente los enfrentamientos y las matanzas en las ciudades del sur así como en Kurdistán. Caos, guerra y desorden en toda la región: Líbano, Israel y territorios ocupados. O sea que la gloriosa victoria de los «aliados», el nuevo orden mundial que dicen que querían instaurar, están dando sus primeros frutos: más desorden, más miseria, más masacres para la población, más guerras que se están tramando. ¿Nuevo orden mundial?, desde ahora ya, inestabilidad mayor todavía en todo Oriente Medio; eso es lo que hay.
Y esa inestabilidad no se va a parar en la región. El final de la guerra contra Irak no abre a una expectativa de decrecimiento de las tensiones entre las grandes potencias imperialistas. Muy al contrario. Así, las diferentes burguesías europeas se están preocupando ya de la necesidad de adaptar, modernizar y reforzar su armamento. No será desde luego con vistas a una « nueva era de paz ». Además, se empiezan ya a ver países como Japón, Alemania y hasta Italia que exigen que se revalorice su estatuto internacional, pretendiendo entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes. Estados Unidos, aunque si ha logrado con esta guerra dar la prueba de su enorme superioridad militar, aunque con ello ha conseguido frenar momentáneamente la tendencia a que cada quien tire por su lado, ha obtenido en realidad una victoria de ésas que se llaman pírricas, pues las tensiones imperialistas que se agudizan, el hundimiento del planeta en un caos creciente, son inevitables, de igual modo que la agravación de la crisis económica, origen de toda esa situación. ¡Muchos «castigos» como el infligido a Irak, muchos otros «ejemplos» con matanzas abominables harán falta para «garantizar el derecho y el orden»!
El «nuevo orden mundial»: miseria, hambres, barbarie, guerras
Hace tan solo un año, tras la caída del muro de Berlín, la burguesía, los gobiernos, los media, nos rompían los tímpanos con el triunfo del capitalismo «liberal» y la magnífica era de paz y prosperidad que ante nosotros se abría tras la desaparición del bloque imperialista del Este y la apertura de los mercados de esos países. Esas mentiras se han desplomado. En lugar de mercados en el Este, lo que hay son economías estragadas y caos. En lugar de vuelta de la prosperidad, lo que hay es una recesión mundial que se extiende desde los USA. En lugar de paz, nos han servido una intervención bestial y sangrienta con las mayores fuerzas militares desde la IIª Guerra mundial. Y ahora, también en plan triunfal, los sectores dominantes de la burguesía del mundo nos aseguran que, con la derrota de Irak, se va a instaurar un «nuevo orden mundial». ¡Seguro que esta vez la paz será alcanzada, la estabilidad internacional realizada! Y la mentira volverá a desplomarse a su vez.
La rápida conclusión, la poca cantidad de bajas entre los «coaligados» han dado la oportunidad a la burguesía de crear un momentáneo desconcierto entre la clase obrera de los centros capitalistas, clase obrera en cuyas manos está, a fin de cuentas, el futuro de los enfrentamientos entre proletariado y burguesía a escala mundial e histórica. Por mucho que algunos obreros hayan sentido como herida propia el exterminio de decenas, cuando no centenas, de miles de explotados iraquíes, también se ven impotentes frente a la campaña de triunfalismo patriotero que, durante algún tiempo, gracias a las mentiras de los medios de comunicación, enturbia sus mentes. Pero el futuro de miseria, de hambres, caos y matanzas imperialistas cada vez más bestiales, que es el único futuro que la clase dominante es capaz de proponer, acabará abriendo los ojos a las masas obreras, de tal modo que sus combates se impregnen cada día más de la conciencia de que hay que derrocar este sistema. Y en esta toma de conciencia deben participar activamente los revolucionarios.
R. F, 11/03/91
Editorial
Horror, barbarie, terror. Esa es la realidad del capitalismo puesta al desnudo en la guerra contra Irak.
Horror y barbarie. La guerra entre gángsteres capitalistas continúa. Es la hora de la ofensiva terrestre de las fuerzas de la coalición. E Irak saldrá de ella derrotado. Cientos de miles de muertos, nada se sabe seguro por ahora, sin duda otros tantos heridos, desaparecidos, destrucciones masivas en Irak, en Kuwait, ése va a ser el resultado sangriento y terrible del conflicto.
Horror y cinismo de la burguesía de los países «coaligados». Sin el menor pudor, regodeándose en la sangre, disfrutando con ella, alardea de sus proezas técnicas en la guerra. Al principio, para acallar las reticencias ante la carnicería, se trataba de «una guerra limpia»: los misiles sólo tocaban blancos militares, entraban por las ventanas y los portales, pero no mataban a nadie, o, al menos, entre los civiles. ¡Qué maravilla! Era una operación «quirúrgica». Después apareció la macabra realidad, difícil de ocultar por más tiempo. Miles de civiles han muerto bajo los bombardeos masivos de los B 52 y de los misiles de crucero. ¿Sabremos algún día la espantosa verdad? Para colmo de cinismo: cuando la explosión de un refugio de Bagdad mató por lo menos a 400 personas, poco le faltó al Pentágono para echarles la culpa a esos muertos civiles que no deberían haberse metido en ese refugio y cruzarse con el camino de las bombas.
Ha dado ganas de vomitar esa admiración desvergonzada de los media, de esos papanatas de periodistas, de los expertos militares, hacia las hazañas técnicas, científicas, puestas al servicio de la muerte y la destrucción. Mientras tanto, el capitalismo es incapaz de atajar epidemias de todo tipo en el mundo, el cólera en Latinoamérica, el SIDA, y tantas otras. Ciencia y técnica al servicio de la muerte y de la destrucción a una escala de masas. Ésa es la realidad del capitalismo.
Terror, terror capitalista, terror de una sociedad que se pudre, terror que se ha abatido sobre la población. Terror a gran escala sobre Irak y Kuwait. La coalición norteamericana ha usado las armas más sofisticadas, más mortíferas, más «científicas» y masivas. No somos especialistas militares y, francamente, no le encontramos el menor gusto a hacer siniestras cuentas. Como mínimo: 100 000 toneladas de bombas, 108 000 salidas aéreas. ¿Y cuántos misiles lanzados desde los navíos de guerra del Golfo Pérsico, desde el Mediterráneo? La burguesía estadounidense y sus aliados no vacilan en utilizar los medios de destrucción más masivos, excepto el arma nuclear, para la próxima vez sin duda, como las bombas de aire y el napalm. Por muy salvajes que fueran, y lo fueron, los desmanes de la soldadesca de Sadam Husein no han sido, en comparación, sino chapuzas de aficionados.
Ni siquiera en los refugios están protegidas las poblaciones civiles. ¿Podrá uno imaginarse los estropicios, el terror, el pánico, la angustia de los niños, de las mujeres, de los hombres viejos y jóvenes en medio de los bombardeos, de las explosiones -cuando Basora es alcanzada, la tierra tiembla hasta Irán-, de las sirenas, entre muertos y heridos, cuando se sabe que la aviación USA bombardeaba las 24 horas del día; cuando se sabe que la primera noche de guerra, habían lanzado sobre Irak una vez y media lo equivalente de la bomba atómica de Hiroshima; cuando se sabe que al cabo de un mes, Irak y Kuwait han recibido tantas bombas como Alemania durante toda la Segunda Guerra mundial?.
El precio de un misil Patriot es de un millón de dólares. El de un avión furtivo es de 100 millones de dólares. El coste total de la guerra va a sobrepasar los 80 mil millones de dólares como mínimo. Sin duda será mucho más, aunque sólo sea considerando las destrucciones masivas de Irak, de Kuwait, de los pozos de petróleo. Ya se habla, para esos dos países, de 100 mil millones de dólares como mínimo. Veinte años de trabajo de los proletarios de Irak acaban de ser aniquilados. Cabe recordar que la deuda de Irak antes de la invasión de Kuwait era «solamente» de 70 mil millones. Enorme despilfarro de bienes y de riquezas hechos humo.
Mientras tanto, las tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, viven en el mayor desamparo, y cada día de la vida que pasa es peor que el anterior. Mientras tanto, mueren, de infra-nutrición, 40 000 niños de menos de 5 años cada día en el mundo. Y cuántos, sin morirse de hambre, están sufriendo de ella y quedarán marcados sin remedio por ella.
Las capacidades de producción están al servicio de los medios de destrucción, de muerte y no al servicio de la humanidad y de su bienestar. Ésa es la realidad desnuda del capitalismo.
La dictadura y el totalitarismo del capitalismo
Horror y mentiras descaradas. Al bombardeo de Irak, cual eco, le responde el bombardeo mediático, propagandístico, sobre las poblaciones, y especialmente sobre la clase obrera, del mundo entero. Los media aparecen como lo que son: servidores de la burguesía, al servicio de sus objetivos de guerra. Desde el primer día de ésta, durante la «guerra limpia», la movilización y el entusiasmo de los media dan vómitos. Pero la manipulación de las informaciones y los cacareos de matachín de los periodistas burgueses no parecían suficientes. Los diferentes Estados capitalistas beligerantes, sobre todo los más «democráticos», y en primer término Estados Unidos, impusieron la censura militar, cual vulgares Estados fascistas o estalinistas, para así imponer la dictadura total sobre las informaciones y la «opinión pública». Así es la democracia burguesa tan alabada.
Otra mentira: se trataría de una guerra por el respeto del Derecho internacional quebrantado por la burguesía iraquí. Pero ¿qué Derecho es ése, si no el del más fuerte, del derecho capitalista? Ya fuera por intereses como Siria, Egipto, Gran Bretaña, ya fuera mediante chantaje y amenazas como a la URSS, a China o Francia, Estados Unidos obtuvo el acuerdo de la ONU para intervenir militarmente.
Sadam Husein, que es como ellos, puede desgañitarse gritando escandalizado cuando afirma que hay dos raseros, que la ONU, y menos EEUU, jamás han desplegado las mismas fuerzas armadas para que Israel respete las resoluciones que le obligan a dejar los territorios ocupados. La burguesía es capaz de tirar a la basura el Derecho, su Derecho, su Derecho capitalista, cuando no le sirve.
Tras la guerra, ni paz, ni reconstrucción: más y más guerra imperialista
Una vez declarado el conflicto, ha desaparecido toda «razón», toda «moral». Los EEUU quiere doblegar a Irak, infligirle destrucciones colosales e insuperables. A toda costa. Ese es el proceso implacable de la guerra imperialista. A la burguesía estadounidense no le queda otra opción. Para cumplir con sus objetivos políticos, para afirmar sin ambigüedades su hegemonía imperialista sobre el mundo, su liderazgo, está obligada a ir hasta el final de la guerra, utilizando los enormes medios de destrucción de que dispone. Arrasar Irak, asolar Kuwait, hasta la rendición total, ésos son los objetivos de la burguesía USA. Esas las consignas dadas a los militares.
Sadam Husein en su intento desesperado de salir del paso, está obligado a usar sin el menor freno, en plan suicida, todo aquello de lo que pueda echar mano: los Scuds, la marea negra en el Golfo, el incendio de los pozos de petróleo para protegerse de las oleadas incesantes de los bombarderos. Tampoco a él le queda opción.
Los dos países, Irak y Kuwait, a sangre y fuego. Su riqueza principal, el petróleo, ardiendo, los pozos sin duda devastados durante largo tiempo. Está amenazado todo el medio ambiente de la región. Los estropicios son ya considerables y en gran parte, sin duda, irreversibles.
En medio de ese baño de sangre, hemos podido oír a las plañideras mentirosas e hipócritas de la burguesía de oposición a la guerra. Los pacifistas, y entre ellos los izquierdistas, quienes, cuando no apoyan abiertamente al imperialismo iraquí como lo hacen los trotskistas, llaman a manifestar «contra la guerra del petróleo» y por la paz. Como si pudiera haber paz en el capitalismo. La paz es imposible bajo el capitalismo. No es sino un momento de preparación de la guerra. El capitalismo lleva en sí la guerra imperialista. La guerra de Oriente Medio ha venido a confirmarlo con creces.
Aunque el control del petróleo es algo importante, el objetivo primordial de esta guerra no es ése. La parálisis desde el 2 de Agosto de los pozos de petróleo de Irak y de Kuwait, su quema después, no han provocado carestía alguna del barril, sino, al contrario, éste ha bajado. No hay riesgo alguno de penuria. Hay sobreproducción petrolera de igual modo que hay sobreproducción general de todas las mercancías y recesión mundial.
No ha terminado todavía la guerra y ¿qué se ve ya? A esos buitres rastreros bautizados «hombres de negocios» cernerse sobre los escombros y arrancarse, por aquello de la reconstrucción, los despojos de la matanza; a las compañías inglesas indignarse por la rapacidad de sus competidores norteamericanos; hacer juntos la guerra es algo moral y justo, pero business is business. Contra estas nuevas patrañas, dejemos las cosas claras: no habrá reconstrucción que permita un relanzamiento de la economía mundial. Un país como Irak era ya incapaz de reembolsar su deuda de 70 mil millones de dólares antes de la guerra. Ésta fue, por lo demás, una de las razones de su trágica aventura. Entonces, ¿cómo, con qué reconstruir, cuando ya el capitalismo mundial aparece incapaz de poner en un mínimo de funcionamiento las economías arruinadas de los países del ex bloque capitalista estaliniano?
Embustes y propaganda para hacer tragar la guerra y sus sacrificios en las poblaciones, y, muy especialmente, entre la clase obrera de los países más industrializados. Para así presentar «razones» de apoyar el esfuerzo de guerra.
Pero no existen razones para apoyar esta guerra, como cualquier otra guerra imperialista, para la humanidad como un todo. Para el proletariado, como clase explotada y revolucionaria que es, todavía menos. Ni desde un punto histórico, ni económico, ni simplemente humano (véase «El proletariado frente a la guerra» en esta Revista). Sólo es una masacre de vidas humanas, un despilfarro inaudito de medios técnicos y de fuerzas productivas que desaparecen para siempre. Y al cabo, lo que vuelve a aparecer no es la «paz», sino otra vez guerra y más guerra, la guerra imperialista. Pues, contra todas las mentiras con que nos están ametrallando, paz no habrá. Ni en Oriente Medio, ni en el resto del planeta. Todo lo contrario.
La guerra contra Irak está preparando las del futuro
La derrota de Irak va a significar evidentemente una gran victoria de Estados Unidos. Detrás de sus declaraciones pacificas y moralistas sobre el bien, el mal y demás, la burguesía norteamericana está amenazando a todos aquellos que tengan la tentación o estén obligados a seguir el ejemplo de Sadam Husein. EEUU es la primera potencia imperialista mundial, la única superpotencia desde el hundimiento de la URSS. Por ello, porque es el único país que puede realmente hacerlo, no va a quedarse de manos cruzadas frente a la multiplicación de guerras locales, ante los cuestionamientos de fronteras, ante el desarrollo del «cada uno por su cuenta» entre los Estados, frente al caos. Ésa ha sido la advertencia. Está en juego su autoridad, su hegemonía, el «orden mundial» del que EEUU es el primer beneficiario. Ésa es una de las razones de la salvaje determinación de los USA, de su voluntad deliberada de asolar Irak, de llevar la guerra hasta la rendición total. Esta advertencia no sólo se dirige a los imitadores potenciales, y son muchos, de Sadam Husein. Existe otra razón más importante en la contundente determinación norteamericana.
Ha sido también, y sobre todo, una advertencia a las demás grandes potencias, a Alemania, a Japón, a otros países europeos y, en menor grado, a la URSS. El dominio imperialista americano sigue ahí. Enviar las fuerzas armadas a Oriente Medio, hacer la evidente y mortífera demostración de su inmensa superioridad militar, arrastrar a otros, como Francia, a la intervención, llevar la guerra hasta el final, aplastar a Irak a sangre y fuego, ésa ha sido la ocasión para reforzar su liderazgo mundial. Y ante todo, intentar acallar la menor veleidad de política independiente alternativa, de emergencia de otro eventual polo imperialista competidor que pudiera poner en entredicho su dominación, aunque esa emergencia sea muy poco probable en lo inmediato.
Ésa ha sido la razón de su negativa sistemática a todos los planes de paz y las propuestas de negociación que dieran por resultado la retirada de Irak, propuestas una vez por Francia el 15 de enero, otra por la URSS antes de la ofensiva terrestre, y cada vez apoyadas por Alemania, Italia, etc. Ésa ha sido la razón de las respuestas cada vez más intransigentes, de los ultimátum cada vez más duros, que Estados Unidos tiraba al rostro de quienes presentaban el último plan de paz.
La guerra, las decenas de miles de toneladas de bombas, los miles de muertos, las innumerables destrucciones, Irak y Kuwait asolados, todo ello para que la burguesía americana confirme y refuerce su dominio y su poder imperialistas en un mundo en crisis, en guerra, en plena descomposición. ¡Ésos son los verdaderos objetivos de esta guerra!
Gracias a la realización de la guerra, a su estallido, la burguesía norteamericana ha conseguido a trancas y barrancas imponer la «coalición» a las demás potencias, detrás de sus objetivos de guerra. Pues cada vez que la presión se relajaba, aparecían las tendencias centrífugas en favor de una alternativa contra la voluntad guerrera de Estados Unidos (léase el Editorial de la Revista Internacional no 64). Lo cual ha sido la prueba de que esos países eran muy conscientes del terreno minado al que les estaba llevando su rival imperialista norteamericano, acorralándolos y volviéndolos importantes y más débiles todavía.
Una vez terminada la guerra, las tensiones entre EEUU y los países europeos, Alemania en especial, y Japón van a aumentar inevitablemente. Ante la fuerza económica de estos países, EEUU va a estar obligado a imponer más y más su mano férrea contra todos esos antagonismos nacientes, a usar la fuerza de la que dispone, o sea, la fuerza militar y, por lo tanto, la guerra.
La guerra contra Irak es la preparación de otras guerras imperialistas. Y no de la paz. Por un lado, la agravación de la crisis económica y la situación de descomposición, de caos, en la que se está hundiendo el capitalismo, empujan inevitablemente a otras aventuras guerreras del mismo estilo que la de Irak. Por otro lado, en esta situación, la primera potencia imperialista, ante el caos, frente a sus rivales en potencia, va a utilizar cada vez más su fuerza militar y las guerras para intentar imponer su «orden» y su dominio. Todo empuja hacia las tensiones económicas y guerreras. Todo está empujando hacia las guerras imperialistas.
Eso es lo que anuncia la sangrienta victoria militar de la coalición occidental.
Quien paga en primer lugar esta guerra imperialista de Oriente Medio, como toda guerra imperialista, es la clase obrera, es ésta su primera víctima. Con su vida cuando está en el frente uniformada, alistada a la fuerza en los campos de batalla, o, sencillamente, bajo las bombas y los misiles. Con su sudor, trabajo y miseria cuando ha tenido la inmensa «suerte» de no ser blanco de las matanzas.
Marx y Lenin están muertos y enterrados para siempre jamás, clamaba la burguesía cuando el hundimiento del estalinismo. Muertos estarán, sí, pero el «Proletarios de todos los países, uníos» de Marx es de una actualidad y de una urgencia candentes frente a la locura nacionalista y guerrera que se está abatiendo sobre la humanidad entera.
Sí, el proletariado internacional sigue siendo la única fuerza, la única clase social que puede oponerse a esa máquina cada día más infernal y desbocada que es el capitalismo en descomposición. Es la única fuerza que pueda acabar con esta barbarie y construir una sociedad en la que desaparezcan todas las causas de guerras y de miserias.
Largo es el camino, cierto es. Pero habrá que entrar en él con decisión pues los dramáticos plazos se están acercando más y más.
Rechazar los sacrificios económicos, negarse a la lógica de la economía nacional, ésa es la primera etapa. Rechazar la unidad y la disciplina nacionales, la lógica de la guerra imperialista, rechazar la paz social, ése es el camino. Esas son las consignas que deben lanzar los revolucionarios.
La crisis económica, la creciente guerra comercial, enconan el imperialismo y la guerra. Crisis y guerra son la cara y la cruz de la misma moneda capitalista. La primera, la crisis, lleva a la guerra. Y esta, a su vez, agrava la crisis. Las dos están íntimamente relacionadas. La lucha económica, reivindicativa, de la clase obrera contra los ataques y los sacrificios, y la lucha contra la guerra imperialista, son una y misma lucha: la lucha revolucionaria de la clase obrera, la lucha por el comunismo.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
RL 2/3/91
Geografía:
- Irak [6]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [5]
Resolución sobre la situación internacional 1991
- 3196 reads
El fenómeno de aceleración de la historia, puesto de relieve por la CCI a principios de los 80, ha conocido desde hace año un empuje de un alcance considerable. En unos cuantos meses, la configuración del mundo tal como la había dibujado el final de la 2ª Guerra, se transformó por completo. De hecho, el hundimiento del bloque imperialista del Este, que cerró los años 80, ha anunciado y abierto las puertas a un final de milenio dominado por una inestabilidad y un caos de un calibre nunca antes conocido por la humanidad.
1. El escenario inmediato más significativo y peligroso en el que se expresa hoy, no el «nuevo orden mundial» sino el nuevo caos mundial es el de los antagonismos imperialistas. La guerra del Golfo ha evidenciado la realidad de un fenómeno obligatoriamente resultante de la desaparición del bloque del Este: la disgregación de su rival imperialista, el bloque del Oeste, Este fenómeno ha sido el origen del «atraco» irakí contra Kuwait: si un país como Irak ha creído posible echar mano de un país antiguo aliado suyo en el mismo bloque, es porque el mundo ha dejado de estar repartido en dos constelaciones imperialistas. La amplitud de este fenómeno ha aparecido con toda su evidencia, en el mes de octubre, cuando se produjeron los diferentes intentos por parte de países europeos (Francia y Alemania, en particular) y de Japón de torpedear, mediante negociaciones separadas en nombre de la liberación de los rehenes, la política estadounidense en el Golfo. El objetivo de esta política es dar, con el castigo do Irak, un «ejemplo» para con él desanimar toda tentativa futura de imitar el comportamiento de ese país; por eso Estados Unidos lo hizo todo, antes del 2 de Agosto, para provocar y favorecer la aventura irakí[1]. Es una advertencia a los países de la periferia, en los cuales el grado alcanzado por las convulsiones es un poderoso factor de impulso de ese tipo de aventuras. Pero no se limita a este objetivo. En realidad, su objetivo fundamental es mucho más general: frente a un mundo cada día más ganado por el caos y el «cada cual por su cuenta», se trata de imponer un mínimo de orden y disciplina y, en primer término, a los países más importantes del bloque occidental. Por esta razón esos países (salvo Gran Bretaña, la cual ya ha escogido desde hace tiempo una alianza indefectible con Estados Unidos) se han hecho más que los remolones para alinearse con la postura americana y asociarse al esfuerzo de guerra. Necesitan la potencia americana como gendarme del mundo, pero temen que una excesiva demostración de la fuerza de éste, inevitable en una intervención armada directa, haga acallar su propia potencia.
2. De hecho, la guerra del Golfo es un revelador muy significativo de lo que está en juego en el nuevo período en el plano de los antagonismos imperialistas. El reparto del dominio mundial entre dos superpotencias ha dejado de existir, y, con él, la sumisión del conjunto de los antagonismos imperialistas al antagonismo fundamental que los enfrentaba. Pero, al mismo tiempo, una situación así, y la CCI ya lo había anunciado hace más de un año, lejos de permitir una reabsorción de los enfrentamientos imperialistas, no ha hecho sino desembocar, sin el factor disciplinario que eran, pese a todo, los bloques, en un desencadenamiento de enfrentamientos.
En ese sentido, el militarismo, la barbarie guerrera, el imperialismo, características esenciales del período de decadencia del capitalismo, no podrán sino agravarse en la fase última de esa decadencia que hoy estamos viviendo, la de la descomposición general de la sociedad capitalista. En un mundo dominado por el caos guerrero, por la «ley de la jungla», le incumbe a la única superpotencia que se ha mantenido como tal, porque es el país que tiene más que perder con el desorden mundial, porque es el único que posee los medios para ello, el desempeñar el papel de gendarme del capitalismo. Pero este papel sólo podrá desempeñarlo metiendo al mundo entero en el armazón de acero del militarismo. En esta situación, durante largo tiempo todavía, quizás incluso hasta el fin del capitalismo, las condiciones no existen para un nuevo reparto del planeta en dos bloques imperialistas. Podrán hacerse alianzas temporales y circunstanciales, en torno o en contra de Estados Unidos, pero, en ausencia de otra superpotencia militar capaz de rivalizar con ese país (el cual hará lo imposible para evitar que surja tal superpotencia) el mundo va a resbalar por la pendiente de enfrentamientos militares de todo tipo, que, aunque no podrán desembocar en una tercera guerra mundial, pueden provocar estragos considerables, e incluso, al combinarse con otras calamidades propias de esta descomposición (contaminación, hambres, epidemias...), la destrucción de la humanidad.
3. Otra consecuencia inmediata del hundimiento del bloque del Este estriba en la considerable agravación de la situación que fue la causa de tal hundimiento: el caos económico y político en los países del Este europeo, y en especial en el primero de ellos, el que estaba a su cabeza hace tan solo dos años, la URSS. De hecho, desde ahora, este país ha dejado de existir como entidad estatal: por ejemplo, la reducción considerable de la participación de Rusia en el presupuesto de la «Unión», decidida el 27/12 por el parlamento de esa república, confirma con creces el estallido, la 'dislocación sin retomo de la URSS. Una dislocación que la probable reacción de las fuerzas «conservadoras», y en especial los órganos de seguridad (que puso de relieve la dimisión de Shevardnadze) retrasará quizás un poco, desencadenando, eso sí, un caos mayor acompañado de cruentas matanzas.
En cuanto a las ex democracias populares, aunque no hayan llegado a cotas de gravedad como las de la URSS, su situación va a empantanarse en un caos creciente como ya lo están evidenciando las cifras catastróficas de la producción (bajones de hasta 40% en algunos países) y la inestabilidad política de estos últimos meses en países como Bulgaria, Rumania, Polonia (y sus elecciones presidenciales) y Yugoslavia (declaración de independencia de Eslovenia).
4. La crisis del capitalismo, que es, en última instancia, el origen de todas las convulsiones que está sufriendo el mundo en el momento actual, viene a su vez a agravarse con esas convulsiones:
- la guerra de Oriente Medio, el incremento de los gastos militares resultante, va a empeorar la situación económica del mundo, al ser la economía de guerra, desde hace ya tiempo, un factor de primer orden de agravación de la crisis, contrariamente a lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, la cual permitió postergar la entrada en recesión de la economía norteamericana y mundial a principios de los años 60;
- la dislocación del bloque del Oeste va a dar un golpe mortal a la coordinación de las políticas económicas a la escala del bloque, coordinación que antes había permitido frenar el ritmo del desmoronamiento de la economía capitalista; la perspectiva es la de una guerra comercial sin cuartel, como acaba de comprobarse con el reciente fracaso de las negociaciones del GATT, guerra en la que todos los países tendrán pérdidas;
- las convulsiones en el área del ex bloque del Este van a ser un factor de creciente agravación de la crisis mundial, al multiplicar el caos general y, además, al obligar a los países occidentales a otorgar créditos importantes para frenar ese caos; por ejemplo, con los envíos de «ayuda humanitaria» para aminorar las emigraciones masivas .hacia Occidente.
5. Dicho lo cual, es fundamental que los revolucionarios pongan bien de relieve lo que es el factor inicial de la agravación de la crisis:
- la sobreproducción generalizada propia de un modo de producción que no puede crear las salidas mercantiles capaces de absorber la totalidad de las mercancías producidas, y de la que la nueva recesión abierta, que ya está golpeando a la primera potencia mundial, es una ilustración patente;
- la huida ciega y desenfrenada en la deuda interna y externa, pública y privada, de esa misma potencia a lo largo de los 80, que, aunque permitió relanzar momentáneamente la producción de cierta cantidad de países, también ha hecho de Estados Unidos, y con mucho, el primer deudor del planeta;
- la imposibilidad de proseguir eternamente con esa huida ciega, ese comprar sin pagar, ese vender contra pagarés que, como resulta cada día más evidente, nunca serán saldados, hacen más explosivas todavía las contradicciones.
Poner en evidencia esa realidad es tanto más importante porque es un factor primordial en la toma de conciencia del proletariado contra las campañas ideológicas actuales. Como en 1974, con aquello de la «codicia de los jeques del petróleo», y en el 80-82 con el «loco de Jomeini», ahora la burguesía va a procurar una vez más, ya ha empezado en realidad, a echarle las culpas de la nueva recesión a un «malo». Hoy le toca a Sadam Husein, el «dictador megalómano y sanguinario», el «nuevo Hitler» de nuestros tiempos, pintiparado para semejante papel. Es indispensable que los revolucionarios hagan claramente salir a la luz que la recesión actual, al igual que las de 74-75 y de 80-82, no es resultado de una simple alza de la precios del petróleo, sino que ya se inició antes de la crisis del Golfo y que tienen sus causas en las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista.
6. Más en general, los revolucionarios deben hacer resaltar, de la realidad actual, los elementos más aptos para favorecer la toma de conciencia del proletariado.
Hoy, la toma de conciencia sigue estando entorpecida por las secuelas del desmoronamiento del estalinismo y del bloque del Este. El desprestigio que sufrió hace un año, debido sobre todo a los efectos de una campaña gigantesca de mentiras, la idea misma de socialismo y de revolución proletaria dista mucho de estar superado. Además, la anunciada llegada en masa de emigrantes procedentes de una Europa del Este en pleno caos, habrá de crear una desorientación suplementaria en la clase obrera de ambos lados del difunto «telón de acero»: entre los obreros que creerán dejar atrás la insoportable miseria huyendo hacia la jauja occidental y entre quienes tendrán la impresión de que esa emigración puede privarlos de las flacas «adquisiciones» que les son propias y que por ello serán más vulnerables a las mentiras nacionalistas. Ese peligro lo será muy en particular en países que como Alemania estarán en primera línea frente al flujo de emigrantes.
Sin embargo, la evidencia tanto de la quiebra irreversible del modo de producción capitalista, incluida y sobre todo la de su forma «liberal», como de su carácter irremediablemente guerrero, van a ser un poderoso factor de desgaste de las ilusiones engendrada por la acontecimientos de finales de 1989. En especial, la promesa de «un orden mundial de paz», que nos hicieron tras la desaparición del bloque ruso, ha tenido que aguantar en menos de un año su embate decisivo.
De hecho, la barbarie guerrera en la que se está enfangando más y más el capitalismo en descomposición va a incrementar su impronta sobre el desarrollo en la clase obrera de la conciencia de los retos y de la perspectiva de su combate. La guerra no es en sí y automáticamente un factor de clarificación en la conciencia del proletariado. Por ejemplo, la segunda guerra mundial desembocó en un reforzamiento del control ideológico de la contrarrevolución. De igual modo, el estrépito de acero y botas que se oye desde el verano pasado, aunque tenga la ventaja de desmentir los discursos sobre la «paz eterna», también ha producido en un primer tiempo un sentimiento de impotencia y una parálisis indiscutible en las grandes masas obreras de los países adelantados. Pero las condiciones actuales de desarrollo del combate de la clase obrera no permitirán que se mantenga durante mucho tiempo ese desconcierto:
- porque la clase obrera de hoy, contrariamente a la de los años 30 y 40 se ha librado de la contrarrevolución, no está alistada, al menos en sus sectores decisivos, tras las banderas burguesas (nacionalismo, defensa de la «patria socialista», de la democracia contra el fascismo...);
- porque la clase obrera de los países centrales no está directamente movilizada en la guerra, sometida a la mordaza que es el encuadramiento bajo la autoridad militar, lo cual le deja mucha más holgura para la reflexión de fondo sobre el significado de la barbarie guerrera cuyas consecuencias soporta con el incremento de la austeridad y la miseria;
- porque la agravación considerable; y cada día más evidente de la crisis del capitalismo, cuyas principales víctimas serán evidentemente los obreros y contra la cual se verán éstos obligados a desplegar su combatividad de clase, les obligará a establecer el vínculo entre crisis capitalista y guerra, entre el combate contra ésta y las luchas de resistencia a los ataques económicos, que les permitirá protegerse de las trampas del pacifismo y de las ideologías a-clasistas.
En realidad, si bien el desconcierto provocado por los acontecimientos del Golfo puede parecerse, en su apariencia, al resultante del hundimiento del bloque del Este, aquél obedece a una dinámica diferente: mientras que lo que viene del Este (eliminación de los restos del estalinismo, enfrentamientos nacionalistas, emigración, etc.) tiene y seguirá teniendo por un tiempo todavía un impacto esencialmente negativo sobre la conciencia proletaria la presencia que va a hacerse permanente de la guerra en la sociedad, en cambio, tenderá a despertar la conciencia.
7. El proletariado mundial sigue teniendo en sus manos las llaves del futuro, a pesar de una desorientación temporal. Pero es muy importante subrayar que todos sus sectores no se encuentran al mismo nivel en cuanto a capacidad de abrir una perspectiva para la humanidad. La situación económica y política que se está desarrollando en los países del antiguo bloque del Este es un ejemplo de la extrema debilidad política de la clase obrera en esa parte del mundo. Aplastado por la forma más bestial y dañina de la contrarrevolución, el estalinismo, zarandeado por las ilusiones democráticas y sindicalistas, desgarrado por enfrentamientos nacionalistas y entre camarillas burguesas, el proletariado de Rusia, Ucrania, países bálticos, Hungría, Polonia, etc., tiene ante sí las peores dificultades para desarrollar su conciencia de clase. Las luchas que los obreros de esos países estarán obligados a entablar, contra ataques económicos sin precedentes, chocarán, cuando no serán directamente desviadas a un terreno burgués como el del nacionalismo, contra toda la descomposición social y política que allí se está desarrollando, ahogando así su capacidad para abonar la tierra en la que germina la conciencia. Y esto será así mientras el proletariado de las grandes metrópolis capitalistas, y en especial de Europa occidental, no sea capaz de proponer, aunque sea embrionariamente, una perspectiva general de combate.
8. La nueva etapa del proceso de maduración de la conciencia en el proletariado, cuyas premisas vienen determinadas por la situación actual del capitalismo está por ahora en sus comienzos. Por un lado, la clase obrera deberá recorrer un largo camino para librarse de las consecuencias del choque provocado por la implosión del estalinismo y el uso que de ésta ha hecho la burguesía. Por otra parte, aunque su duración será necesariamente menor que la del impacto de ese hecho, la desorientación provocada por las campañas en torno a la guerra del Golfo no ha sido todavía superada. Para dar ese paso, el proletariado se va a encontrar frente a dificultades que la descomposición general de la sociedad está poniendo ante él, así como frente a las trampas de las fuerzas burguesas y en especial sindicales, las cuales van a intentar canalizar su combatividad hacia atolladeros, incluso animándola a entablar luchas prematuramente. En ese proceso los revolucionarios tendrán una responsabilidad creciente:
- poniendo en guardia contra todos los peligros que acarrea la descomposición, y en especial, claro está, la barbarie guerrera;
- denunciando todas las maniobras burguesas, de las que lo esencial será ocultar o desvirtuar el vínculo fundamental entre las luchas contra los ataques económicos y el combate más general contra una guerra imperialista cada día más presente en la vida de la sociedad;
- luchando contra las campañas hechas para minar la confianza del proletariado en sí mismo y en su devenir;
- en la propuesta, contra todas las patrañas pacifistas y, en general, contra toda la ideología burguesa en su conjunto, de la única perspectiva que puede oponerse a la agravación de la guerra: el desarrollo y la generalización del combate contra el capitalismo como un todo para derrocarlo.
4 de enero de 1991
[1] Aunque no fueran totalmente dueños del asunto (Irak también contaba), la fecha escogida por EEUU para el inicio del conflicto, el 2 de Agosto de 1990, no es casual. Para esa potencia, había que ir deprisa antes de que se acentuara la dislocación de su antiguo bloque, pero también antes de que se manifestara abiertamente (tras la «resaca» consecutiva al hundimiento del bloque del Este) la tendencia a la reanudación de las luchas obreras, impulsada por la recesión mundial, que había empezado a expresarse antes del verano del 90.
Vida de la CCI:
El proletariado ante la guerra
- 6382 reads
La guerra del Golfo ha venido a recordar, y con qué brutalidad, que el capitalismo es la guerra. La responsabilidad histórica de la clase obrera mundial, única fuerza capaz de oponerse al capital, ha aparecido con mayor relieve todavía. Para asumir esa responsabilidad, sin embargo, la clase revolucionaria debe reapropiarse su propia experiencia teórica y práctica de lucha contra el capital y la guerra. En esta experiencia volverá a encontrar la confianza en su capacidad revolucionaria, volverá a encontrar los medios para llevar a cabo su combate.
El proletariado frente a la guerra del Golfo: el reto de la situación histórica
La clase obrera ha sufrido la guerra del Golfo como una matanza de una parte de sí misma, pero también como un brutal mazazo, como una bofetada monumental que la clase dominante le ha atizado.
Las relaciones de fuerza entre proletariado y clase dominante local no son las mismas en las dos partes beligerantes.
En Irak, el gobierno ha enviado al contingente, a los obreros, a los campesinos y a sus hijos (con 15 años a veces). La clase obrera es allí minoritaria, anegada en una población agrícola o medio marginal en los suburbios. No posee prácticamente ninguna experiencia histórica de lucha contra el capital. Y sobre todo, la ausencia de luchas lo suficientemente significativas por parte de los proletarios de los países más industrializados le impide imaginar la menor posibilidad de un verdadero combate internacionalista. Le ha sido así imposible resistir al alistamiento ideológico y militar que la ha obligado a ser la carne de cañón para las ansias imperialistas de su burguesía. La superación de los mitos nacionalistas o religiosos entre los trabajadores de esas regiones depende ante todo de la afirmación internacionalista, anticapitalista de los proletarios de los países centrales.
En las metrópolis imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, la situación es diferente. La burguesía ha tenido que enviar a la carnicería un ejército de profesionales. ¿Por qué? Porque la relación de fuerzas entre las clases es diferente. La clase dominante sabe que los proletarios no están dispuestos a pagar, una vez más, el impuesto de la sangre. Desde los años 60, desde la reanudación de las luchas que se inició con las huelgas masivas en Francia en 1968, la clase obrera más antigua del mundo -que ha tenido que soportar ya dos guerras mundiales- ha ido albergando la mayor desconfianza hacia los políticos de la burguesía y sus promesas, así como hacia las organizaciones supuestamente «obreras» (partidos de izquierda y sindicatos) encargadas de su encuadramiento. Esa combatividad, esa separación respecto a la ideología dominante es lo que ha impedido que hasta ahora no se haya producido una tercera guerra mundial y que tampoco esta vez los proletarios fueran alistados en un conflicto imperialista.
Sin embargo, y los hechos lo demuestran, eso no basta para impedir que el capitalismo haga la guerra. Si la clase obrera tuviera que contentarse con esa especie de resistencia implícita, el capital acabaría poniendo a sangre y fuego el planeta entero hasta acabar sumiendo a los principales centros industriales.
Frente a la guerra imperialista, el proletariado demostró en el pasado, durante la ola revolucionaria de 1917-23 que puso fin a la Primera Guerra mundial, que era la única fuerza capaz de oponerse a la barbarie guerrera del capitalismo decadente. La burguesía hace todo lo posible para que aquél se olvide de lo que fue capaz de hacer, para que quede encerrado en un sentimiento de impotencia, en especial mediante la enorme campaña en torno al desmoronamiento del estalinismo en la URSS y en los países del Este y las mentiras que ha acarreado y que se resumen en dar a entender que la lucha obrera revolucionaria sólo puede terminar en el gulag y en el militarismo más totalitario.
Para el proletariado de hoy, «olvidarse» de quién es, de su naturaleza revolucionaria, es ir hacia el suicidio arrastrando consigo a la humanidad entera. En manos de la clase capitalista, la sociedad humana va al desastre definitivo. La barbarie tecnológica de la guerra del Golfo acaba de recordárnoslo. Si el proletariado, productor de lo esencial de las riquezas incluidas las armas más destructoras, se dejara embrutecer por las sirenas pacifistas y sus himnos hipócritas sobre la posibilidad de un capitalismo sin guerras, si se dejara devorar por ese ambiente viciado en el que predomina la mentalidad de «cada cual por su cuenta», si no consiguiera volver a encontrar el camino de su lucha revolucionaria contra el capitalismo como sistema, la especie humana está condenada definitivamente a la barbarie y a la destrucción. «Guerra o revolución. Socialismo o barbarie», más que nunca, es así como se plantea la cuestión.
Más que nunca antes, es indispensable, es urgente, que el proletariado vuelva a hacer suya su lucidez histórica y su experiencia resultantes de dos siglos de lucha contra el capital y sus guerras.
La lucha del proletariado contra la guerra
Al ser la clase portadora del comunismo, el proletariado es la primera clase de la historia que puede considerar la guerra de otro modo que como una plaga inevitable. Desde su nacimiento, el movimiento obrero afirmó su oposición general a las guerras capitalistas. El Manifiesto Comunista, cuya aparición en 1848 corresponde a las primeras luchas en las que se afirma el proletariado como fuerza independiente en la historia, no deja ambigüedad al respecto: «Los trabajadores no tienen patria... ¡Proletarios de todos los países, uníos!».
El proletariado y la guerra en el siglo XIX
La actitud de las organizaciones políticas proletarias respecto a la guerra ha sido, lógicamente, diferente según los períodos históricos. En el siglo XIX, ciertas guerras capitalistas tenían todavía un carácter progresista antifeudal o permitían, mediante la formación de nuevas naciones, el desarrollo de las condiciones necesarias para la futura revolución comunista. Es así como la corriente marxista, en varias ocasiones, optó por pronunciarse en favor de la victoria de tal o cual campo en alguna guerra nacional, o apoyar la lucha de liberación nacional de ciertas naciones (por ejemplo, la de Polonia contra el imperio ruso, baluarte del feudalismo en Europa).
En todos los casos, sin embargo, el movimiento obrero ha considerado la guerra como una plaga capitalista cuyas primeras víctimas son las clases explotadas. Hubo importantes confusiones a causa de la inmadurez de las condiciones históricas y, después, a causa del peso del reformismo en su seno. Así, en la época de la fundación de la Iª Internacional (1864) se creía haber encontrado un medio para suprimir las guerras exigiendo que se suprimieran los ejércitos permanentes y se sustituyeran por milicias populares. Esta posición fue criticada en el seno de la propia Internacional, la cual afirmaba ya en 1867: «no basta con suprimirlos ejércitos permanentes para acabar con la guerra, sino también es necesaria la transformación de todo el orden social». La Segunda Internacional, fundada en 1889, también se pronuncia sobre las guerras en general. Pero es entonces la época dorada del capitalismo y del desarrollo del reformismo. Su primer congreso retoma la antigua consigna de «sustitución de los ejércitos permanentes por milicias». En el congreso de Londres de 1896, una resolución sobre la guerra afirma que «la clase obrera de todos los países debe oponerse a la violencia provocada por las guerras ». En 1890, los partidos de la Internacional han crecido, habiendo obtenido incluso diputados en los parlamentos de las principales naciones. Se afirma solemnemente un principio: «los diputados socialistas de todos los países están obligados a votar contra todos los gastos militares, navales, y contra todas las expediciones coloniales».
En realidad, la cuestión de la guerra no se plantea todavía con toda su fuerza. Aparte de las expediciones coloniales, el período entre ambos siglos está todavía marcado por la paz entre las principales naciones capitalistas. Son los buenos tiempos de la belle epoque. Cuando ya están madurando las condiciones que van a llevar a la Primera Guerra mundial, el movimiento obrero parece ir saltando de conquista social en triunfo parlamentario, apareciendo para muchos la cuestión de la guerra como algo puramente teórico.
«Todo eso explica -y esto lo escribimos según una experiencia vivida- que nosotros, los de la generación que luchó antes de la guerra imperialista de 1914, hemos podido quizás considerar el problema de la guerra más como lucha ideológica que como peligro real e inminente: el desenlace de conflictos agudos, sin recurrir a las armas, como los de Fachoda o Agadir, había influido en nosotros en el sentido de creernos engañosamente que gracias a la "interdependencia" económica, a los lazos cada día más numerosos y estrechos entre países, se había formado así una defensa segura contra la aparición de guerras entre potencias europeas y que el aumento de los preparativos militares de los diferentes imperialismos, en lugar de llevar a la guerra, corroboraba el principio romano de "si vis pacem para bellum"; si quieres la paz; prepara la guerra» (Gatto Mamonne, en Bilan nº 21, 1935)[1]-
Las condiciones de aquel período de auge histórico del capitalismo, el desarrollo de los partidos de masas con sus parlamentarios y sus enormes aparatos sindicales, las re-formas reales arrancadas a la clase capitalista, todo ello favorecía el desarrollo de la ideología reformista en el movimiento obrero y de su corolario, el pacifismo. La ilusión de un capitalismo sin guerras se apodera de las organizaciones obreras.
Contra el reformismo surge una izquierda que mantiene los principios revolucionarios, que comprende que el capitalismo está entrando en su fase de decadencia imperialista. Rosa Luxemburgo y la fracción bolchevique del partido socialdemócrata ruso mantienen y desarrollan las posiciones revolucionarias sobre la cuestión de la guerra. En 1907, en el congreso de la Internacional, en Stuttgart, logran que se adopte una enmienda que cierra la puerta a los conceptos pacifistas. Tal enmienda dice que no basta luchar contra la posibilidad de una guerra o hacer que cese lo más rápidamente posible, sino que además, durante tal guerra, se trata de «sacar a toda costa partido de la crisis económica y política para que se subleve el pueblo y precipitar así la caída de la dominación capitalista».
En 1912, bajo la presión de esa misma minoría, el congreso de Basilea denuncia la futura guerra europea como «criminal» y «reaccionaria», la cual no podía sino «acelerar la caída del capitalismo acarreando obligatoriamente la revolución proletaria».
A pesar de todas esas tomas de posición, dos años más tarde, cuando estalla la Primera Guerra mundial, la Internacional se desmorona. Profundamente carcomidas por el reformismo y el pacifismo, las direcciones de los diferentes partidos nacionales se alinearon con sus burguesías en nombre de la «defensa contra el agresor». Los parlamentarios socialdemócratas votan los créditos de guerra.
Sólo ya las minorías, presentes en los principales partidos, agrupadas en particular en torno a los espartaquistas alemanes y los bolcheviques rusos, van a seguir el combate contra la guerra.
La lucha revolucionaria pone fin a la Primera Guerra mundial
Las fuerzas revolucionarias se ven reducidas a la más simple expresión. Cuando se encuentran por vez primera en la conferencia internacional de Zimmerwald (1915), Trotski puede bromear diciendo que los representantes revolucionarios del proletariado cabían en unos cuantos taxis. Lo cual no quitó que su posición internacionalista intransigente, su perspectiva de que la revolución habría de surgir de la guerra, y que sólo la revolución podría acabar con la barbarie desencadenada, se vio corroborada por los acontecimientos. Ya en 1915 estallan las primeras huelgas obreras contra las privaciones impuestas por la guerra, en especial en Inglaterra. En 1916, en Alemania y Rusia, pese a la represión implacable, se oyen los combates de la clase obrera. En febrero de 1917, a partir de una manifestación de mujeres obreras contra las dificultades para abastecerse, se inicia en Rusia la primera ola revolucionaria internacional del proletariado.
No se trata aquí de contar, ni siquiera a grandes rasgos, la historia de los combates que lograron poner fin a la carnicería imperialista gracias a la toma del poder por los soviets obreros en Octubre de 1917 en Rusia y la insurrección del proletariado alemán en 1918-19. Nos importa ahora poner de relieve dos enseñanzas fundamentales de aquella experiencia.
La primera es que, contra todo lo que destila la burda propaganda de la burguesía, las clases explotadas no son impotentes ni están desarmadas frente al capital y su guerra. Si el proletariado logra unificarse conscientemente, si consigue recobrar la enorme fuerza que en sí mismo lleva, entonces sí que es capaz, no sólo de impedir la guerra capitalista, sino también de desarmar el poder del capital y desintegrar su fuerza armada. La oleada revolucionaria internacional que marcó el final de la Primera Guerra mundial fue la prueba práctica de que los combates de la clase obrera son la única fuerza capaz de impedir la barbarie guerrera del capitalismo decadente, son la única fuerza revolucionaria en esta sociedad.
La segunda enseñanza concierne a la relación entre la lucha del proletariado en los lugares de trabajo y la de los soldados en los cuarteles y en el frente. Por importante que hubiera sido el papel de los soldados en el frente y en los cuarteles, por significativas que fueran las confraternizaciones entre soldados alemanes y rusos en las trincheras de la Primera Guerra mundial, no por ello fueron el cogollo de la revolución que acabó con la guerra; fueron un momento de ella. Estas acciones estuvieron precedidas por toda una fermentación en las fábricas con huelgas y manifestaciones contra las consecuencias de la guerra. Las deserciones de soldados no llegaron a ser verdaderamente masivas y las acciones contra los oficiales verdaderamente determinantes más que cuando se inscribieron en el movimiento proletario que estaba sacudiendo el poder de la burguesía en sus centros políticos y económicos. Sin lucha política masiva, revolucionaria, de la clase obrera, no puede haber verdadera lucha contra la guerra capitalista.
El proletariado no pudo impedir la Segunda Guerra mundial
Durante la Segunda Guerra mundial, por muchas que fueran las esperanzas de las minorías revolucionarias, pese a las luchas obreras que marcaron su final en especial en Italia, Alemania y Grecia, el proletariado no logró reanudar su lucha revolucionaria. La razón fundamental fue que la clase obrera no había sido capaz de recuperarse de la derrota física y política que hubo de soportar entre la contrarrevolución socialdemócrata y estalinista de los años 20 y 30.
La derrota de la revolución alemana en 1919-23, el aislamiento y su consiguiente degeneración de la revolución rusa tuvieron consecuencias trágicas para el movimiento obrero entero. La forma misma de la contrarrevolución en Rusia en los años 20-30, el estalinismo, fue una muy especial fuente de confusión inextricable. La contrarrevolución triunfó vestida de revolución.
Las luchas de los obreros de España en 1936, pese a una combatividad ejemplar, fueron desviadas al terreno del antifascismo y de defensa de la república burguesa. A escala internacional, el fascismo y el antifascismo (sobre todo los Frentes populares de los partidos de izquierda) se repartieron la faena del enrolamiento de los proletarios con el terror o con las mentiras que presentaban a la democracia burguesa como una conquista de los obreros que éstos debían defender en detrimento de sus intereses de clase. Cuando estalla la guerra mundial, el proletariado está ideológicamente encuadrado por la burguesía. Ésta, una vez más, lo transforma en carne de cañón, sin que aquél tenga los medios para recuperar su conciencia de clase y su capacidad para resistir y organizarse. Los horrores de la guerra no serán suficientes para que vuelva a abrir los ojos y vuelva a encontrar el camino del combate revolucionario.
También hubo la experiencia adquirida por la burguesía desde la Primera Guerra mundial. En 1917-18, la burguesía europea había sido «sorprendida» por la lucha revolucionaria del proletariado. Esta vez, tiene en la mente, desde el principio y sobre todo al final del conflicto, el recuerdo del pánico que había pasado 25 años antes. Es con la más cínica de las conciencias que Churchill, en 1943, deja que el gobierno fascista, apoyado por el ejército alemán, reprima los levantamientos obreros en Italia; que Stalin, inmovilizando a sus ejércitos a las puertas de Varsovia, deja que los nazis aplasten el levantamiento de la población de la ciudad; que las fuerzas aliadas, tras la capitulación de la burguesía alemana y en estrecha colaboración con ella, guardan a los prisioneros alemanes fuera de Alemania para evitar la mezcla explosiva que hubiera provocado su encuentro con la población civil. El exterminio sistemático de la población de los barrios obreros con los bombardeos aliados en Alemania (Hamburgo, Dresde, dos veces más muertos que en Hiroshima) al final de la guerra, lo que menos tenían era objetivos militares.
Durante la Segunda Guerra mundial, la burguesía se las vio con generaciones proletarias cuya fuerza revolucionaria había quedado profundamente quebrada por la más honda de las contrarrevoluciones de su historia. Y además se las arregló para evitar el mínimo riesgo.
La guerra tuvo en el proletariado mundial el efecto de un nuevo aplastamiento, una aniquilación de la que tardará años en levantar cabeza.
La reanudación de la lucha de clases desde 1968
Desde la Segunda Guerra mundial, el mundo no ha conocido un minuto de paz. En conflictos locales fundamentalmente, guerra de Corea, guerras árabe-israelí, y también las pretendidas luchas de no se sabe qué liberación nacional (Indochina, Argelia, Vietnam, etc.), las principales potencias imperialistas han continuado enfrentándose militarmente. La clase obrera no ha podido hacer otra cosa que soportar esas guerras al igual que los demás aspectos de la vida del capitalismo.
Pero con las huelgas masivas de 1968 en Francia y las luchas que le siguieron en Italia, en 1969, en Polonia, en 1970, y en la mayoría de los países, el proletariado ha vuelto al ruedo de la historia. Al encontrar la vía del combate masivo en su terreno de clase, se ha ido quitando de encima el peso de la contrarrevolución. En el momento mismo en el que la crisis capitalista, provocada por el final de la reconstrucción, empujaba al capital mundial hacia su salida de una tercera guerra mundial, la clase obrera se desgaja lenta pero suficientemente de la ideología dominante, haciendo imposible el alistamiento inmediato para una tercera guerra mundial.
Hoy, 20 años después de aquella situación bloqueada en la que la burguesía no pudo provocar su «solución» apocalíptica generalizada, pero en la que el proletariado tampoco ha tenido la fuerza suficiente para imponer su solución revolucionaria, el capitalismo está viviendo su descomposición engendrando un nuevo tipo de conflicto, cuya primera gran concreción ha sido la guerra del Golfo.
Para la clase obrera mundial, y la de los principales países industrializados en especial, la advertencia es diáfana: o consigue desarrollar sus combates hasta su resultado revolucionario o, si no, la dinámica guerrera del capitalismo en descomposición, de guerra «local» en guerra «local», acabará poniendo en peligro la supervivencia misma de la humanidad.
¿Cómo luchar hoy contra la guerra?
Y para empezar, hablemos de lo que debe rechazar la clase obrera.
El pacifismo es igual a impotencia
Antes de la guerra del Golfo, como antes de la Primera y Segunda guerras mundiales, junto a la preparación de su armamento material, junto al descerebramiento belicista, la burguesía también afiló esa otra arma que es el pacifismo.
Lo que define al «pacifismo» no es la reivindicación de la paz. Todo quisque quiere paz. Los propios matachines proguerra no paran de cacarear que si quieren guerra es para mejor restablecer la paz. Lo que define al pacifismo es que pretende luchar por la paz, en sí, sin tocar los cimientos mismos del poder capitalista. Los proletarios que, con su lucha revolucionaria en Rusia y en Alemania, acabaron con la Primera Guerra mundial, también querían la paz. Pero si consiguieron llevar a cabo su combate fue porque lo plantearon no junto con los «pacifistas» sino a pesar de ellos y contra ellos. En cuanto resultó evidente que únicamente lucha revolucionaria permitía hacer cesar la carnicería imperialista, los trabajadores de Rusia y Alemania se vieron enfrentados no sólo a los «halcones» de la burguesía sino también, y sobre todo, a toda la ralea de pacifistas de la primera hora, a los «mencheviques», a los «socialistas revolucionarios», a los socialdemócratas que, con las armas en la mano, defendían lo que más amaban: el orden capitalista.
La guerra no existe «en sí», fuera de las relaciones sociales, fuera de las relaciones entre las clases. En el capitalismo decadente, la guerra no es sino un momento de la vida del sistema y no puede haber lucha contra la guerra que no sea lucha contra el capitalismo. Pretender luchar contra la guerra sin luchar contra el capitalismo es condenarse a la impotencia. Hacer inofensiva para el capital la revuelta de los explotados contra la guerra, ésa ha sido siempre la finalidad del pacifismo.
Sobre los manejos del pacifismo, la historia nos da ejemplos de lo más edificante. La misma faena que hoy estamos viendo, ya la denunciaban los revolucionarios hace más de 50 años con la mayor de las energías: «La burguesía necesita precisamente que, con frases hipócritas sobre la paz, los obreros abandonen la lucha revolucionaria», decía Lenin en marzo de 1916. El uso del pacifismo no ha cambiado: «En eso estriba la unidad de principios de los social-patriotas (Plejánov, Scheidemann) y de los social-pacifistas (Turati, Kautsky): tanto unos como los otros, objetivamente hablando, son los servidores del imperialismo: aquéllos lo sirven presentando la guerra imperialista como "defensa de la patria", éstos sirven al mismo imperialismo disfrazando, con frases sobre la paz democrática, la paz imperialista que hoy se anuncia. La burguesía imperialista necesita lacayos de ambas cataduras, de uno y otro matiz: necesita a los Plejánov para que animen a las pueblos a degollarse gritando: "Abajo los invasores”; necesita a Kautsky para consolar y calmar a las masas irritadas con himnos y alabanzas en honor de la paz» (Lenin, enero de 1917).
Lo que era cierto cuando la Primera Guerra mundial se ha confirmado invariablemente desde entonces. Hoy también, ante la guerra del Golfo, en todas las potencias beligerantes, la burguesía ha puesto en marcha la máquina pacifista. Partidos o fracciones de partidos políticos «responsables», o sea que han dado buenas pruebas de fidelidad absoluta al orden burgués (participando en gobiernos, saboteando huelgas y otras formas de lucha de las clases explotadas, o que han hecho la función de banderines de enganche en guerras pasadas), se han encargado de encabezar los movimientos pacifistas. «¡Pidamos, exijamos, impongamos!»... un capitalismo pacifico. Desde Ramsey Clark (antiguo consejero del presidente Johnson) en EEUU hasta la socialdemocracia alemana, la misma que mandó al proletariado alemán a las trincheras de la Primera Guerra mundial, la misma que se encargó de los asesinatos de las principales figuras del movimiento revolucionario de 1918-19, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, desde las fracciones pacifistas del Partido Laborista británico a las de Chevenement y Cheysson del PS francés, pasando por los PC estalinistas de Francia, Italia y España, junto con sus inevitables acólitos trotskistas, especialistas desde hace lustros en el arte de reclutar carne de cañón, todo ese mundillo se ha puesto a la cabeza de las grandes manifestaciones pacifistas de enero de 1991 en Washington, Londres, Bonn, Roma, París o Madrid. Todos esos patriotas (que defiendan patrias grandes o pequeñas, como Irak por ejemplo, no cambia nada) no creen hoy en la paz ni más ni menos que ayer. Sencillamente hacen el papel del pacifismo: canalizar el descontento y la revuelta provocados por la guerra hacia el callejón sin salida de la impotencia
Tras las firmas de infinitas «peticiones», tras los paseos callejeros, junto a las «buenas conciencias» de la clase dominante, junto a los curas progresistas, a los famosos del espectáculo y demás «amantes de la paz»...capitalista, ¿qué queda en la mente de quienes, sinceramente, se creyeron que ése era un medio para oponerse a la guerra, si no es un sentimiento de inutilidad y amarga impotencia? El pacifismo no ha impedido nunca las guerras imperialistas. No ha hecho sino prepararlas y acompañarlas.
***
Y el pacifismo viene casi siempre acompañado de su hermano «radical»: el antimilitarismo. Este se caracteriza en general por el rechazo total o parcial del pacifismo «pacífico». Para luchar contra la guerra, preconiza métodos más radicales, directamente orientados contra la fuerza militar: deserción individual y «ejecución de oficiales» son sus más características consignas. En vísperas de la Primera Guerra mundial, un tal Gustave Hervé fue, en Francia, su representante más conocido. Frente al blando pacifismo reinante en la socialdemocracia reformista, obtuvo cierto eco. Hubo incluso en Tolón, en Francia, un pobre soldado influenciado por el lenguaje «radical» de aquél, que acabó disparando contra su coronel. Todo eso no sirvió para nada... menos para Hervé, el cual acabó siendo, durante la guerra, un asqueroso patriota, apoyando a Clemenceau.
Es evidente que la revolución se concreta en deserciones de soldados de los ejércitos y en lucha contra los oficiales. Pero se trata entonces, como así ocurrió en las revoluciones rusa y alemana, de acciones masivas de soldados que se fundían en la masa de proletarios en lucha. Es absurdo que pueda haber una solución individualista a un problema tan eminentemente social como la guerra capitalista. Se trata en el mejor de los casos de la expresión de la desesperanza suicida de la pequeña burguesía incapaz de comprender el papel revolucionario de la clase obrera, y en el peor de los casos de un atolladero montado a sabiendas por las fuerzas policiacas para reforzar el sentimiento de impotencia frente al problema del militarismo y de la guerra. La disolución de los ejércitos capitalistas no será nunca el resultado de acciones individuales de rebelión nihilista; será el resultado de la acción revolucionaria, consciente, masiva y colectiva del proletariado.
Las condiciones de la lucha obrera hoy
La lucha contra la guerra no puede ser sino lucha contra el capital. Pero las condiciones de esta lucha hoy son radicalmente diferentes de las de los movimientos revolucionarios del pasado. Más o menos directamente, las revoluciones proletarias del pasado estuvieron relacionadas con guerras: la Comuna de París fue el resultado de las condiciones creadas por la Guerra franco-prusiana de 1870; la de 1905 en Rusia respondía a la Guerra ruso-japonesa; la oleada revolucionaria de 1917-23 a la Primera Guerra mundial. Algunos revolucionarios han sacado de ello la conclusión de que la guerra capitalista es una condición necesaria, o al menos muy favorable, para la revolución comunista. Eso era sólo parcialmente verdadero en el pasado. La guerra creaba condiciones que empujaban efectivamente al proletariado a actuar revolucionariamente. Pero hay que considerar que eso sólo se produjo en los países vencidos. El proletariado de los países vencedores queda generalmente mucho más sometido ideológicamente a sus clases dirigentes, lo cual contrarresta la indispensable extensión mundial que la supervivencia del poder revolucionario exige. Y además, cuando la lucha logra imponer la paz a la burguesía, se priva con ello de las condiciones extraordinarias que la hicieron surgir[2]. En Alemania, por ejemplo, el movimiento revolucionario después del armisticio se resintió mucho de la tendencia de toda una parte de los soldados que volvían del frente y que no tenían otro deseo que el de disfrutar de una paz tan deseada y tan duramente adquirida.
Hemos visto también cómo, durante la Segunda Guerra mundial, la burguesía supo sacar las lecciones de la Primera y actuar a modo de evitar explosiones sociales revolucionarias.
Pero, sobre todo, y más allá de todas esas consideraciones, si el curso histórico actual se invirtiera, si llegara a haber un día una guerra en la que serían enrolados masivamente los proletarios de las metrópolis imperialistas, se usarían en ella medios de destrucción tan terribles que sería muy difícil, y hasta imposible, la menor confraternización y acción revolucionarias.
Si una lección debe ser retenida por los proletarios de su experiencia pasada es que para luchar contra la guerra hoy, deberán actuar antes de una guerra mundial. Durante ésta sería demasiado tarde.
***
El análisis de la situación histórica actual permite afirmar que las condiciones de una nueva situación revolucionaria internacional podrán surgir sin que el capitalismo haya podido enrolar al proletariado de los países centrales en una carnicería generalizada.
El proceso que lleva a una respuesta revolucionaria del proletariado no es ni fácil ni rápido. Quienes hoy se lamentan al no ver al proletariado de los países industrializados responder inmediatamente a la guerra, se olvidan de que se necesitaron tres años de indescriptibles sufrimientos, entre 1914 y 1917, para que consiguiera dar su respuesta revolucionaria. Nadie puede hoy decir cuándo y cómo podrá la clase obrera llevar esta vez su combate a la altura de sus tareas históricas. Lo que sí sabemos es que se enfrenta a dificultades enormes, y entre éstas, no es la menos importante este ambiente de venenosa descomposición que la decadencia avanzada del capitalismo está engendrando, extendiéndose esa mentalidad de «cada uno a lo suyo» y en medio del fétido olor del estalinismo putrefacto. Pero también sabemos que, contrariamente al período de la crisis económica de los años 30, contrariamente a la época de la Segunda Guerra mundial, el proletariado de los países centrales no está ni aplastado físicamente ni derrotado en su conciencia.
El hecho mismo que el proletariado de las grandes potencias no haya podido ser alistado en la guerra del Golfo, obligando a los gobiernos a recurrir a profesionales, las múltiples precauciones que han tenido que usar esos gobiernos para justificar la guerra, son expresión de esa relación de fuerzas.
En cuanto a los efectos de esta guerra en la conciencia de clase, aunque han sido relativamente paralizantes para la combatividad en lo inmediato, también se han plasmado en una reflexión inquieta y profunda sobre los retos históricos.
En esto, la guerra del Golfo se distingue de las guerras mundiales del pasado en algo fundamental: las guerras mundiales ocultaron, ante los proletarios, la crisis económica que las había originado. Durante la guerra, los desempleados desaparecían bajo el uniforme de soldados, las fábricas cerradas volvían a reactivarse para fabricar las armas y las mercancías necesarias para una guerra total, la crisis económica parecía haber desaparecido. Hoy, es muy diferente. En el momento mismo en que la burguesía desencadenaba su infierno en Oriente Medio, su economía, en el corazón de las áreas más industrializadas, se hundía en una recesión sin precedentes... y sin esperanzas de un nuevo Plan Marshall. Hemos asistido simultáneamente a una guerra que ha hecho aparecer claramente la perspectiva apocalíptica que el capitalismo ofrece y a la profundización de la crisis económica. La guerra da la medida del reto histórico que el proletariado tiene ante sí; la crisis crea y seguirá creando las condiciones para que el proletariado, obligado a responder a los ataques, se afirme como clase y se reconozca como tal.
La situación actual es para las generaciones proletarias de hoy un nuevo reto de la historia. Y podrán aceptarlo si saben sacar provecho de los veinte últimos años de luchas reivindicativas en las que han podido enterarse de lo que valen las promesas de los capitalistas sobre el futuro de su sistema; si saben llevar hasta sus últimas consecuencias la desconfianza y el odio que han tenido que desarrollar contra las organizaciones supuestamente obreras (sindicatos, partidos de izquierda) que han saboteado sistemáticamente todos los combates importantes; si saben comprender que su lucha no es sino la continuación de dos siglos de combates de la clase revolucionaria de nuestra era.
Por todo ello, lejos del mundo interclasista del pacifismo y otras trampas nacionalistas, al proletariado no le queda más camino que el de desarrollar sus luchas contra el capital, en su propio terreno de clase.
Un terreno que se define simple y tajantemente como una manera de concebir cada momento de la lucha: batirse como clase, poniendo por delante los intereses comunes a todos los obreros; defender esos intereses de modo intransigente contra los del capital. No es el terreno sindicalista, que divide a los obreros por naciones, regiones, corporaciones...; no es el terreno de sindicatos y partidos de izquierda, los cuales pretenden que la «defensa de los intereses obreros es la mejor defensa de la nación» concluyendo de ello que las obreros deben tener en cuenta, en sus luchas, los intereses de la nación y, por lo tanto, del capital nacional. El terreno de clase se define por la imposible conciliación entre los intereses de la clase explotada los del sistema capitalista moribundo.
El terreno de la clase no tiene fronteras nacionales, sino fronteras de clase. Es de por sí la negación de la base misma de las guerras capitalistas. Es el terreno fértil en el que se desarrolla la dinámica que lleva al proletariado a asumir, a partir de la defensa de sus intereses «inmediatos», la defensa de sus intereses históricos, o sea, la revolución comunista mundial.
***
Como tampoco lo son las aberraciones del capitalismo en descomposición, la guerra capitalista no es una fatalidad. Como tampoco lo fueron la sociedad antigua esclavista ni la sociedad feudal, el capitalismo no es un modo de producción eterno. Sólo la lucha por el cambio de esta sociedad, por la construcción de una sociedad verdaderamente comunista, sin explotación ni naciones, podrá librar a la humanidad de la amenaza de desaparecer en medio del fuego y el hierro de la guerra capitalista.
La única manera de luchar contra la guerra es luchar contra el capitalismo. Es ésta la única «guerra» que vale la pena llevar a cabo.
R. V.
[1] Los trabajadores que como Gatto Mamonne creían ver en la cuestión de la guerra, antes de 1914, un problema «ideológico», se olvidaban (como quienes hace poco se dejaban adormecer por los himnos al «fin de la guerra fría» y a la Europa unida de 1992) de que el desarrollo de la «interdependencia» económica lejos de resolver los antagonismos interimperialistas lo único que hace es agudizarlos más. Se olvidaban de uno de los descubrimientos básicos del marxismo: la contradicción irremediable entra el carácter cada vez más internacional de la producción capitalista y la naturaleza privada, nacional, de la apropiación de esa producción por los capitalistas.
La búsqueda de abastecimientos y de mercados solventes para su producción, lleva inevitablemente a cada capital nacional, sometido a la presión de la competencia, a desarrollar de modo irreversible la división internacional del trabajo. Se desarrolla así, en permanencia, una interdependencia económica internacional de todos los capitales nacionales respecto a otros. Esta tendencia, efectiva desde los primeros tiempos del capitalismo, quedó reforzada con la organización del mundo en bloques tras la Segunda Guerra mundial así como con el desarrollo de empresas llamadas «multinacionales». El capitalismo no puede, sin embargo, abandonar la base de su existencia: la propiedad privada y su organización en naciones. Es más, la decadencia del capitalismo ha estado simultáneamente acompañada del reforzamiento de la tendencia al capitalismo de Estado, o sea, a la dependencia de cada capital nacional respecto al aparato de Estado nacional, convertido en controlador de toda la vida social. Esa contradicción esencial entre producción organizada internacionalmente y mantenimiento de la apropiación por naciones es una de las bases objetivas de la necesidad y de la posibilidad de una sociedad comunista sin propiedad privada ni naciones. Para el capitalismo, en cambio, es un callejón sin salida, sino es la salida del caos y la barbarie guerrera.
[2] «La guerra, sin lugar a dudas, ha desempeñado un papel enorme en el desarrollo de nuestra revolución, desorganizando materialmente al absolutismo; ha dislocado al ejército; ha dado audacia a la masa de quienes dudaban. Pero felizmente no creó la revolución y ha sido una suerte, pues la revolución surgida de la guerra es impotente: es el producto de circunstancias extraordinarias, descansa en una fuerza exterior a ella y, en definitiva, se muestra Incapaz de conservar las posiciones adquiridas» (Trotski, en Nuestra revolución, hablando del papel de la guerra ruso-Japonesa en el estallido de la Revolución de 1905 en Rusia).
Series:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [5]
- Imperialismo [8]
Marc: de la revolución de Octubre 1917 a la IIª guerra mundial
- 5183 reads
El marxismo ha demostrado desde hace tiempo y contra todas las visiones típicas del individualismo burgués, que no son individualidades quienes hacen la historia y que, desde que aparecieron las clases sociales: «La historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases».
Esto es particularmente cierto para la historia del movimiento obrero cuyo principal protagonista es justamente la clase que, más que cualquier otra, trabaja de manera asociada y lucha de manera colectiva. Asimismo y por consiguiente, las minorías comunistas que brotan del proletariado como manifestación de su porvenir revolucionario, actúan de manera colectiva. En ese sentido, la acción de esas minorías reviste un carácter esencialmente anónimo y no tienen por qué dedicarse a cultos de personalidades y demás zalamerías. Sus miembros no tienen razón de existir, como militantes revolucionarios, más que como parte de un todo, la organización comunista. Sin embargo, si la organización debe poder contar con todos sus militantes, es claro que todos no le aportan una contribución equivalente. La historia personal, la experiencia, la personalidad de ciertos militantes, así como las circunstancias históricas, les hacen desempeñar un papel particular y que deja su huella en las organizaciones revolucionarias en las cuales militan, como elemento de impulso de las actividades de dichas organizaciones y especialmente de la actividad que es la raíz de su razón de ser: elaborar y profundizar las posiciones políticas revolucionarias.
Marc era justamente uno de ellos. Pertenece en especial a toda la pequeña minoría de militantes comunistas que sobrevivió y resistió a la terrible contrarrevolución que se abatió sobre la clase obrera entre los años 1920 y 1960, como Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel o Munis. Además de su fidelidad indefectible a la causa del comunismo, supo a la vez conservar una confianza total en las capacidades revolucionarias del proletariado, hacer beneficiar a las nuevas generaciones de militantes de toda su experiencia pasada y no quedarse encerrado en los análisis y posiciones que el curso de la historia había superado[1]. En ese sentido, toda su actividad de militante es un ejemplo concreto de lo que significa el marxismo: un pensamiento vivo, en constante elaboración, de la clase revolucionaria, portadora del porvenir de la humanidad.
Ese papel de impulso del pensamiento y de la acción de la organización política, nuestro camarada lo desempeñó por supuesto de manera eminente en la CCI. Y eso hasta en las últimas horas de su vida. De hecho, toda su vida militante estuvo animada por el mismo enfoque, la misma voluntad de defender los principios comunistas, conservando siempre alerta el espíritu critico para ser capaz, en caso de necesidad, de poner en tela de juicio cuestiones que para muchos eran dogmas intangibles e «invariantes».Una vida militante de más de setenta años que se originó en el calor de la revolución.
El compromiso con la lucha revolucionaria
Marc nació el 13 de mayo de 1907 en Kishinov, capital de Besarabia (Moldavia), en una época en que esa región formaba parte del antiguo imperio zarista. No ha cumplido diez años cuando estalla la revolución de 1917. He aquí como relató él mismo, en ocasión de sus 80 años, esa formidable experiencia que marcó toda su vida:
«Tuve la suerte de vivir y de conocer, de niño, la revolución rusa de 1917, tanto la de Febrero como la de Octubre. La viví intensamente. Hay que saber y comprender lo que es un Gavroche[2], lo que es un niño en un período revolucionario, pasándose días enteros en manifestaciones, de una a otra, de un mitin a otro; pasándose las noches en los clubs de soldados, de obreros, en donde se habla, se discute, se pelea; en donde en cualquier esquina, de repente, bruscamente, se encarama un hombre a una ventana y empieza a hablar: inmediatamente se reúnen mil personas y empiezan a discutir. Es un recuerdo inolvidable que marcó toda mi vida, por supuesto. Tuve la suerte, por encima de eso, de tener a mi hermano mayor que era soldado y que era bolchevique, secretario del partido de la ciudad, y con quien podía correr cogidos de la mano, de un mitin a otro a donde iba a defender las posiciones de los bolcheviques.
« Tuve la suerte de ser el último hijo -el quinto- de una familia cuyos miembros fueron todos, uno tras otro, militantes del partido hasta ser asesinados o expulsados. Todo eso me permitió vivir en una casa que estaba siempre llena de gente, de jóvenes, en donde siempre había discusiones porque, al principio, uno solo era bolchevique y los demás eran más bien socialistas. Era un debate permanente con todos sus camaradas, todos sus colegas, etc. Y fue una suerte enorme para la formación de un niño. »
En 1919, durante la guerra civil, cuando Moldavia fue ocupada por las tropas blancas rumanas, toda la familia de Marc, amenazada por los pogromos (su padre era rabino) emigra a Palestina. Sus hermanos y hermanas mayores originaron la fundación del Partido comunista de ese país. Es en esa época, principios de 1921, cuando Marc (que no tiene todavía 13 años) se hace militante adhiriéndose a las Juventudes comunistas (fue de hecho uno de sus fundadores) y al Partido. Muy rápidamente se encuentra en divergencia con la posición de la Internacional comunista sobre la cuestión nacional que, según sus propios términos, «le pasaba difícilmente por la garganta». Ese desacuerdo le cuesta, en 1923, su primera expulsión del Partido comunista. Desde esa época, aun adolescente, Marc manifiesta ya lo que será una de sus principales cualidades a todo lo largo de su vida militante: una intransigencia indefectible en la defensa de los principios revolucionarios, aunque esa defensa lo obligara a oponerse a las «autoridades» más prestigiosas del movimiento obrero como lo eran en ese entonces los dirigentes de la Internacional comunista, en particular Lenin y Trotsky[3]. Su adhesión total a la causa del proletariado, su implicación militante en la organización comunista y el profundo aprecio que le tenía a los grandes nombres del movimiento obrero, no le hicieron nunca renunciar al combate por sus propias posiciones cuando estimaba que las de la organización se apartaban de los principios, o que habían sido superadas por las nuevas circunstancias históricas. Para él, como para todos los grandes revolucionarios, como Lenin o Rosa Luxemburgo, la adhesión al marxismo, la teoría revolucionaria del proletariado, no era una adhesión al pie de la letra a esa teoría sino a su espíritu y a su método. De hecho, la audacia que demostró siempre nuestro camarada, a imagen de otros grandes revolucionarios, era la otra cara complementaria, de su adhesión total e indefectible a la causa y al programa del proletariado. Por su profundo apego al marxismo del que se impregnó hasta la médula, nunca le paralizó el temor de alejarse de él cuando criticaba, desde el mismo punto de vista marxista, las posiciones que se habían vuelto caducas en las organizaciones obreras. La cuestión del apoyo a las luchas de liberación nacional que, en la Segunda y luego en la Tercera Internacionales se había convertido en una especie de dogma, fue el primer tema en el cual tendría ocasión de aplicar su modo de ver y hacer[4].
El combate contra la degeneración de la Internacional
En 1924, Marc, con uno de sus hermanos, va a vivir a Francia. Logra integrarse en la sección judía del Partido comunista y vuelve a ser miembro de la misma Internacional comunista (IC) que lo había expulsado poco antes. Inmediatamente forma parte de la oposición que combate el proceso de degeneración de la IC y de los partidos comunistas. Y es así como con Albert Treint (secretario general del PCF de 1923 a 1926 y Suzanne Girault (ex tesorera del Partido), participa en la fundación, en 1927, de «Unidad leninista». Cuando llega a conocerse en Francia la plataforma de la Oposición rusa redactada por Trotski, se declara de acuerdo con ella. En cambio, y a diferencia de Treint, rechaza la declaración de Trotski en la que éste afirma que en todas las cuestiones sobre las que había habido desacuerdos entre Lenin y él, antes de 1917, era Lenin quien había tenido razón. La opinión de Marc era que esa actitud no era en nada correcta, primero porque Trotski no estaba realmente convencido de lo que afirmaba, segundo porque esa declaración iba a encerrar a Trotski en las posiciones falsas defendidas en el pasado por Lenin (especialmente durante la revolución de 1905, sobre la cuestión de la «dictadura democrática del proletariado y del campesinado»). Se manifiesta de nuevo la capacidad de nuestro compañero de mantener una actitud crítica y lúcida ante las grandes «autoridades» del movimiento obrero. Su pertenencia a la Oposición de izquierda internacional, después de su expulsión del PCF en Febrero de 1928, no significaba un juramento de fidelidad a todas las posiciones de su dirigente principal, a pesar de toda la admiración que le tenía. Es precisamente esa manera de ver la que le permite, más tarde, resistir a la deriva oportunista del movimiento trotskista a principios de los años 1930. Efectivamente, después de su participación, con Treint, a la formación de «Redressement communiste» (Restablecimiento comunista), se afilia en 1930 a la «Ligue communiste» (Liga comunista, la organización que representa a la Oposición en Francia) de cuya Comisión ejecutiva formará parte, como Treint, en Octubre de 1931. Pero ambos, después de haber defendido en su seno una posición minoritaria contra el ascenso del oportunismo, se separan de esa formación en Mayo de 1932, para participar a la constitución de la Fracción comunista de izquierda (llamada Grupo de Bagnolet, por el nombre de un suburbio de Paris). En 1933, se hace una escisión en esa organización y Marc rompe con Treint que empieza a defender un análisis de la URSS parecido al que desarrollaron más tarde Burnham y Chaulieu («Socialismo burocrático»). Participa entonces, en Noviembre de 1933, a la fundación de «Unión comunista», en compañía de Chazé (Gaston Davoust, fallecido en 1984), con quien había mantenido contactos seguidos desde principios de los años 30, cuando este último era todavía miembro del PCF (fue expulsado en Agosto de 1932) y que animaba la 15ª sección (suburbios del Oeste de Paris), que defendía orientaciones de oposición.
Los grandes combates de los años 1930
Marc fue miembro de Unión comunista hasta la guerra de España. Es uno de los períodos más trágicos del movimiento obrero: como lo escribió Víctor Serge, «es medianoche en el siglo». Y como lo dice el mismo Marc: «Pasar esos años de terrible aislamiento, ver al proletariado francés enarbolar la bandera tricolor, la bandera de los versalleses, y cantar la Marsellesa, todo eso en nombre del comunismo, era, para todas las generaciones que seguían siendo revolucionarias, causa de una tristeza horrible». Y es precisamente durante la guerra de España cuando ese sentimiento de aislamiento alcanza uno de sus puntos culminantes, cuando una cantidad de organizaciones, que habían logrado mantener posiciones de clase, son arrastradas por la marea «antifascista». Es el caso de Unión comunista, que ve en los acontecimientos de España una revolución proletaria en donde la clase obrera tenía la iniciativa del combate; no llega a apoyar al gobierno de «Frente popular», pero preconiza que hay que enrolarse en las milicias antifascistas y entabla relaciones políticas con el ala izquierda del POUM, organización antifascista que participa al gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Defensor intransigente de los principios de clase, Marc no puede, obviamente, aceptar esa capitulación ante la ideología antifascista dominante, aunque se buscaran justificaciones como la «solidaridad con el proletariado de España». Después de haber librado una batalla minoritaria contra esa deriva, se separa de Unión comunista y se adhiere individualmente, a principios de 1938, a la Fracción de izquierda italiana, con la que había mantenido contacto. Ella también, por su lado, se había encontrado enfrentada a una minoría favorable al enrolamiento en las milicias antifascistas. En medio de la tormenta que representa la guerra de España, de todas las traiciones que ocasiona, la Fracción italiana, fundada en Pantin, un suburbio de París, en Mayo de 1928, es una de las pocas formaciones que resisten y mantienen principios de clase. Funda sus posiciones de rechazo intransigente de todos los cantos de sirena antifascistas, en la comprensión del curso histórico dominado por la contrarrevolución. En ese período de retroceso profundo del proletariado mundial, de victoria de la reacción, los acontecimientos de España no se pueden comprender como el auge de una nueva oleada revolucionaria, sino como una nueva etapa de la contrarrevolución. Al término de una guerra civil que opone, no a la clase obrera contra la burguesía, sino a la República burguesa aliada al campo imperialista «democrático» contra otro gobierno burgués aliado al campo imperialista «fascista», no podrá haber revolución, sino guerra mundial. El que los obreros de España hayan tomado espontáneamente las armas contra el levantamiento de Franco en Julio de 1936 (lo que, por supuesto, la Fracción saluda) no les abre ninguna perspectiva revolucionaria: adoctrinados por las organizaciones antifascistas como el PSOE, el PC y la CNT anarcosindicalista, los obreros renuncian a combatir en su terreno de clase y se transforman en soldados de la República burguesa dirigida por el «Frente Popular». Y la mejor prueba de que el proletariado en España se encuentra trágicamente en un callejón sin salida es, para la Fracción, el que no exista en ese país ningún partido revolucionario[5].
Es pues como militante de la Fracción italiana, exiliada en Francia y en Bélgica[6], que Marc continúa el combate revolucionario. En particular, se acerca mucho a Vercesi (Ottorino Perrone) que es su principal animador. Muchos años después, Marc explicó a menudo a los jóvenes militantes de la CCI cuánto había aprendido al lado de Vercesi por quien tenía un aprecio y una admiración considerables. «Con él aprendí verdaderamente lo que es un militante» dijo en varias ocasiones. Efectivamente, la particular firmeza que demuestra la Fracción se debe en gran parte a Vercesi, militante del PSI (Partido socialista italiano) desde el final de la Primera Guerra mundial, y luego del PCI, que luchó de manera permanente por defender los principios revolucionarios contra el oportunismo y la degeneración de esas organizaciones. A diferencia de Bordiga, principal dirigente del PCI cuando su fundación en 1921, y animador de su izquierda más tarde, pero que se retiró de la vida militante después de su expulsión del PCI en 1930, Vercesi puso su experiencia al servicio de la continuación del combate contra la contrarrevolución. Aporta particularmente una contribución decisiva en la elaboración de la posición sobre el papel de las fracciones en la vida de las organizaciones proletarias, especialmente en los períodos de reacción y de degeneración del partido[7]. Pero su contribución es mucho más amplia. Comprende las tareas que incumben a los revolucionarios después del fracaso de la revolución y la victoria de la contrarrevolución: hacer un balance (de ahí viene el nombre de la publicación de la Fracción en francés, Bilan) de la experiencia pasada para preparar «los cuadros para los nuevos partidos del proletariado», y eso «sin ostracismos ni excomuniones» (Bilan, nº 1); sobre esa base impulsa en la fracción todo un trabajo de reflexión y de elaboración teórica que hace de ella una de las organizaciones más fecundas de la historia del movimiento obrero. Es de notar que, a pesar de su formación «leninista», no teme adoptar las posiciones de Rosa Luxemburgo de rechazo al apoyo a las luchas de independencia nacional, así como sobre el análisis de las causas económicas del imperialismo. Sobre este último punto, aprovecha los debates con la «Liga de los comunistas internacionalistas» (LCI) de Bélgica (una formación proveniente del trotskismo pero que se alejó de él) de la cual una minoría se adhiere a las posiciones de la Fracción durante la guerra de España para constituir con ella, a finales de 1936 la Izquierda comunista internacional Además, Vercesi (junto con Mitchel, miembro de la LCI), sacando las lecciones del proceso de degeneración de la revolución rusa y del papel del Estado soviético en la contrarrevolución, elabora la posición según la cual no se puede identificar dictadura del proletariado y el Estado que surge después de la revolución. En fin, en materia de organización, da el ejemplo, dentro de la Comisión ejecutiva de la Fracción, de cómo hay que dirigir un debate cuando surgen divergencias graves. Efectivamente, ante la minoría que rompe toda disciplina organizativa al enrolarse en las milicias antifascistas y que se niega a pagar sus cuotas, Vercesi se opone a una separación precipitada (a pesar de que, conforme a las reglas de funcionamiento de la Fracción, los miembros de la minoría hubieran podido perfectamente ser expulsados), para favorecer al máximo la claridad del debate. Para Vercesi, como para la mayoría de la Fracción, la claridad política constituye efectivamente una prioridad esencial en el papel y la actividad de las organizaciones revolucionarias.
Todas esas enseñanzas que, en muchos aspectos, corresponden al enfoque político que ya tenía, Marc las asimiló plenamente durante los años en que militó con Vercesi. Y esas mismas enseñanzas va a aplicar cuando, por su parte, Vercesi va a empezar a olvidarlas y a apartarse de las posiciones marxistas. Efectivamente, en el mismo momento en que se constituye la GCI (Izquierda comunista internacional), en que Bilan es sustituido por Octobre, comienza Vercesi a desarrollar una teoría acerca de la economía de guerra como antídoto definitivo a la crisis del capitalismo. Desorientado por el éxito momentáneo de las políticas económicas del New Deal y del nazismo, saca como conclusión que la producción de armas, que no viene a recargar un mercado capitalista supersaturado, permite al capitalismo superar sus contradicciones económicas. Según él, el inmenso esfuerzo de armamento realizado por todos los países a finales de los años 30 no corresponde a la preparación de la futura guerra mundial sino que es, al contrario un medio de evitarla al eliminar su causa fundamental: el atolladero económico del capitalismo. En ese contexto, las diferentes guerras locales que se desarrollaron, especialmente la guerra de España, no debían ser consideradas como signos anunciadores de un conflicto generalizado, sino como un medio a la burguesía de derrotar a la clase obrera ante el auge combates revolucionarios. Por eso se llama «Octubre» la publicación que se da el Buró internacional de la GCI, porque se ha entrado en un nuevo período revolucionario. Esas posiciones son una especie de victoria póstuma para la antigua minoría de la Fracción.
Ante tal error, que pone en tela de juicio lo esencial de las enseñanzas de Bilan, Marc emprende el combate por la defensa de las posiciones clásicas de la Fracción y del marxismo. Es para él una prueba muy difícil puesto que debe combatir los errores de un militante a quien estima de verdad. En ese combate es minoritario porque la mayoría de los miembros de la Fracción, cegados por la admiración que le tienen a Vercesi, lo siguen en su error. En fin de cuentas, esas ideas acaban llevando a la Fracción italiana, así como a la Fracción belga, a una parálisis total en el momento en que estalla la guerra mundial contra la cual Vercesi estima que no hay razón de intervenir puesto que el proletariado ha «desaparecido socialmente». En ese momento, Marc, movilizado en el ejército francés (por muy apátrida que fuera) no puede librar combate en lo inmediato[8]. Será en Agosto de 1940, en Marsella, sur de Francia, cuando podrá meterse de nuevo en la actividad política para agrupar a los elementos de la Fracción italiana que se encontraban en esa ciudad.
Ante la guerra imperialista
Esos militantes rechazan en su mayoría la disolución de las fracciones decidida, bajo influencia de Vercesi, por el Buró internacional de éstas. En 1941 reúnen una conferencia de la Fracción reconstituida, conferencia que se basa en el rechazo de la desviación habida a partir de 1937: teoría de la economía de guerra como superación de la crisis, guerras «localizadas» contra la clase obrera, «desaparición social del proletariado», etc. La Fracción abandona igualmente la posición que había defendido hasta entonces sobre la URSS como «Estado obrero degenerado»[9] y reconoce su naturaleza capitalista. A todo lo largo de la guerra, en condiciones de clandestinidad pésimas, la Fracción va a reunir conferencias anuales que agrupan a militantes de Marsella, Tolón, Lyón y París, y va a establecer lazos con los elementos en Bélgica, a pesar de la ocupación alemana. Publica un boletín interno de discusión que trata de todas las cuestiones que indujeron la bancarrota de 1939. Cuando se leen esos boletines, se puede constatar que la mayoría de los textos de fondo que combaten las derivas impuestas por Vercesi o que elaboran las nuevas posiciones requeridas por la evolución de la situación histórica, llevan la firma «Marco». Nuestro camarada, que se había afiliado a la Fracción italiana en 1938 solamente, y de la que era su único miembro «extranjero» es, durante toda la guerra su principal animador.
Al mismo tiempo, Marc emprende un trabajo de discusión con un círculo de elementos jóvenes cuya mayoría proviene del trotskismo y con el cual, en año de 1942, forma el Núcleo francés de la Izquierda comunista sobre las bases políticas de la GCI. Ese núcleo se da por perspectiva la formación de la Fracción francesa de la Izquierda comunista pero, rechazando la política de «campañas de reclutamiento» y de «infiltración» practicada por los trotskistas, se niega, bajo la influencia de Marc, a proclamar de manera precipitada la constitución inmediata de dicha fracción.
Incumbe a la Comisión ejecutiva de la Fracción Italiana reconstituida, de la cual Marc forma parte, así como al núcleo francés, tomar posición ante los acontecimientos de Italia de 1942-43; combates de clase muy importantes que acarrean el derrocamiento de Mussolini el 25 de Julio de 1943 y su reemplazo por el almirante Badoglio, que está a favor de los aliados. Un texto firmado Marco, en nombre de la Comisión ejecutiva, afirma que «revueltas revolucionarias que detendrán el curso de la guerra imperialista crearán en Europa una situación caótica de lo más peligrosa para la burguesía» y advierte al mismo tiempo contra las tentativas del «bloque imperialista anglo-americano-ruso» de liquidar esas revueltas desde el exterior, y contra las de los partidos de izquierda de «amordazar la conciencia revolucionaria». La conferencia de la Fracción que, a pesar de la oposición de Vercesi, se reúne en Agosto de 1943, declara, a continuación del análisis de los acontecimientos de Italia, que «la transformación de la fracción en partido» está a la orden del día en ese país. Sin embargo, por causa de las dificultades materiales y también de la inercia que Vercesi opone a dicho enfoque, la Fracción no logra regresar a Italia para intervenir activamente en los combates ya entablados. En particular, ignora que a finales de 1943 se había constituido, en el Norte de Italia, bajo el impulso de Onorato Damen y de Bruno Maffi, el Partito comunista internazionalista en el cual participan antiguos miembros de la Fracción.
Durante ese mismo período, la Fracción y el Núcleo emprendieron un trabajo de contactos y de discusiones con otros elementos revolucionarios y particularmente con refugiados alemanes y austriacos, los Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (RKD), que se habían separado del trotskismo. Con ellos van a tener, particularmente el Núcleo francés, una acción de propaganda directa contra la guerra imperialista, dirigida a los obreros y soldados de todas las nacionalidades, incluso a los proletarios alemanes en uniforme. Es evidentemente una actividad de lo más peligrosa pues tienen contra ellos no sólo a la Gestapo sino también a la Resistencia. Esta última resultó ser la más peligrosa para nuestro camarada, el cual, hecho prisionero con su compañera por las FFI (Fuerzas francesas del interior) en donde abundan los estalinistas, escapa a la muerte que éstos le prometían logrando evadirse en el último momento. Pero el final de la guerra va a acabar con la Fracción.
En Bruselas, a finales de 1944, después de la «Liberación», Vercesi, bajo el impulso de las posiciones aberrantes y en total contradicción con los principios que había defendido en el pasado, se encuentra a la cabeza de una «Coalición antifascista» que publica L'Italia di Domani, un periódico que, so pretexto de ayuda a los prisioneros e inmigrados italianos, se sitúa claramente del lado de los aliados. Después de verificar la veracidad de ese hecho que al principio no podía creer, la CE de la Fracción, impulsada por Marc, excluye a Vercesi el 25 de Enero de 1945. La decisión no fue consecuencia de los desacuerdos que existían sobre los diferentes puntos de análisis entre este último y la mayoría de la Fracción. Como con la antigua minoría de 1936-37, la política de la CE y, dentro de ella, la de Marc que había hecho suya la actitud del Vercesi de antes, era buscar la máxima claridad en el debate. Pero lo que se le reprochaba a Vercesi en 1944-45, no eran simplemente desacuerdos políticos, era su participación activa, y hasta dirigente, en un organismo de la burguesía implicado en la guerra imperialista. Pero esta última manifestación de intransigencia por parte de la Fracción italiana era ya su canto del cisne.
Al descubrir la existencia del PCInt en Italia, la mayoría de los miembros de la Fracción, en la conferencia de Mayo de 1945, decide autodisolverse e integrarse como militantes individuales en el nuevo «partido». Marc combate con toda su energía lo que considera como una negación completa de todo el enfoque que había sido la base de la Fracción. Pide que ésta se mantenga hasta la verificación de las posiciones políticas de esa nueva formación, que no se conocen bien. Y el futuro dará toda la razón a su prudencia cuando se verá que el partido en cuestión, al cual se unieron los elementos próximos a Bordiga que se encontraban en el sur de Italia (y entre los cuales, algunos se dedicaban a infiltrar el PC), evolucionó hacia las posiciones más oportunistas que se pueda imaginar, hasta comprometerse con el movimiento de los «Partisanos» antifascistas (ver nuestra Revista Internacional nº 8«Las ambigüedades sobre los "Partisanos" en la constitución del PCInt. en Italia en 1943 »). Para protestar contra esa deserción, Marc anuncia su dimisión de la CE y se va de la conferencia, la cual se negó igualmente a reconocer a la Fracción francesa de la Izquierda comunista (FFGC), que había sido constituida a finales de 1944 por el núcleo francés y que había hecho suyas las posiciones de base de la Izquierda comunista internacional. Por su parte, Vercesi se integra al nuevo «Partido» que no le pide ninguna explicación acerca de su participación en la Coalición antifascista de Bruselas. Es el fin de todo el esfuerzo que él mismo había hecho durante años para que la Fracción pudiera servir de «puente» entre el antiguo partido pasado al enemigo y el nuevo partido que debería constituirse con el resurgimiento de los combates de clase del proletariado. Lejos de reanudar el combate por esas posiciones, opone al contrario una hostilidad feroz -y con él el conjunto del PCInt- a la única formación que siguió siendo fiel a los principios clásicos de la Fracción italiana y de la Izquierda comunista internacional: la FFGC. Llega incluso a impulsar, dentro de ésta, una escisión que acaba formando una FFGC bis[10]. Ese grupo publica un periódico con el mismo nombre que el de la FFGC, L'Etincelle (La Chispa). Acoge en sus filas a miembros de la ex-minoría de Bilan que Vercesi había combatido, así como a antiguos miembros de Unión comunista. La FFGC bis es reconocida como «único representante de la Izquierda comunista» por el PCInt y la Fracción belga (reconstituida después de la guerra en torno a Vercesi que se había quedado en Bruselas).
Marc queda entonces como único miembro de la Fracción italiana que prosigue con el combate y las posiciones que habían hecho la fuerza y la claridad política de dicha organización. Y dentro de la Izquierda comunista de Francia, nuevo nombre que se da la FFGC, comienza otra nueva etapa de su vida política.
(Continuará)
FM
Cuando se trata de la vida de un camarada y de un homenaje a su compromiso militante, se trata de un todo, y hubiera sido preferible publicar in extenso el artículo que le consagramos en esta Revista Internacional. Pero como su vida se confunde con la historia de este siglo y de las minorías revolucionarias del movimiento obrero, nos pareció necesario no sólo dedicar este artículo a la vida del camarada, sino igualmente desarrollar más extensamente cuáles fueron las cuestiones políticas más importantes con que se enfrentó, así como sobre la vida de las organizaciones en las que fue militante. Dados los imperativos de la situación internacional de hoy, hemos dividido el artículo en dos partes, por razones de cabida, y la continuación saldrá en el próximo número de la Revista Internacional.
[1] Los militantes mencionados aquí son sólo los más conocidos de los que lograron atravesar el periodo de contrarrevolución sin abandonar sus convicciones comunistas. Hay que señalar que, a diferencia de Marc, la mayoría de entre ellos no logró fundar o mantener en vida organizaciones revolucionarias. Es el caso, por ejemplo, de Mattick, Pannekoek y Canne-Meijer, figuras del movimiento «consejista», que quedaron paralizados por sus conceptos sobre la organización o, como fue el caso de éste último (ver en nuestra Revista internacional nº 37, «El socialismo perdido») por la idea de que el capitalismo sería capaz de superar sus crisis indefinidamente, alejando toda posibilidad de socialismo. Asimismo, Munis, militante valiente y de valía, procedente de la sección española de la corriente trotskista, que no pudo romper nunca completamente con las concepciones de sus orígenes y que, encerrado en una visión voluntarista que rechazaba la necesidad de la crisis económica en el desarrollo de la lucha de ciases, no pudo dar a los nuevos elementos que se adhirieron a Fomento obrero revolucionario (FOR) un marco teórico que los hiciera capaces de proseguir seriamente la actividad de dicha organización, después de la desaparición de su fundador. Bordiga y Damen, por su parte, fueron capaces de animar formaciones que les sobrevivieron (el Partido comunista internacional y el Partido comunista internacionalista); sin embargo, les costó muchísimo superar las posiciones caducas de la Internacional comunista, lo cual fue un freno para sus organizaciones y acabó provocando una crisis muy grave a principios de los años 1980 (en el caso del PClnternacional) o una ambigüedad permanente sobre cuestiones vitales como las del sindicalismo, del parlamentarismo y de las luchas nacionales (caso del PClnternacionalista), como se pudo ver durante las conferencias internacionales de finales de los años 1970. Fue también más o menos el caso de Jan Appel, uno de los grandes nombres del KAPD, que quedó marcado por las posiciones de esa organización sin poder actualizarlas realmente. Sin embargo, cuando la CCI fue fundada, ese camarada reconoció válida la orientación general de nuestra organización, aportándole todo el apoyo- que le permitían sus fuerzas. Hay que señalar que a todos esos militantes, a pesar de los desacuerdos a menudo muy importantes que podían separarlo de ellos, Marc les tenía un entrañable cariño. Ese aprecio y afecto no se limitaban a esos camaradas. Se extendían a militantes menos conocidos pero que tenían, para Marc, el inmenso mérito de haber mantenido la fidelidad a la causa revolucionaria en los peores momentos de la historia del proletariado.
[2] Se dice, en francés «un Gavroche» de los avispados niños pobres de la calle, por el entrañable personaje de la novela de Victor Hugo, Los Miserables; Gavroche participa hasta su muerte en la insurrección de junio de 1832 en París.
[3] A Marc le gustaba evocar ese episodio de la vida de Rosa Luxemburgo, la cual, durante el congreso de la internacional Socialista, en 1896 (tenía entonces 26 años) se atreve a alzarse contra todas las «autoridades» de la internacional para luchar en contra de la reivindicación de la independencia de Polonia, que parecía haberse convertido en principio intangible del movimiento obrero.
[4] Ese enfoque se opone diametralmente al de un Bordiga para quien el programa del proletariado es «invariante» desde 1848. Sin embargo, esto no tiene, evidentemente, nada que ver con el enfoque de los «revisionistas» estilo Bernstein o, mis recientemente, el de Chaulieu, mentor del grupo Socialismo o Barbarie (1949-1965). Es también completamente diferente del enfoque del movimiento consejista según el cual, al haber desembocado la revolución rusa de 1917 en una variante de capitalismo, consideraba que se trataba de una revolución burguesa, o que se reivindicaba de un «nuevo» movimiento obrero opuesto al « antiguo» (las Segunda y Tercera internacionales) que habría fracasado por completo.
[5] Acerca de la actitud de la Fracción ante los acontecimientos de España, ver en particular la Revista Internacional nº 4, 6 y 7.
[6] Sobre la Fracción italiana, ver nuestro folleto La Izquierda comunista de Italia.
[7] Sobre la cuestión de las relaciones partido-fracción, ver nuestra serie de artículos en los últimos números de la Revista internacional, incluida ésta.
[8] Durante quince años nuestro camarada tuvo como único documento de identificación oficial una orden de expulsión del territorio francés, Cada dos semanas tenía que ir a pedir a las autoridades qua postergaran la ejecución de la orden, Era una espada de Damocles que el muy democrático gobierno de Francia, «tierra de asilo y de los derechos humanos», le habla puesto encima, pues Marc tenía la obligación permanente de comprometerse a no tener actividades políticas, compromiso que, evidentemente, no respetaba. Cuando estalla la guerra, ese mismo gobierno decreta que ese «apátrida indeseable» puede ser útil como carne de cañón para defender la patria, Hecho prisionero por las tropas alemanas, logra evadirse antes de que las autoridades de ocupación descubran que es judío. Se va entonces., con su compañera Clara, a Marsella, en donde la policía, al saber cuál era su situación antes de la guerra, se niega a darle papeles. Irónicamente, son las autoridades militares las que obligarán a las autoridades civiles a cambiar de actitud con respecto a ese «servidor de Francia», tanto más «meritorio» para ellos por no ser del país...
[9] Hay que señalar qua ese análisis, similar al de los trotskistas, no llevó nunca a la Fracción a llamar a «defender la URSS». Desde el principio de los años 1930, y los acontecimientos de España ilustraron concretamente esa posición, la Fracción consideraba al Estado «soviético» como uno de los peores enemigos del proletariado.
[10] Hay que señalar que, a pesar de los errores de Vercesi, Marc siguió teniéndole un gran aprecio personal. Ese aprecio se extendía además al conjunto de los miembros de la Fracción italiana, que evocaba siempre en términos de lo más afectuoso. Hay que haberlo oído hablar de esos militantes, casi todos obreros, los Piccino, Tulio, Stefanini, con quien compartió el combate en las horas más negras de este siglo, para darse cuenta del gran cariño que les tenía.
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
La relación entre fracción y partido en la tradición marxista III - De Marx a Lenin, 1848-1917
- 5348 reads
La aceleración actual de la historia, entrada de lleno en la fase de descomposición del capitalismo, plantea de forma aguda la necesidad de la revolución proletaria, como única salida a la barbarie del capitalismo en crisis. La historia nos ha enseñado que tal revolución no puede triunfar más que si la clase se organiza de manera autónoma respecto a las demás clases (consejos obreros) y segrega la vanguardia que la guíe hacia la victoria: el partido de clase. Sin embargo, hoy en día, este partido no existe, y muchos bajan la guardia porque ante las gigantescas tareas que nos esperan, la actividad de los pequeños grupos revolucionarios existentes carecería de sentido. Dentro del medio revolucionario, le mayoría de grupos reaccionan ante la ausencia del partido repitiendo hasta el infinito su Santo Nombre, invocándolo como el deus ex machina, capaz gracias a su sola evocación, de resolver todos los problemas de la clase. La desimplicación individual y la implicación de boquilla, son dos maneras clásicas de evitar la lucha por el partido, lucha que ha de llevarse aquí, ahora, en continuidad con la actividad de las fracciones de izquierda que se separaron en los años veinte de la Internacional Comunista degenerada.
En las dos primeras partes de este trabajo, hemos analizado la actividad de la Izquierda Comunista Italiana, organizada en fracción durante los años 1930-40, y la formación prematura de un Partido Comunista Internacionalista, completamente artificial, por los camaradas de Battaglia Comunista en 1942).
En esta tercera parte, hemos mostrado inicialmente, en el capítulo que trata sobre el período « de Marx a Lenin », que el método de trabajo de la fracción, en los períodos desfavorables, en los que no es posible un partido de clase, es el único método, el método empleado por Marx. En este número, demostraremos además, que tal método marxista de trabajo por el partido, encontró su definición esencial, gracias a la tenaz lucha de
« Sin las fracciones, el mismo Lenin sería un ratón de biblioteca »
En las citas del número precedente, vimos cómo Battaglia Comunista (BC) no perdía ocasión de ironizar sobre el hecho de que el ¿Qué Hacer? de Lenin de 1902 sería el vademécum del perfecto fraccionista y, en consecuencia, no deja pasar una ocasión para hacer ascos por enésima vez [1]. Si estos compañeros dejaran de excitarse con sólo oír el nombre del partido y empezaran a estudiar más sobriamente la historia del partido, descubrirían que el ¿Qué Hacer? de 1902 difícilmente podía hablar de la fracción bolchevique, por el simple hecho de que la misma se constituyó en Ginebra en Junio de... 1904 (Reunión de los «22»)[2]. Es a partir de entonces cuando los bolcheviques comenzaron a desarrollar la noción de fracción y sus relaciones con el conjunto del partido, noción que tomó su forma definitiva con la experiencia de la revolución de 1905 y sobre todo con la fase de reacción que siguió a su derrota [3]: « una fracción es una organización en el seno del partido, que está unida no por el lugar de trabajo, por la lengua o por cualquier otra condición objetiva, sino por un sistema de concepciones comunes sobre los problemas que se le plantean al partido»[4].
«En el interior del partido, podemos encontrar toda una gama de opiniones diversas en las que los extremos pueden ser de hecho contradictorios (...). Pero en una fracción las cosas son diferentes. Una fracción es un grupo basado en una unidad de pensamiento, por lo que el primer objetivo es influir sobre el partido en una dirección bien determinada y hacer adoptar sus principios, en la forma más pura, por el partido. Para ello, la verdadera unidad de pensamiento es indispensable, cualquiera que quiera comprender cómo se plantea realmente el problema de las divergencias internas en el seno de la fracción bolchevique, debe darse cuenta de que la unidad de la fracción y la del partido, no expresan para nosotros las mismas exigencias»[5].
«Pero una fracción, como expresión de una unidad de pensamiento en el partido, no puede subsistir si sus militantes no se entienden sobre los problemas fundamentales. Abandonar una fracción, no es abandonar el partido. Los camaradas que se han separado de nuestra fracción, han tenido siempre la posibilidad de trabajar en el partido»[6].
La fracción es por tanto, una organización en el seno del partido bien identificada por una plataforma precisa, que lucha por influenciar al partido, y que tiene por objetivo final el triunfo de sus principios en el partido «de la forma más pura», es decir, sin mediación o falta de homogeneidad. Durante este tiempo, la fracción trabaja dentro del partido, con las otras fracciones que defienden otras plataformas, de forma que la experiencia práctica y el debate político puro permitan al conjunto del partido, tomar conciencia de cuál es la plataforma justa. Esta coexistencia, es posible a condición de que dentro del partido no haya lugar para aquellos que han hecho su elección colocándose fuera del partido y que, por tanto, su continuidad dentro de la organización no puede llevar más que a la liquidación de la misma. Esto, precisamente, es lo que representaba en Rusia la corriente de los «liquidacionistas», que se batía por la disolución del partido ilegal y su sumisión a la «legalidad» zarista. La divergencia de fondo entre los bolcheviques y las demás fracciones estribaba precisamente en que, los otros, condenando en general a los liquidacionistas, continuaban considerándolos miembros del partido, mientras que los bolcheviques consideraban que debía haber sitio en el partido socialista para todas las opiniones, excepto para aquellas que eran antisocialistas: «El fundamento de la conciliación es erróneo: su voluntad de edificar la unidad del partido del proletariado sobre la alianza de todos, incluidas las facciones no proletarias es la ausencia de principios de su perspectiva "unificadora" que es errónea y conduce al absurdo, son las frases contra las “fracciones" (que vienen, de hecho, acompañadas de la formación de una nueva fracción) »[7].
Es interesante resaltar que estas líneas de Lenin fueron dirigidas contra Trotski que fue en el seno del POSDR el principal enemigo de la existencia organizada de fracciones que rechazaba por inútiles y perjudiciales para el partido. La incomprensión total por parte de Trotski de la necesidad del trabajo de fracción tuvo consecuencias catastróficas durante y después de la degeneración de la revolución rusa.
« Debernos hacer notar que Trotski -sobre todas las cuestiones relativas a la revolución de 1905 y las del periodo que siguió- estuvo generalmente con los bolcheviques, sobre las cuestiones de principio y con los mencheviques, sobre todas las cuestiones de organización. Su incomprensión de la justa noción del partido, a lo largo de este período, determinará su posición “fuera de fracción" a favor de la unidad a cualquier precio. Su lamentable posición actual -que lo echa en brazos de la socialdemocracia- nos demuestra que Trotski, sobre esta cuestión, no ha aprendido nada de los acontecimientos »[8].
Naturalmente, Lenin fue atacado, tanto en el movimiento ruso, como en el movimiento internacional, por su locura sectaria y escisionista cuando todos a coro reclamaban el «fin del fraccionismo». De hecho, el primer interesado en acabar con el fraccionismo era el mismo Lenin, que de sobra sabía que la existencia de fracciones, era un síntoma de crisis en el partido. Pero además, también sabía que la lucha abierta, práctica, de fracción, era el único remedio válido para la enfermedad del partido, porque sólo de la confrontación pública de las plataformas podía surgir la claridad sobre la vía a seguir:
«Toda fracción está convencida de que su plataforma y su política son las mejores para acabar con todas las fracciones, pues nadie considera la existencia de éstas como un ideal. La diferencia es sólo que las fracciones que tienen una plataforma clara, consecuente, coherente, defienden abiertamente su plataforma, mientras que las fracciones sin principios se esconden tras proclamas gratuitas de virtud y de no-fraccionismo”[9].
Una de las principales mentiras heredadas del estalinismo, es la de una tradición bolchevique monolítica, donde no había lugar para las falsas peleas y los debates para intelectuales, mentira por otra parte en continuidad con las acusaciones mencheviques de «cerrazón a los debates» constantemente lanzadas a los bolcheviques. Ciertamente, es verdad que entre los mencheviques y los conciliadores, la discusión era «libre», mientras que entre los bolcheviques, era «obligatoria». Pero eso es cierto únicamente en el sentido de que los primeros se sentían libres de discutir cuando les apetecía y de ocultarse cuando tenían divergencias que ocultar. Para los bolcheviques, por el contrario, la discusión no era libre sino obligatoria y se convertía tanto más en obligatoria cuando las divergencias nacían dentro de la fracción, divergencias que había que discutir públicamente para que se absorbieran o bien llegaran a sus últimas consecuencias con una separación organizativa fundada en motivos claros:
«Con esa finalidad hemos abierto una discusión sobre estos problemas en las columnas de Proletari. Hemos publicado todos los textos que nos han sido enviados y hemos reproducido todo lo que en Rusia, se ha escrito sobre la cuestión por los bolcheviques. Hasta el presente, no hemos rechazado ni una sola contribución a la discusión y continuaremos actuando así. Desgraciadamente los camaradas otzovistas y los que simpatizan con sus ideas, no nos han enviado apenas material, de forma general se han mostrado reticentes a exponer su credo teórico clara y completamente en la prensa, han preferido las conversaciones “privadas”: invitamos a todos los camaradas, ya sean otzovistas o bolcheviques ortodoxos, a exponer su posición en las columnas de Proletari. Si hace falta, publicaremos los textos que nos lleguen, en forma de folleto especial (...). Nuestra fracción, no debe temer la lucha ideológica interna, sobre todo en el momento en el que es completamente necesaria. En esta lucha de hecho, va a salir reforzada»[10].
Este informe demuestra ampliamente, la enorme contribución hecha por Lenin a la definición histórica de la naturaleza y de la función de la fracción, a pesar de toda la ironía que BC reserva a los «10 mandamientos del buen fraccionista». Señalemos de pasada, que es la propia Battaglia quien en una frase habla de alternativa de partido a partir de 1902, y que, en otra dice que el partido actuó como tal «al menos a partir de 1912». Y entonces ¿qué hizo Lenin de 1902 a 1912, teniendo en cuenta que no hizo trabajo de fracción? ¿Se dedicó a la cocina macrobiótica? En realidad, para BC de lo que se trata, es de afirmar que los bolcheviques no se limitaron a hacer un trabajo teórico y de formación de cuadros, sino que además hicieron también un trabajo en dirección a las masas, y por lo tanto, no pudieron ser una fracción. De hecho, para Battaglia escoger el trabajo como fracción es optar por huir la lucha de clases, es negarse a ensuciarse las manos con los problemas de las masas, lo que lleva «a limitarse a una política descafeinada de proselitismo limitado y de propaganda para centrarse sobre estudios de los llamados problemas de fondo, reduciendo así las tareas del partido a tareas de fracción o de secta»[11].
La suerte está echada: por un lado está Lenin, que piensa en las masas, y que no puede ser más que el partido y, contra él, está la Izquierda Italiana en el extranjero en los años treinta, que actúa como fracción y que por tanto no puede ser más que un cenáculo de estudiantes y profesorzuelos. Ya hemos visto cuál fue la verdadera actividad de Lenin, veamos ahora cuál fue la verdadera actividad de la Izquierda Italiana:
« Podrá parecer que las tareas de fracción son exclusivamente didácticas. Pero tal crítica puede ser rechazada por los marxistas con los mismos argumentos que se usan contra todos los charlatanes que ponen la lucha del proletariado por la revolución y para transformar el mundo, al mismo nivel que la acción electoral.
Es perfectamente exacto que el papel específico de las fracciones es sobre todo un papel de educación de cuadros a través de los acontecimientos vividos, y gracias a la confrontación rigurosa sobre lo que los acontecimientos significan. Sin embargo es cierto que este trabajo sobre todo ideológico se hace considerando los movimientos de masas y buscando constantemente soluciones políticas para resolverlos. Sin el trabajo de las fracciones; el mismo Lenin no habría sido más que un ratoncillo de biblioteca y no se hubiera convertido en un jefe revolucionario.
Las fracciones son por tanto, los únicos lugares históricos donde el proletariado continúa su trabajo para su organización en clase. Desde 1928 hasta ahora, el camarada Trotski ha descuidado completamente este trabajo de construcción de fracciones, y, de hecho no ha contribuido en nada a realizar las condiciones efectivas para los movimientos de masas» [12].
Como vemos, la ironía de BC sobre la fracción como secta que huye de las masas, cae una vez más fuera de lugar. La preocupación que anima a Bilan, es la misma que animó a los bolcheviques, contribuir a realizar las condiciones efectivas para los movimientos de masas. El hecho de que la dimensión cuantitativa de los lazos con las masas que tuvieron los bolcheviques durante los años 1910 y la Izquierda Italiana en los años 1930 fuera tan diferente, no depende ciertamente de las tendencias personales de tal o cual, sino de condiciones objetivas de la lucha de clase que difieren enormemente. La fracción bolchevique, no se constituyó a partir de un grupo de camaradas que había sobrevivido a la traición del partido y a su paso al enemigo de clase. Eran una parte (a menudo mayoritaria) de un partido proletario de masas (como todos los partidos de la IIª Internacional), que se había formado en una fase inmediatamente prerrevolucionaria (1904) y que se desarrolló dentro de una gigantesca oleada revolucionaria, que durante dos años (1905-1906), sacudió completamente al imperio ruso, desde los Urales hasta Polonia. Si se quieren hacer comparaciones cuantitativas entre la acción de la fracción de la Izquierda Italiana y la de los bolcheviques, hay que referirse a un período que tenga ciertos aspectos históricamente comparables, es decir a los años revolucionarios entre 1917 y 1921. En estos años, la Fracción Comunista Abstencionista (fracción de izquierda del Partido Socialista Italiano) se desarrolla hasta tal punto que acaba contando, en el momento de su constitución como Partido Comunista de Italia, con un tercio de los afiliados del viejo partido socialista de masas y la totalidad de la federación de las juventudes. Los camaradas que fueron capaces de orientar ese proceso, militaron diez años después en la Fracción de Izquierda en el extranjero, reducidos a una decena de cuadros. ¿Qué había cambiado? ¿Es que estos compañeros ya no tenían la voluntad de dirigir movimientos de masas? Evidentemente, no:
«Desde que existimos, no nos ha sido posible dirigir movimientos de clase, hay que meterse bien en la cabeza, que esto no ha dependido de nuestra voluntad, de nuestra incapacidad, o del hecho de que fuéramos fracción, sino de una situación en la que hemos sido víctimas como lo es el proletariado revolucionario del mundo entero» (Bilan, nº 28, 1935).
Lo que había cambiado, era la situación objetiva de la lucha de clases, que había pasado de una fase prerrevolucionaria que ponía a la orden del día la transformación de la fracción en partido, a una fase contrarrevolucionaria que obligaba a la fracción a resistir a contracorriente, contribuyendo con su trabajo al desarrollo de nuevas situaciones que pusieran de nuevo a la orden del día su transformación en partido.
De la fracción bolchevique del POSDR (Partido obrero socialdemócrata de Rusia) al Partido comunista ruso
Como siempre, cuando se critican las posiciones de Battaglia Comunista se llega al punto crucial, es decir a las condiciones para el nacimiento del partido. Hemos visto cómo BC quisiera lavar a Lenin del infame calificativo de «buen fraccionista», ya a partir de 1902. Queriendo hacer concesiones, BC estaría dispuesta a admitir, en voz baja, que el partido bolchevique no existió más que a partir de 1912, a condición de que esté claro que existía antes del período revolucionario que se abrió en Febrero de 1917. Lo que quiere a todo precio evitar admitir, es que la lucha de la fracción bolchevique del POSRD, concluyó con su transformación en Partido Comunista Ruso (bolchevique) únicamente en 1917, porque esto querría decir que admite que «la transformación de la fracción en partido, está condicionada (...) por el surgimiento de movimientos revolucionarios que pueden permitir a la fracción volver a tomar la dirección de las luchas para la insurrección» (Bilan nº 1, 1933). Por tanto hay que clarificar si esta transformación se produjo o no en 1912, cinco años antes de la revolución.
¿Qué pasó en 1912? Se celebró, en Praga, una conferencia de las organizaciones territoriales del POSDR, que trabajaban en Rusia, conferencia que reorganizó un partido destrozado por la reacción que siguió a la derrota de la revolución de 1905, y se eligió un nuevo comité central para sustituir al antiguo, disuelto desde aquel entonces. La conferencia y el nuevo CC estuvieron dominadas por los bolcheviques, mientras que las demás tendencias del POSDR no participaron en la iniciativa «escisionista» de Lenin. A primera vista, parecería que Battaglia tiene razón: una conferencia de bolcheviques tomó la iniciativa de reconstruir el partido independientemente de las demás fracciones, por tanto a partir de ese momento, los bolcheviques actuarían como partido sin esperar la apertura de una fase prerrevolucionaria. Pero si miramos las cosas de cerca, veremos que fue totalmente diferente. El nacimiento de una fracción revolucionaria, en el seno del viejo partido, se produjo como respuesta a las enfermedades del partido, a su incapacidad para elaborar las repuestas adecuadas a las necesidades históricas, a las lagunas de su programa. La transformación de la fracción en partido, no quiere decir que se volvía simplemente a un statu quo anterior, a un viejo partido depurado de oportunistas; quiere decir formación de un nuevo partido, basado en un nuevo programa que elimina las ambigüedades precedentes recurriendo a los principios de la fracción revolucionaria «bajo su forma más pura». En el caso contrario, se hubiera vuelto al punto de partida, poniendo las bases para que surgieran inevitablemente las mismas desviaciones oportunistas que acababan de ser expulsadas. ¿Es esto lo que hizo Lenin en 1912, la transformación de la fracción en partido basado en un nuevo programa? Eso ni se le pasó por la mente. En primer lugar la resolución aprobada por la conferencia declara haberse reunido «para reagrupar a todas las organizaciones rusas del partido sin distinción de fracciones y para reconstruir nuestro partido»[13]. No se trataba, por tanto, de una conferencia puramente bolchevique, y menos todavía al haberse confiado su organización en gran parte al comité territorial de Kiev, dominado por los mencheviques partidistas, y que fue justamente un menchevique quien presidió la comisión de verificación de mandatos[14]. De modificar el viejo programa no se habló, y las decisiones tomadas, consistían simplemente en la puesta en práctica de resoluciones condenando a los liquidacionistas, aprobadas en 1908 y 1910, por «los representantes de todas las fracciones». Por lo tanto, la conferencia, no sólo se compuso de «miembros del partido sin distinción de fracciones», sino que además se basó en una resolución aprobada por «representantes de todas las fracciones». Es evidente que no se trataba de la constitución de un nuevo partido bolchevique, sino de la reorganización del viejo partido socialdemócrata. Vale la pena subrayar, que tal reorganización no fue considerada como posible más que «en relación con el resurgimiento del movimiento obrero»[15] tras los años de reacción de 1907 a 1910. Como hemos visto, Lenin, no solamente no pensaba en absoluto en fundar un nuevo partido antes de las batallas revolucionarias, sino que ni siquiera se hace ilusiones en cuanto a reorganizar el viejo partido en ausencia de un nuevo período de la lucha de clases. Los camaradas de Battaglia -y no sólo ellos- están tan hipnotizados por la palabra partido, que acaban siendo incapaces de analizar los hechos lúcidamente, tomando por un elemento decisivo, lo que no fue más que una etapa muy importante en el proceso de demarcación con el oportunismo. La elección en 1912 del Comité Central constituido por una conferencia con predominio bolchevique, no puede ser considerada como la prueba del fin de la fase de fracción y el principio de la de partido, por el simple motivo que en Londres en 1905, ya había habido una conferencia exclusivamente bolchevique que se proclamó tercer congreso del partido y que eligió un comité central completamente bolchevique, considerando a los mencheviques exteriores al partido. Pero al año siguiente, Lenin ya se había dado cuenta del error cometido y en el congreso de 1906, el partido se reunificó manteniendo las dos fracciones como fracciones de un mismo partido. Del mismo modo, de 1912 a 1914, Lenin consideró que la fase de lucha de fracción estaba en lo sucesivo en vías de extinción y que había sonado la hora de la selección definitiva. Esto podía ser cierto desde un punto de vista estrictamente ruso, pero era ciertamente prematuro desde un punto de vista internacional:
«Este trabajo fraccionario de Lenin, se efectúa únicamente en el seno del partido ruso sin que intente llevarlo a escala internacional. Es suficiente para convencerse, con leer sus intervenciones en los diferentes congresos y podemos afirmar que este trabajo permaneció totalmente desconocido fuera del ámbito ruso» [16].
De hecho, la selección definitiva se hará entre 1914 y 1917, frente a la doble prueba de la guerra y la revolución, dividiendo a los socialistas en socialpatriotas e internacionalistas. Lenin se dio perfecta cuenta y -como en 1906 se batió por la reunificación del partido- del mismo modo en Febrero de 1915, respondiendo al grupo «Nashe Slovo» de Trotski, escribía: «Estamos absolutamente de acuerdo en decir que el reagrupamiento de los verdaderos socialdemócratas es una de las tareas más urgentes del momento presente.. » [17]. El problema era que para Lenin la unificación de los internacionalistas en un partido efectivamente comunista no era posible sino a condición de descartar a los que no eran verdaderamente internacionalistas hasta el final, mientras que Trotski -como de costumbre- quería «conciliar» lo irreconciliable, quería fundar la unidad del partido internacionalista «sobre la unión de todas las fracciones», contando con las que no estaban dispuestas a romper con los enemigos del internacionalismo. Durante tres años, Lenin combatió de forma incansable contra todas las ilusiones, llevando su lucha de fracción por la claridad, de un terreno puramente ruso, al terreno internacional de la «Izquierda de Zimmerwald»[18]. Aquella gran lucha internacionalista fue el apogeo y la conclusión del trabajo de fracción de los bolcheviques que tenían ya las cartas en la mano en el estallido de la revolución en Rusia. Gracias a esta tradición de lucha y al desarrollo de una situación revolucionaria, Lenin pudo, tras su vuelta a Rusia, proponer la unificación de los bolcheviques con los demás internacionalistas consecuentes, sobre la base de un nuevo programa y bajo el nombre de Partido Comunista, sustituyendo el antiguo término de socialdemocracia. Es entonces cuando se produce la última selección cuando la derecha bolchevique (Voitinsky y Goldenberg) se pasa al menchevismo, mientras que el centro de los «viejos bolcheviques» (Zinoviev, Kamenev) se opone a Lenin en nombre... del viejo programa sobre el que se basó la conferencia de 1912. Lenin será acusado de ser «el enterrador de la tradición del partido» y replicará demostrando que toda la lucha de los bolcheviques no fue más que una preparación para crear un verdadero partido comunista: «Fundemos un verdadero partido comunista proletario; los mejores partidarios del bolchevismo han creado ya sus bases (...)»[19]. Aquí se concluye la gran lucha de la fracción bolchevique, aquí tenemos la real transformación en partido.
Decimos real porque desde un punto de vista formal, el nombre de Partido Comunista, no será adoptado hasta Marzo de 1918, mientras que la versión del nuevo programa será ratificada en Marzo de 1919. Pero el paso -en substancia- se produce en Abril de 1917 (8ª Conferencia Panrusa Bolchevique). No hay que olvidar que lo que diferencia un partido de una fracción es su capacidad para influir directamente sobre los acontecimientos. El partido es de hecho «un programa», pero también «una voluntad de acción» (Bordiga), a condición evidentemente de que esta voluntad pueda expresarse en las condiciones objetivas favorables al desarrollo de un partido de clase. En Febrero de 1917, los bolcheviques eran unos pocos miles y no habían jugado ningún papel de dirección en el levantamiento espontáneo que abrió el período revolucionario. A finales de Abril, son ya más de 60 000 y se perfilan ya como la única oposición real al Gobierno Provisional burgués: Con la aprobación de las Tesis de Abril y de la necesidad de adoptar un nuevo programa, la fracción se convierte en partido poniendo las bases del Octubre Rojo.
En la próxima parte de este trabajo, veremos cómo las condiciones particulares e históricas originales de la degeneración de la revolución rusa impidieron el surgimiento de una fracción de izquierdas que reanudara, en el partido bolchevique en degeneración, la batalla de Lenin en el interior del partido socialdemócrata. La incapacidad de la oposición rusa para constituirse como fracción está en la base del fracaso histórico de la oposición internacional trotskista, mientras que la Izquierda Italiana, retomando el método de trabajo de Marx y Lenin, llegará a partir de 1937 a constituirse en Izquierda Comunista Internacional[20]. Veremos además cómo el abandono de este método de trabajo por los camaradas que fundaron el PC Internacionalista está en la base de la incapacidad para actuar como polo de reagrupamiento revolucionario entre las organizaciones (Battaglia Comunista y Programma Comunista) que procedían de ese partido.
[1] «Ya en 1902, Lenin había rechazado las bases tácticas y organizativas sobre las que debía construirse la alternativa al oportunismo de la socialdemocracia rusa, alternativa de partido, a menos que se quiera hacer pasar el ¿Qué Hacer? por los diez mandamientos del buen fraccionista». («Fracción y Partido en la experiencia de la Izquierda Italiana» en Prometeo nº 2, Marzo de 1979).
[2] Los bolcheviques (mayoritarios) desde el congreso de 1903 del POSDR eran el fruto de la alianza temporal entre Lenin y Plejánov. La fracción de 1904 se llamará bolchevique para reclamarse de las posiciones defendidas en el congreso de 1903 por la mayoría.
[3] Es significativo el hecho de que la teorización completa del concepto de fracción fuera realizada por Lenin en los años de reacción que siguieron a la revolución de 1905. Es la actividad de la fracción lo que permite resistir en los periodos desfavorables.
[4] «A propósito de una nueva fracción de conciliadores, los virtuosos » Social Demócrata nº 24, 18 [31] Octubre de 1911, Lenin, Obras Completas, Tomo 17, Ediciones de Moscú.
[5] «Conferencia de la redacción ampliada de Proletari 8-17 (21-30) Junio 1909, Suplemento al nº 46 de Proletari. Obras Completas, Tomo 15, p. 461.
[6] «La liquidación en vías de ser liquidada», Proletari nº 46, 11 (24) Julio 1909, Obras Completas, Tomo 15, p. 490.
[7] Ídem, nota 3.
[8] «El problema de las fracciones en la 2ª Internacional», en Bilan nº 24, 1935.
[9] Ídem, nota 3.
[10] «A propósito del articulo “Sobre las cuestiones actuales”» Proletari, nº 42, 12 [25] Febrero 1909, Obras Completas, Tomo 15, p. 383. El otzovlsmo era una disidencia interna en la fracción bolchevique en los años más negros de reflujo, que pretendía convertir el trabajo de fracción en un trabajo de simple red de contactos.
[11] Plataforma Política del PC Internacionalista (BC) de 1952. En una reciente puesta al día en 1962, este fragmento se ha reproducido sin cambios.
[12] «Hacia la Internacional 2 y ¾» en Bilan nº 1, 1933, extractos publicados en el Boletín de Estudios y Discusión de Revolution Internationale, nº 6; Abril de 1974.
[13] 6ª Conferencia General del POSDR, Conferencia de Praga, 6-7 [18.-30] de Enero 1912, Resolución de la Conferencia, Sobre la Comisión de Organización en Rusia encargada de la convocatoria de la Conferencia, Obras Completas nº 17, p. 467.
[14] «La situación en el POSDR y las tareas inmediatas del Partido», 16 de Julio de 1912, Gazeta Obrera nº 15 y 16, Obras Completas, Tomo 18, p. 155: «... fue precisamente el delegado de esta organización (de Kiev) quien presidió la Comisión de Mandatos de la Conferencia! ».
[15] Extracto de las Resoluciones de la Conferencia. Lenin volvió de nuevo en 1915 sobre esta cuestión: «... Los años 1912-14 estuvieron marcados por un nuevo despertar revolucionario en Rusia. De nuevo asistimos a un vasto movimiento huelguístico sin precedentes en el mundo. La huelga revolucionaria de masas abarcó en 1913, según las estimaciones más modestas, a un millón y medio de participantes; en 1914, implicó a dos millones aproximándose al nivel alcanzado en 1905» (El Socialismo y la Guerra, Julio-Agosto 1915, Capitulo II. «Las clases y los partidos en Rusia, la clase obrera y la Guerra», Obras Completas, Tomo 21, p. 330).
[16] «El problema de las fracciones en la IIª Internacional», Bilan nº 24, 1935.
[17] « Carta del CC del POSDR a la redacción de Nashe Slovo 10 [23] Marzo 1915, Obras Completas, Tomo 21, p. 164.
[18] Para comprender mejor el papel de les bolcheviques en la Izquierda de Zimmerwald, ver el articulo publicado en la Revista Internacional nº 57.
[19] «Sobre la dualidad de poder», Pravda nº 28, 9 de Abril 1917, Obras Completas, Tomo 24, p. 31.
[20] Para un análisis del trabajo de la Fracción italiana en los años 30, ver la primera parte de este trabajo en la Revista Internacional, nº 59.
Series:
- Fracción y Partido [10]